- Ir a p;gina inicial
- Informe de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia 2017
- Informe de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia 2017
Informe de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia 2017
El documento que a continuación se presenta recoge los elementos más significativos de la actividad desarrollada en el año 2017 por la Oficina para la Infancia y la Adolescencia del Ararteko. Recordamos un año más su formato de Informe anexo, esto es, un documento que, siendo parte de un todo integrado como es el informe anual del Ararteko 2017 al Parlamento Vasco, es susceptible de ser leído de manera independiente. Refleja así la realidad organizativa y funcional de la institución en lo concerniente a este colectivo especialmente vulnerable: formando parte indisoluble de la actividad de la institución del Ararteko, la preocupación, el interés y las actuaciones que garanticen el cumplimiento de sus derechos son realizadas desde una visión transversal que prioriza el interés superior del menor cualquiera que sea el ámbito o la esfera de la vida afectada. En línea con lo expuesto, a lo largo del texto se citan o se hacen llamadas a contenidos y apartados del informe general, de igual manera que en este se remite al Informe de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia cuando, bien en un sitio o en otro, se entra en consideraciones particulares, de mayor calado o detalle.
La información se estructura en cinco capítulos y un sexto de anexos y normativa sectorial. El primero marca el contex-
to normativo sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes en el que se desarrolla la actividad de la oficina.
El capítulo II, el más extenso de todos ellos, expone las principales problemáticas observadas desde la actividad propia de la institución del Ararteko, agrupadas en torno a los derechos comprometidos en ellas. Un repaso a las actuaciones emprendidas y los aprendizajes obtenidos a raíz de las quejas presentadas por la ciudadanía, las visitas de inspección realizadas, las investigaciones de oficio, los encuentros con responsables públicos y organizaciones sociales, la participación en foros, jornadas, congresos y encuentros de profesionales.
El capítulo III se detiene en la actividad desarrollada por nuestro órgano de participación de niños, niñas y adolescentes por excelencia: el Consejo de Infancia y Adolescencia.
El capítulo IV aglutina diversas actuaciones bajo el nexo de contribuir a la creación de una cultura de respecto a los derechos de la infancia.
El capítulo V, por último, ejerce de cierre del documento a modo de recapitulación, en él se incluye una valoración del estado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Capítulo I
CONTEXTO NORMATIVO
La actividad desarrollada por la Oficina de la Infancia y la Adolescencia del Ararteko a lo largo de 2017 se orienta conforme a los principales ejes estratégicos de la institución y en un contexto social y normativo al que intenta responder y que, a su vez, limita y condiciona la forma concreta en que lo hace.
El reconocimiento de derechos a la infancia y adolescencia es reciente. Su consideración como personas sujetos de derechos ha sido posterior, aunque paralela al reconocimiento de los derechos humanos por parte del derecho internacional humanitario y a su protección en los ordenamientos jurídicos estatales.
En diciembre del año 1990 España ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada unánimemente por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 20 de noviembre de 1989. La CDN constituye el catálogo universalmente aceptado de derechos de los niños y niñas, estableciendo a su vez las obligaciones de los Estados de respetarlos, garantizarlos y hacerlos efectivos.
La Convención establece en sus primeros artículos los dos principios fundamentales que deben orientar todas las acciones institucionales en materia de infancia: el principio de no discriminación y el interés superior del menor. A partir del artículo 6 desgrana cuatro grandes grupos de derechos, a saber: Provisión, refiriéndose al derecho a poseer, recibir o tener acceso a ciertos recursos y servicios, a la distribución de los recursos entre la población infantil y adulta; Promoción, apuntando al derecho al desarrollo integral y los más altos niveles de salud y educación; Protección, que consiste en el derecho a recibir cuidado parental y profesional, y a ser preservado de actos y prácticas abusivas; y Participación, que expresa el derecho a hacer cosas, expresarse por sí mismo y tener voz, individual y colectivamente.
Deben considerarse, además, otras dos premisas: la indivisibilidad de los distintos derechos y su interrelación, y la responsabilidad compartida de padres y madres, entorno familiar, instituciones y sociedad en su conjunto de velar por el bienestar de todos los niños y niñas.
Aun siendo opcionales (facultativos), España también ha firmado y ratificado los dos protocolos de la Convención sobre
los Derechos del Niño, que abundan en algunas cuestiones de protección, a saber el Protocolo facultativo de la CDN relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, el Protocolo facultativo de la CDN relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, así como el III Protocolo facultativo de la CDN relativo a un procedimiento de comunicaciones, que establece un mecanismo para que los niños, niñas y/o sus representantes puedan presentar una denuncia ante un comité internacional especializado en la defensa de sus derechos, cuando crean que éstos han sido vulnerados, ampliando y fortaleciendo así el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.
En 2017 el Comité de los Derechos del Niño ha realizado buena parte del proceso dirigido al seguimiento del grado de cumplimiento de los derechos contemplados en la CDN en el Estado español.
Como es sabido, todos los Estados Parte firmantes del tratado internacional se comprometen a la implementación de medidas para garantizar el disfrute efectivo de sus derechos por parte de los niños, niñas y adolescentes de su país, así como a colaborar en las tareas de seguimiento que el Comité de los Derechos del Niño articule. El proceso definido a tal fin establece que los Estados Parte emitan informes al Comité con una periodicidad cuatrienal y que este, tras su análisis, formule unas observaciones que servirán de guía al país para el siguiente período.
Como ya se anunciaba en el informe de esta oficina correspondiente a 2016, en mayo de aquel año el Gobierno de España, a través de su Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, presentó el V y VI Informe de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y sus Protocolos Facultativos (los dos primeros, ya que el tercero entró en vigor en abril de 2014), en el que se presentaban las principales reformas en respuesta a las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos de Niño en 2010 y, en general, la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en España. La información procedente de las comunidades autónomas se había obtenido a través de la Comisión Interautonómica de Infancia y Familia y del Observatorio de la Infancia, con aportaciones de las instituciones públicas y de la sociedad civil representada.
En marzo de 2017 finalizaba el plazo para la presentación de informes complementarios al emitido por el Estado Parte a cargo de organizaciones sociales y de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, proceso en el que el Ararteko tomó parte con la remisión del “Informe complementario al V y VI Informe de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y sus Protocolos Facultativos. Comunidad Autónoma de Euskadi”. La aportación del Ararteko en el seguimiento que el Comité de los Derechos del Niño realiza a España con respecto al grado de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y, en definitiva, a la valoración acerca del ejercicio efectivo de sus derechos por parte de niños, niñas y adolescentes se circunscribe a la realidad vasca y a la actuación de las administraciones vascas. En un Estado configurado por comunidades autónomas con muchas e importantes competencias transferidas y siendo la Comunidad Autónoma de Euskadi una de las que mayores cotas de autonomía presenta, esta institución estimaba que la información que se trasladaba podía resultar de interés para complementar el informe emitido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, bien porque aportara mayor detalle de algunas realidades, bien porque recogiera iniciativas y valoraciones distintas, todas ellas, reiteramos, vinculadas a la realidad del territorio de Euskadi.
El contenido del documento no deriva de una investigación expresamente realizada para su elaboración. Recoge, por el contrario, información sobre ámbitos, cuestiones, situaciones en relación con los que este Ararteko ha intervenido en el período temporal correspondiente al periodo objeto del seguimiento del Comité. Ámbitos, cuestiones y situaciones sobre los que el Ararteko tiene una opinión fundada. El informe no trata, por consiguiente, de realizar una exposición-valoración global de todo lo que sucede en Euskadi concerniente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes vascos, sino de presentar aquellos elementos de su actividad más significativos para el objetivo apuntado en el párrafo anterior.
En este mismo proceso, representantes del Ararteko acudieron a la Pre-sesión con el Task Force del Comité de Derechos del Niño celebrada en Ginebra en el mes de junio, espacio en el que el grupo de trabajo del Comité conversa con las organizaciones que han remitido los informes complementarios al del Estado Parte. Analizada y valorada toda esta información el Comité remitió en julio la “lista de cuestiones”, mediante la cual se solicita al Estado información adicional sobre un determinado número de cuestiones. Tras el análisis de la respuesta del Estado español a esta petición de información remitida en el mes de octubre, está prevista para el 22 de enero de 2018 la sesión presencial con el Estado español en Ginebra y en el marco de la 77ª Sesión del Comité de los Derechos del Niño.
Otra actividad del Comité de los Derechos del Niño, como es sabido, es la elaboración de Observaciones Generales, que ofrecen orientaciones para la adecuada interpretación de la CDN en los distintos ámbitos en que ésta debe ser implementada. En 2017 se han aprobado tres nuevas obser-
vaciones, dos de ellas de manera conjunta con otro Comité y a las que nos referiremos más abajo.
La Observación General número 21, elaborada en solitario por el Comité de los Derechos del Niño, dedica su atención a los niños de la calle. Con este estudio el Comité pretende ofrecer a los Estados orientación bien fundamentada sobre cómo desarrollar estrategias nacionales amplias y a largo plazo sobre los niños de la calle, haciendo uso de un enfoque integral de derechos humanos y contemplando mecanismos tanto de prevención como de respuesta que se ajusten a la Convención sobre los Derechos del Niño. Realmente, la CDN no hace referencia explícita a los niños de la calle, pero todas sus disposiciones son aplicables a estos niños y niñas, que experimentan la vulneración de la gran mayoría de sus artículos.
Citada de manera inexcusable la Convención sobre los Derechos del Niño como tratado internacional referencial para los derechos de niños y niñas, no podemos olvidar, sin embargo, que éstos no se encuentran solo en la CDN: en otros tratados internacionales firmados y ratificados por España hay niños, niñas y adolescentes comprometidos y afectados.
En consecuencia, es preciso conocer el contenido de estos tratados internacionales, así como la actividad de los Comités que realizan sus seguimientos para poder incidir en ellos. Es esta la perspectiva adoptada ya por los citados Comités, que han comenzado a realizar algunos trabajos de manera conjunta. Es éste el caso de las dos Observaciones Generales citadas párrafos arriba, realizadas de manera conjunta entre el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW por sus siglas en inglés). Las Observaciones Generales nº 22 y 23 (3 y 4 para el CMW) abordan los derechos de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la migración internacional y se aprobaron al mismo tiempo, pues, aun cuando son documentos independientes por derecho propio, ambas se complementan y deben interpretarse y aplicarse de manera conjunta.
Los Comités reconocen que el fenómeno de la migración internacional afecta a todas las regiones del mundo y a todas las sociedades y, cada vez más, a millones de niños, niñas y adolescentes. Consideran que, aunque la migración puede ser positiva para personas, familias y comunidades más amplias de los países de origen, tránsito, destino y retorno, las causas de la migración, en particular la migración en condiciones no seguras o irregular, a menudo están directamente relacionadas con violaciones de los derechos humanos. En este contexto, las Observaciones se refieren a todos los niños, niñas y adolescentes migrantes, ya sea que hayan migrado con su familia o cuidadores habituales, no vayan acompañados o estén separados, hayan regresado a su país de origen, hayan nacido de padres migrantes en los países de tránsito o de destino, o permanezcan en su país de origen mientras que uno o ambos padres han migrado a otro país, y con independencia de su situación o la de sus padres en materia de migración o residencia (situación de residencia). El principio de no discriminación de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados partes a respetar y garantizar los derechos enunciados en la CDN a todos los niños y niñas, ya sean considerados, entre otras cosas, migrantes en situación regular o irregular, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas o víctimas de la trata, inclusive en situaciones de devolución o expulsión al país de origen, y con independencia de la nacionalidad, la situación de residencia o la apatridia del niño/niña o de sus progenitores o tutores
La Observación General nº 22 se centra en “los principios generales relativos a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional” y pretende proporcionar una orientación autorizada sobre las medidas legislativas, de políticas públicas y otras medidas de carácter más general que deben adoptarse para proteger plenamente los derechos de los niños en el contexto de la migración internacional. La Observación General nº 23 va desgranando las disposiciones de las dos Convenciones de referencia que estipulan obligaciones concretas relacionadas con los derechos de los niños en el contexto de la migración internacional “en los países de origen, tránsito, destino y retorno”.
En el ámbito internacional, además, conviene tener presente la existencia de diversos tratados ratificados por España -impulsados por organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, entre otrasen materias sectoriales que afectan a los menores: trabajo infantil, sustracción de menores, explotación sexual, adopción internacional, etc.
En el marco de la Unión Europea existe también normativa referida expresamente a los derechos de niños y niñas. De entre ella destacamos la Resolución del Parlamento Europeo sobre una Carta Europea de los Derechos del Niño, de 8 de julio de 1992 (Resolución A-3-0172/92) que propone: la figura del defensor de los derechos del niños y la niña, tanto a nivel estatal como europeo, que reciba sus solicitudes y quejas, vele por la aplicación de las leyes que les protegen e informe y oriente la acción de los poderes públicos a favor de los derechos de niños y niñas; la elaboración de una Carta comunitaria de derechos de la infancia con un contenido mínimo que propone.
Es digna de mención también la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (parte del Tratado de Lisboa) que, en lo tocante a menores consagra el derecho del menor a ser oído, la consideración del interés superior del menor y el derecho a mantener contactos con sus proge-
nitores. En su desarrollo, dos hitos importantes: la comunicación «Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia» de la Comisión Europea (2006), que establece estructuras para reforzar la capacidad de las instituciones de la UE para afrontar los problemas de los derechos del niño y sienta los cimientos de unas políticas basadas en hechos con objeto de acelerar la interacción con los interesados; la «Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño» (2011), que se centra ya en un determinado número de medidas concretas en ámbitos en los que la UE puede aportar un auténtico valor añadido, tales como la justicia accesible a los niños, protegiendo a los niños que se hallan en situaciones vulnerables y luchando contra la violencia que afecta a los niños dentro y fuera de la Unión Europea.
La legislación española en materia de protección a niños, niñas y adolescentes sufrió en 2015 una profunda actualización. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil incorporaban modificaciones sustanciales, relevantes en lo tocante a la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
De conformidad con la estructura territorial y administrativa del Estado español, la Comunidad Autónoma de Euskadi, dotada de potestad legislativa, desarrolla la legislación autonómica en materia de protección y promoción de los derechos de los y las menores al aprobar la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, en cuyo Título segundo “De los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de su ejercicio” se desgranan los derechos emanados de la Convención de los Derechos del Niño. El resto de la ley se dedica a regular la protección de los niños y niñas en situación de desprotección y desamparo, por lo que será citada de nuevo al referirnos a la normativa sectorial.
Constatar, por último, que la concreción a nivel interno de los derechos de las personas menores de edad y de los compromisos asumidos en su protección y atención es prolija, ya que afecta a la salud, a la educación, a la protección social y a las situaciones de riesgo y desamparo, a su reinserción social, a la protección de su integridad… Es por ello que se encuentra referida en un buen número de leyes, decretos y demás desarrollos, configurando un marco normativo extenso. Las eventuales novedades producidas en 2017 en esta normativa sectorial serán comentadas en la exposición de sus respectivos ámbitos en el capítulo II de este informe.
Capítulo II
¿VULNERACIÓN DE DERECHOS? QUEJAS, CONSULTAS Y ACTUACIONES DE INICIATIVA PROPIA
Una buena parte de la actividad de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia, aunque no su totalidad, se sustancia en la tramitación, esto es, la investigación, el análisis y la valoración de expedientes de queja y consulta. El acercamiento al análisis de estos expedientes de quejas y consultas tiene en este documento específico de la oficina una finalidad eminentemente diagnóstica. Su objetivo fundamental, más allá de ilustrar los datos de actividad, es captar situaciones preocupantes, entender cada uno de estos expedientes como un sensor de la realidad en la que se mueven nuestros niños y niñas. Es así que el interés pueda definirse más por su carácter cualitativo que cuantitativo, pero en todo caso, importante.
Expedientes de queja de o relativos a niños,
niñas y adolescentes: un acercamiento cuantitativo
El número de expedientes de queja en los que, de manera expresa, se cita la presencia o se encuentran implicados niños, niñas y adolescentes alcanza en 2017 la cifra de 492 que, respecto a la totalidad de los presentados en la institución del Ararteko supone el 16,37% de éstos. Se encuentran incluidos en este cómputo los expedientes de queja a instancia de parte (478), presentados por personas particulares u organizaciones a través de las distintas vías de acceso establecidas (oficinas, web, correo electrónico) y los expedientes de oficio (14), abiertos a iniciativa de la institución para el análisis y seguimiento de situaciones en las que se sospecha cierto grado de vulnerabilidad o atención inadecuada a las necesidades de grupos de niños, niñas y adolescentes.
En los expedientes de queja a instancia de parte, esta institución computa dos supuestos:
Las quejas presentadas directamente por adolescentes y jóvenes.
Las quejas presentadas por personas que representan a niños, niñas y/o adolescentes. En una importantísima proporción esta persona es su padre o su madre, aunque también se da el caso de otros familiares y educadores/educadoras.
En todo caso, en relación con quién presenta la queja, hay que empezar por señalar que, al igual que en el año precedente, en 2017 no se ha registrado ni una sola queja presentada directamente por un niño, una niña o un adolescente. Así, el 100% de las quejas han sido presentadas por personas adultas, que refieren situaciones en las que hay niños y niñas afectados. De éstas, 5 son presentadas por organizaciones sociales, que trasladan situaciones particulares, y en otras 22 las promotoras de la queja son asociaciones que trasladan situaciones en representación de un grupo de personas, por lo que afectan a un número mayor de menores.
La distribución de estos expedientes por ámbitos temáticos, cuyo análisis pormenorizado constituye el núcleo fundamental del apartado 2.2. de este informe, es conforme a lo reflejado en el siguiente gráfico:
Gráfico 1.
Distribución de las quejas a instancia de parte según ámbito temático
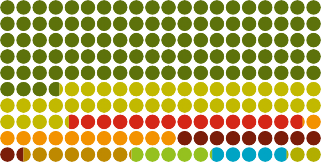
 Nivel de vida adecuado: ingresos y vivienda...................................................... 248 (51,9%)
Nivel de vida adecuado: ingresos y vivienda...................................................... 248 (51,9%)  Educación............................................................................................................................................................................................................................................................97 (20,3%)
Educación............................................................................................................................................................................................................................................................97 (20,3%) Protección .........................................................................................................................................................................................................................................................35 (7,3%)
Protección .........................................................................................................................................................................................................................................................35 (7,3%) Familia........................................................................................................................................................................................................................................................................ 29 (6,1%)
Familia........................................................................................................................................................................................................................................................................ 29 (6,1%) Salud ....................................................................................................................................................................................................................................................................................25 (5,2%)
Salud ....................................................................................................................................................................................................................................................................................25 (5,2%)
Otros.......................................................................................................................................................................................................................................................................................16 (3,3%)
Justicia ........................................................................................................................................................................................................................................................................12 (2,5%)
 Dependencia y discapacidad.........................................................................................................................................................11 (2,3%)
Dependencia y discapacidad.........................................................................................................................................................11 (2,3%) Juego, deporte y cultura....................................................................................................................................................................................... 5 (1,1%)
Juego, deporte y cultura....................................................................................................................................................................................... 5 (1,1%)TOTAL
478
Fuente: elaboración propia
Los ámbitos a los que han atendido las investigaciones de oficio, esto es, aquellas abiertas ante problemas que pueden trascender el supuesto individual o situaciones en las que, a juicio de la institución, se puede estar viendo comprometido alguno de los derechos de la infancia, en 2017 se han referido fundamentalmente a los servicios sociales para infancia en desprotección (11), más 2 en el área de educación y un último relativo a la actuación de una policía local.
La panorámica cuantitativa de la actividad de la institución del Ararteko en el ámbito de las personas menores en 2017 se completa con la presentación cualitativa de las problemáticas y preocupaciones sentidas, las actuaciones realizadas y, en ocasiones, los resultados o efectos conseguidos, en un orden sugerido por el porcentaje de quejas contabilizadas y agrupados todos ellos en torno a los derechos comprometidos en las situaciones descritas.
Derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo
Artículo 271 de la Convención sobre los Derechos del Niño
Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.
Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.
La determinación de cuántos niños, niñas y adolescentes se encuentran viviendo en situaciones de pobreza o precariedad económica es difícil, de igual manera que resulta difícil de precisar cuántos niños, niñas y adolescentes se pueden contabilizar en los expedientes de familias que relatan situaciones de dificultades para la cobertura de sus necesidades básicas. Un año más, aplicando la estimación del porcentaje de unidades de convivencia con hijos e hijas menores del total de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos a los expedientes relativos a esa prestación económica tramitados por esta institución, concluimos que 217 familias, en las que habitualmente hay más de un menor, están viviendo una situación de dificultad económica importante. A este número hay que añadir 31 expedientes del ámbito de Vivienda en los que se señala la presencia de niños y niñas, así como carencias importantes en los edificios que habitan, parte esencial de las condiciones materiales en las que se desarrolla su vida.
Contexto social y normativo
En los primeros días de 2018 se han conocido algunos datos muy interesantes sobre privación en niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza real en Euskadi. En el artículo “Pobreza y privación en la población menor. Enseñanzas generales a partir del caso vasco”, el sociólogo Luis Sanzo presenta la que resulta ser la primera información disponible en España sobre privación en este colectivo de menores, resultado de la introdución en la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de Euskadi 2016 (EPDS-2016) de trece
1 Los artículos citados en la cabecera de cada uno de los apartados de este capítulo II.2 proceden de la Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989).
variables secundarias de privación definidas en el marco de la actualización del Sistema Estadístico Europeo (ESS) y, más en concreto, de la European Union – Statistic on Income and Living Conditions (EU-SILC) y aplicables a personas menores entre 1 y 15 años.
Con carácter general, los datos destacan el significativo impacto de la pobreza y la precariedad en los niños, niñas y adolescentes vascos. Muestran que las carencias asociadas a la pobreza y otras formas de ausencia de bienestar, incluso las más graves, no están erradicadas entre la población menor, incluso en un territorio con un sistema de garantía de ingresos comparable a los más desarrollados en el espacio de la Unión Europea.
En este sentido, considerando al conjunto de menores entre 1 y 15 años en Euskadi, en 2016 un 10,4% sufre todavía problemas básicos de privación, una cifra que es del 3,5% al considerar en exclusiva sus formas más graves. En referencia a estas carencias muy graves, un 2,3% no tiene acceso a comida proteínica cada día, con cifras de 1,5-1,6% en lo relativo a la carencia de acceso diario a frutas o verduras o a la disposición de zapato adecuado. En lo relativo a los problemas básicos pero menos graves, un 5,5% de la población menor no tiene acceso a ropa nueva y un 5,6% no puede celebrar ocasiones especiales.
Ciertas carencias, que no afectan a necesidades básicas, pero son significativas, tienen un impacto aún más destacado en el conjutno de los niños, niñas y adolescentes de Euskadi. Entre un 8,4% y un 9,5% no pueden invitar a amigos o amigas a jugar o comer en casa o participar en actividades sociales externas que tengan coste económico. La imposibilidad de disfrutar de una semana de vacaciones fuera del hogar es la carencia más extendida y caracteriza a un 17,1% de los niños y niñas vascos.
En definitiva, el estudio permite concluir que aunque el sistema de protección autonómico limita las diferencias y reduce el impacto de los problemas, en especial de los más graves, es imposible no percibir el decisivo impacto diferencial que tiene en los niños y niñas la presencia de la pobreza. Por todo esto y una vez más, el Ararteko hace suyas las palabras del autor del estudio cuando señala que “la sociedad necesita tomar conciencia de lo que realmente significa la pobreza y las demás formas de ausencia de bienestar, para la igualdad de oportunidades de las nuevas generaciones de niños, niñas y adolescentes”.
En relación con el contexto normativo, no se han producido en 2017 novedades significativas, aunque se presenta en esta sección el Documento de bases para la mejora de la RGI que el Gobierno Vasco ha presentado, ya que plantea propuestas concretas que el Gobierno considera necesario adoptar a corto y medio plazo para la mejora de la prestación. Algunas de ellas, al menos, deberán tener su traslado a los decretos reguladores de las prestaciones.
En el mismo se plantean algunos cambios sustanciales en el actual sistema (más o menos vinculados a la presencia de niños, niñas y adolescentes en la unidad de convivencia),
como son: la determinación de las unidades de convivencia vinculadas a las personas inscritas en el padrón en un mismo domicilio con una limitación temporal, salvo excepciones; la determinación de la cuantía basada en un sistema de cuantía base y complementos individuales adicionales, que tienen en consideración principalmente a los menores; la modificación del período de empadronamiento previo en el caso de unidades familiares con hijos e hijas menores de edad; la modificación con relación a la valoración del patrimonio; la modificación del plazo de prescripción a 24 meses para reclamar las prestaciones percibidas de manera indebida salvo supuestos de dolo o voluntad de fraude; las formas de acreditación de la residencia efectiva; la posibilidad de percepción indefinida de los estímulos al empleo y otras propuestas con relación a esta modalidad; la clarificación del régimen sancionador y la participación de los Servicios Sociales y del Tercer Sector, entre otras propuestas innovadoras, como es la posibilidad de trasladar al Consejo Vasco de Finanzas medidas para integrar las políticas fiscales y de garantía de ingresos (…). En todo caso, siendo aún un documento que plantea propuestas e intenciones, este Ararteko se mantendrá atento a su materialización, al objeto de realizar su valoración.
Actuación del Ararteko ante las demandas de la ciudadanía
El reconocimiento del gran valor que el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos tiene para la contención de los niveles de pobreza y precariedad económica en Euskadi y quizás precisamente por ello, este informe no puede dejar de señalar algunos de los problemas que plantean las familias que solicitan la intervención del Ararteko para la cobertura de sus necesidades más básicas. Como en años anteriores, comienza este apartado con la presentación de algunas quejas destacadas de entre el gran volumen de intervenciones realizadas por el Ararteko en este ámbito y que expresamente hacen referencia a la presencia de personas menores de edad en las unidades de convivencia solicitantes de su intervención y/o al impacto que la medida adoptada por Lanbide ha tenido sobre ellos y ellas.
En la primera de estas quejas, Lanbide acordó la suspensión de la prestación de RGI que una persona venía percibiendo, al restar de la cuantía de la prestación que estaba recibiendo el importe de la pensión de alimentos fijada en su sentencia de divorcio para la atención a sus dos hijos, aunque en realidad se había comprobado que de facto no la venía percibiendo. El Ararteko, tras analizar las circunstancias del caso y comprobar que la interesada había hecho todo lo que estaba a su alcance para conseguir cobrar la pensión de alimentos, recomendó a Lanbide que revisara su resolución, (Resolución 3 de marzo de 2017), recomendación que ha sido aceptada.
En una segunda queja el motivo de la extinción de la RGI era que un miembro de la unidad de convivencia había incumplido el itinerario personal de inserción al no matricularse en un centro autorizado para la educación a personas adultas (EPA). El Ararteko estimó que la valoración de dicho
incumplimiento no era correcta porque dicha persona pudo matricularse y cumplir el compromiso asumido. El Ararteko recomendó la revisión de la resolución de extinción en aplicación del principio de proporcionalidad y del respeto al interés superior del menor, (Resolución del Ararteko de 18 de mayo de 2017), recomendación que no se ha aceptado.
Una tercera queja plantea la situación de la extinción de la RGI/PCV a una mujer madre de tres hijos por haber viajado en varias ocasiones a su país de origen, por un tiempo que superaba los 90 días, para poder divorciarse de su marido; todo ello a pesar de que había presentado un informe de los servicios sociales que acredita la situación de abandono de su marido. El Ararteko, en su Resolución de 6 de julio de 2017, estimó que Lanbide no había ponderado adecuadamente las circunstancias que justificaban los viajes realizados, por lo que recomendó la revisión de la resolución de extinción.
En una última queja Lanbide ha extinguido la prestación de RGI/PCV a una familia con tres menores a su cargo por haber rechazado una vivienda de protección pública al entender que dicha conducta conlleva un incumplimiento de la obligación de hacer valer un derecho de contenido económico. El Ararteko no comparte que dicha conducta conlleve el incumplimiento de dicha obligación como titular de la RGI, sino que únicamente debería afectar a la PCV, por lo que ha sugerido la revisión de la resolución por no tener suficiente amparo normativo e infringir los principios de proporcionalidad, interés superior del menor y seguridad jurídica. (Resolución del Ararteko de 21 de septiembre de 2017).
En todo caso, estas y similares situaciones han sido analizadas en el Informe-diagnóstico con propuestas de mejora sobre las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación complementaria de Vivienda por Lanbide, 2017, presentado en febrero. El estudio recoge algunos de los avances que se han realizado en la gestión de estas prestaciones, al tiempo que pone de manifiesto la necesidad de mejoras. Destaca la importancia que tiene el disponer de una normativa que clarifique los requisitos y las obligaciones de las personas titulares y de los miembros de la unidad de convivencia y que dé una respuesta ponderada y proporcionada a la pérdida de requisitos y al incumplimiento de las obligaciones para ser titular, con especial consideración al interés superior del menor. Entre las conclusiones más relevantes está la necesidad de incorporar el principio de proporcionalidad para evitar que muchas personas que cumplen los requisitos se queden fuera del sistema por conductas que, en ocasiones, responden más bien a descuidos que a incumplimientos o pérdida de requisitos. Esta cuestión tiene estrecha relación con la propuesta de regulación y aplicación del régimen sancionador que, junto a la obligada consideración del interés superior del menor constituían el núcleo fundamental de la Recomendación general del Ararteko 2/2015, de 8 de abril. La obligada consideración al interés superior del menor en las políticas públicas y, en especial, en el sistema de garantía de ingresos.
En otro orden de cosas, no se puede finalizar este apartado de la actuación del Ararteko sobre la realidad en las que se
encuentran niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza real, riesgo de pobreza o ausencia de bienestar, sin referirse a las intervenciones realizadas en el ámbito de la vivienda. Como se recuerda en todas las resoluciones emitidas en esta área, “desde hace décadas, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 (artículo 25.1) como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966 (artículo 11.1), o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea aprobada por el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea de 7 de diciembre de 2000 (artículo 34.3), coinciden en resaltar la dimensión social de la vivienda, vinculada a la mejora de las condiciones de existencia de las personas y sus familias”.
Dos son las cuestiones más habituales en las intervenciones realizadas con familias con hijos e hijas. La primera de ellas la protagonizan personas arrendatarias de viviendas de protección pública que solicitan la adjudicación de otra de dimensiones superiores al haberse modificado la configuración de su unidad de convivencia y no cumplir el inmueble la ratio mínima legal de 15m2 por persona. Hablamos de situaciones de sobreocupación importantes, normalmente por el nacimiento de hijos e hijas. Ya en informes de años anteriores el Ararteko advertía del progresivo incremento de estas solicitudes y de la necesidad de establecer una nueva regulación de los “itinerarios de vivienda”, al amparo del mandato establecido en el artículo 39 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda. Se trataría de materializar los itinerarios de vivienda protegida y lograr que las viviendas de alquiler social se adecúen a las necesidades de las personas y las familias arrendatarias a lo largo de las diferentes etapas de su vida. Viviendas en las que los niños y niñas que las habitan pueden disfrutar del espacio y las condiciones materiales suficientes para no comprometer su desarrollo significativamente.
El segundo grupo de quejas tiene en común la referencia a deficiencias de estas viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento de una magnitud o cualidad tal que afecta a la salud y las condiciones de vida de las personas que la habitan, habitualmente, niños y niñas de corta edad. Ante estas, la respuesta del Ararteko suele ser de corto alcance, en el sentido de solicitar la subsanación de las deficiencias en virtud del derecho a una vivienda digna.
Para finalizar, aunque no ha sido objeto de queja ante esta institución, es necesario señalar aquí la preocupación del Ararteko en relación con el aumento de las ejecuciones hipotecarias y lanzamientos contabilizados en Euskadi en 2017, recogido por el Consejo del Poder Judicial en su Informe relativo a los efectos de la crisis en los órganos judiciales. Como se puede leer en dictamen de 21 de julio de 2017 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en el que se considera vulnerado el derecho al disfrute de una vivienda adecuada de una unidad de convivencia compuesta por dos adultos y dos hijos menores de edad al no garantizar el Estado español, ni las autoridades autonómicas una vivienda alternativa tras un procedimiento judicial de desahucio, “los desalojos no deberían dar lugar a que los afectados
queden sin vivienda. Por tanto, si no disponen de recursos para una vivienda alternativa, los Estados partes deberán adoptar todas las medidas necesarias para que en lo posible se les proporcione otra vivienda”. Añade, además, que “los Estados partes deben prestar especial atención a los casos en los que los desalojos afecten a mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidad, así como a otros individuos o grupos que sufran discriminación sistémica o estén en una situación de vulnerabilidad”.
En esta línea, el Tribunal Supremo ha fijado doctrina para todos los casos en los que el juez tenga que autorizar el desalojo por desahucio u ocupación de una casa con niños. La sentencia del 23 de noviembre de la Sección Tercera de la Sala del Contencioso-Administrativo revoca la sentencia del Tribunal Superior de Madrid, que sostenía que el auto de entrada en el domicilio estaba bien fundamentado porque el Gobierno regional había cumplido todos los trámites para el desalojo y “las cuestiones planteadas de tipo social deberán ser resueltas por los órganos administrativos municipales o autonómicos a los que correspondan, pero no en el presente procedimiento de autorización de entrada”. El Supremo considera que este argumento supone “una desconsideración” del deber de los jueces del contencioso-administrativo de tener que valorar y ponderar los distintos derechos e intereses que pueden verse afectados en sus decisiones y, amparado en la Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Constitución Española, determina que, antes de autorizar el desalojo de una casa, el juez tiene que “asegurar y garantizar una protección integral y efectiva de los derechos e intereses de los menores”.
Seguimiento de medidas para hacer frente a la pobreza infantil
En el informe de la Oficina referido a 2015 se recogía el anuncio de Gobierno Vasco de impulsar una estrategia de inversión en las familias y en la infancia, una estrategia de carácter interinstitucional, estable y de largo alcance, a través de un Pacto de País por la Infancia y las Familias, que diera respuesta, entre otras cuestiones, a la prevención de la pobreza infantil y la reproducción de la desigualdad. Transcurridos dos años, la Dirección de Política Familiar y Diversidad del Gobierno Vasco ha avanzado a este Ararteko los términos del documento con el que se está trabajando para sentar las bases del gran pacto social por la inversión en la familia y la infancia que se pretende. Cabe precisar en este punto que en este apartado se destacarán aquellos objetivos y medidas más directamente vinculadas a la pobreza infantil, pero se reiterará una mención al pacto y la estrategia en el apartado 2.4. de este informe, donde se pondrá más atención a la perspectiva de apoyo a las familias en su conjunto.
Analizado el documento hay que comenzar valorando positivamente el diagnóstico de la realidad a la que busca dar respuesta, ya que no hace una lectura reduccionista de la pobreza infantil, sino que, en línea con lo expuesto en informes anteriores de esta Oficina, la sitúa en el mar-
co del crecimiento de la desigualdad, la transmisión intergeneracional de la pobreza y los efectos diferenciales que estas situaciones de precariedad tienen en los niños, niñas y adolescentes. También el enfoque de los niños y niñas como sujetos de derechos y el paradigma de la inversión en la infancia son, a juicio de esta institución, un adecuado punto de partida. Las líneas de desarrollo de la estrategia propuestas, cuya materialización será objeto de seguimiento por parte del Ararteko durante el marco temporal de realización, son:
Garantizar unos recursos económicos mínimos a todas las familias con hijos e hijas y prevenir la pobreza infantil.
Facilitar que los padres y las madres puedan dedicar a sus hijos e hijas todo el tiempo necesario, fomentando una organización del tiempo social más adecuada de cara a las necesidades de las familias, y favoreciendo una organización social corresponsable.
Favorecer la emancipación juvenil y los proyectos de vida autónomos, para facilitar la formación de nuevas unidades familiares que puedan, si lo desean, tener descendencia.
Favorecer que todos los niños y niñas puedan recibir servicios de atención infantil accesibles, asequibles y de calidad.
Reorientar las políticas educativas y favorecer la construcción de un sistema es-colar inclusivo y coeducador, capaz de garantizar la equidad y de compensar las dificultades del alumnado en situación de desventaja social y económica.
Reforzar los programas de parentalidad positiva, de salud infantil y de mediación familiar, de cara a reforzar las capacidades educativas de padres y madres, fomentar hábitos saludables y facilitar la resolución de los conflictos que puedan darse en el seno de las familias.
Favorecer el acceso todos los niños, niñas y jóvenes, en igualdad de condiciones, a una oferta más amplia de recursos y equipamientos socioeducativos, deportivos, culturales y de ocio.
Mejorar la gobernanza de las políticas de familia e infancia y desarrollar un espacio socioeducativo real.
A la necesaria implicación de los agentes sociales e institucionales que de la propia lectura de las líneas se infiere, se le añade la dificultad ya apuntada por el documento de que “el impacto de un fenómeno esencialmente multidimensional como la pobreza, la desigualdad o la desventaja socioeconómica tiene a corto, medio y largo plazo sobre el colectivo infantil no forma parte del encargo competencial específico de ningún nivel u organismo de la administración y tiende por tanto a ser abordado de manera fragmentaria, sectorizada y parcial”. La fórmula que se propone es “una mejor gobernanza de las políticas de familia e infancia y, en ese
marco, (…) una mejor integración de las políticas socioeducativas, favoreciendo especialmente el trabajo conjunto de los servicios sociales, educativos y sanitarios a nivel territorial y local”.
Esta necesidad de integración de las políticas socioeducativas y el trabajo compartido de los sistemas arriba citados en clave comunitaria, preventiva y de proximidad han sido reiterados por el Ararteko en múltiples resoluciones, informes y estudios como un elemento clave en la respuesta a situaciones de pobreza, desprotección y, en definitiva, desventaja social.
Artículo 28
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación (…)
Artículo 29
Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:
Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;
Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;
Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;
Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;
Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.
Contexto normativo y social
En los últimos meses, se ha dado inicio al proceso de reflexión tras el cual se confía en alcanzar un pacto educativo, que sea antecedente, a su vez, de la futura Ley Vasca de Educación, todo ello como culminación del llamado Plan “Heziberri 2020”.
Se trata de un proceso del que se ha querido destacar su carácter participativo y que ha sido ordenado con el establecimiento de distintos ámbitos de debate y reflexión que se consideran determinantes en orden a la definición de un nuevo modelo educativo.
El Ararteko es conocedor de que el proceso iniciado ha sido motivo de valoraciones críticas que, en parte, no son sino reflejo de la preocupación y del interés de distintos agentes educativos, sociales y políticos por lograr el gran reto pendiente, como también lo son, a nuestro modo de ver, las importantes movilizaciones sindicales a las que venimos asistiendo las últimas semanas. Confiamos por ello en que estas valoraciones críticas sean debidamente consideradas, toda vez que, tal y como venimos señalando en nuestros últimos informes, a juicio de esta institución, la consecución de un gran pacto educativo debe ser un objetivo irrenunciable para todos los implicados.
Motivos de queja
Siguiendo el esquema que viene siendo habitual en este informe en el apartado referido a la respuesta de la administración educativa a las necesidades de niños, niñas y adolescentes, la actividad de la institución en el año 2017 se presenta agrupada en torno a: admisión del alumnado, atención al alumnado con necesidades educativas especiales, formación profesional, transporte escolar, comedor escolar, becas y convivencia.
2.2.2.a) Admisión del alumnado
Por segundo año consecutivo, la institución del Ararteko quiere poner de relieve la actitud decidida de los responsables del Departamento de Educación para evitar el uso abusivo de los datos del padrón en el proceso de admisión del alumnado. A la institución le consta, porque algunas familias se lo han trasladado a modo de queja, que el Departamento no ha dudado en revisar las puntuaciones inicialmente reconocidas en concepto de cercanía del domicilio cuando otras familias afectadas han presentado las oportunas reclamaciones y denuncias. En esta ocasión, la mayoría de los casos recibidos han estado centrados en el territorio histórico de Bizkaia (Sopuerta).
No obstante, la institución del Ararteko ha mantenido serias discrepancias con el modo en que se han gestionado algunos casos de escolarización tardía. Así queda de manifiesto en la Recomendación del Ararteko de 6 de noviembre de 2017, en relación con el caso de una menor cuya familia había solicitado su escolarización en sendos centros concertados de modelo B. A juicio de esta institución, en estos casos, las comisiones de escolarización no puede utilizar criterios de escolarización que no se correspondan con la voluntad expresada por las familias (en particular en lo que respecta a la elección de modelo) y tampoco pueden propiciar tratamientos diferenciados que sean resultado de un uso arbitrario o indebido de la facultad de la que disponen para ampliar la ratio de plazas disponibles. A este respecto, debemos manifestar nuestra preocupación por el hecho de que esta posibilidad de incrementar la ratio se pueda estar utilizando de manera indebida, por ejemplo para propiciar el agrupamiento de hermanos.
El II Plan de atención educativa al alumnado inmigrante en el marco de una escuela inclusiva e intercultural 2016-2020, de
cuya aprobación se informaba el año pasado, recoge algunas propuestas que tienen que ver con la admisión del alumnado. De hecho, el caso de Vitoria-Gasteiz se presenta en él como ejemplo de buena práctica al que se quiere dar continuidad con el establecimiento de un eje estratégico orientado a abordar el análisis de las zonas de influencia escolar, la proporción de plazas escolares en cada una de ellas por redes educativas y el impacto que éstas tienen en la escolarización del alumnado autóctono e inmigrante, todo ello con el propósito último de fomentar la escolarización inclusiva y equilibrada del alumnado inmigrante entre redes (incluso en la misma red), dentro de la zona de influencia escolar.
Ello no ha evitado, sin embargo, que la institución del Ararteko haya recibido muestras de preocupación por parte de agentes educativos que vienen haciendo seguimiento de los datos de matriculación. Por ello, se ha acordado la apertura de un expediente de oficio, con el fin de contrastar la realidad de tales datos y requerir de los responsables educativos su parecer motivado con respecto a la crítica expresada de falta de medidas complementarias o añadidas que puedan contribuir a tratar de articular una mejor respuesta educativa en todos aquellos casos de excesiva concentración de alumnado inmigrante. En el análisis, no obstante, se habrán de incorporar las conclusiones de investigaciones y personas expertas que sostienen que los problemas de convivencia o, incluso, de rendimiento en los centros con alta concentración de niños y niñas de familias inmigrantes tienen poco de real si no se considera el impacto de la concen- tración general de desventaja en esos espacios educativos.
2.2.2.b) Alumnado con necesidades educativas especiales
En lo que respecta a este apartado, el Ararteko debe destacar la actitud receptiva que han tenido los responsables de Educación en relación con sendas actuaciones referidas a alumnos con discapacidad que deseaban cursar enseñanzas de formación profesional.
De una de ellas, ya se ha dado cuenta detallada en el apartado 2 en el que se incluyen las quejas destacadas (2.2. Joven con discapacidad interesada en cursar nuevas enseñanzas de grado superior de formación profesional).
La otra se ha concretado en la Recomendación del Ararteko de 25 de abril de 2017 que finalmente ha sido aceptada. En ella la institución ha pedido que se reconsiderase la conveniencia de incrementar o elevar los actuales porcentajes de reserva de plazas en enseñanzas de formación profesional con el fin de favorecer la integración social y laboral del alumnado con discapacidad haciendo al menos que las futuras órdenes anuales por las que se regule el proceso de admisión del alumnado interesado en cursar estas enseñanzas se previese, de una manera expresa, un sistema de redondeo al alza para entender cumplido el porcentaje de reserva a favor del alumnado con discapacidad.
No cabe decir lo mismo de la sugerencia planteada con anterioridad por esta institución (Resolución de 5 de abril de
2016) para favorecer la admisión del alumnado con discapacidad en los ciclos formativos de grado medio y superior, ampliando la reserva establecida también a los alumnos que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa. Finalmente, la respuesta facilitada al respecto por los responsables educativos ha llevado a esta institución a considerar que la sugerencia no ha sido aceptada.
Pasando a otro orden de asuntos, es de destacar igualmente la actitud colaboradora que han tenido en general los responsables educativos y que han permitido dar una pronta satisfacción a las familias y alumnos afectados. Por todas, citaremos a modo de ejemplo, la queja promovida por la Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas “Euskal Gorrak”, así como la decisión adoptada con respecto al centro de educación especial “Gorbeialde” de dar las instrucciones oportunas para que el personal fisioterapeuta realice fisioterapia respiratoria y los especialistas de apoyo educativo realicen las tareas asociadas a la alimentación mediante sonda gástrica o por bomba dosificadora. Se trata, sin duda, de unas primeras reacciones que merecen ser valoradas de forma positiva pero que quizá deban ser completadas con nuevas medidas orientadas a asegurar la atención integral que merece este alumnado. La institución no renuncia a seguir trabajando a este respecto.
2.2.2.c) Formación profesional
En lo tocante a la formación profesional, este año el Ararteko ha recibido numerosas quejas que, no obstante, no han sido contabilizadas por la Oficina de Infancia y Adolescencia, ya que no afectaban a niños, niñas y adolescentes, sino a personas mayores de edad que se encontraban cursando o habían cursado enseñanza de personas adultas y en disposición de obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria. La información sobre la problemática planteada está debidamente relatada en el capítulo II.2 del informe general.
En otro orden de cosas, continúa un año más sin resolverse adecuadamente la respuesta a las necesidades formativas de determinados chicos y chicas tras la implantación en el curso 2015-2016 de la Formación Profesional Básica y la desaparición de los programas de cualificación profesional inicial (PCPI) y los programas de formación transitoria integrada del curso 2014-2015.
Una respuesta desde el sistema educativo formal y reglado podría venir del desarrollo del decreto que regula la Formación Profesional Básica en Euskadi, que contempla la posibilidad de articular, mediante una convocatoria específica, una oferta de ciclos formativos de Formación Profesional Básica para personas mayores de 17 años y sin estudios secundarios acreditados, así como la posibilidad de establecer y articular ofertas formativas de formación profesional adaptadas a las necesidades de colectivos con necesidades específicas (disposición adicional segunda). No se conoce, en todo caso, que se estén dando pasos en esta dirección. Las escasas respuestas ofrecidas hasta la fecha proceden
del subsistema de formación para el empleo, con algunas formaciones vinculadas a certificados de profesionalidad.
Transporte escolar
Como es sabido, el reconocimiento de servicios complementarios como es éste del transporte escolar suele estar condicionado al cumplimiento de determinados requisitos como es, por ejemplo, que la escolarización en centros concertados lo sea por indicación de la administración educativa debido a la falta de una oferta pública suficiente.
Este tipo de condicionantes no suelen suponer en general mayores problemas. No obstante, pueden llegar a ser muy polémicos cuando la administración educativa no acepta o discrepa de partida del hecho de que la escolarización se haya producido siguiendo sus indicaciones. Para ilustrar este tipo de casos, consideramos de interés hacer referencia a la Recomendación del Ararteko de 4 de mayo de 2017 en el caso de un menor que fue escolarizado en un centro concertado de modelo A ante la imposibilidad de dar satisfacción a la elección realizada por la familia.
Comedores escolares
En lo que respecta a esta materia, consideramos importante resaltar un grupo de quejas que ponen en relación el alumnado usuario que profesa la religión musulmana y las características alimentarias de los menús de los centros con servicio de comedor. Aunque se trata de un tema abordado con ocasión de quejas individuales y que no es desconocido por la Administración educativa vasca, la singularidad de las quejas ha venido dada por ser presentadas de manera colectiva tanto por Comunidades Islámicas de distintas localidades como por la Federación Islámica del País Vasco. En las respuestas se les ha recordado que la normativa aplicable recoge como uno de los menús especiales ofertados a los comensales el identificado como “menú no cerdo”; si a pesar de esa premisa, se conocieran incorrecciones en la prestación del servicio, se pedía que los supuestos concretos se precisaran suficientemente para que, previa reclamación al propio Departamento de Educación, se pudiera estudiar la posibilidad de intervenir.
Becas y otras ayudas al estudio
Los procedimientos administrativos en materia de becas y ayudas al estudio continúan dando pie a un volumen notable de expedientes de queja que la ciudadanía promueve y que año tras año constituye una prueba de la inquietud por el asunto.
Ahora bien, contemplada la cuestión en términos cualitativos, las razones por las que los particulares formulan las quejas tienden a reproducirse; esto es, se siguen centrando en desacuerdos con las decisiones de la Administración educativa a las que se suman las provocadas por los retra-
sos en resolver, con especial protagonismo de las demoras en dictar resolución expresa sobre los recursos de alzada interpuestos.
En un plano más concreto, se continúa detectando como en ejercicios pasados quejas que provienen de personas con un grado importante de vulnerabilidad para las que, dificultades en las destrezas idiomáticas y en el entendimiento correcto de requisitos, se hace dificultoso en ocasiones poder ejercer de manera adecuada sus derechos; en este tipo de expedientes se pone énfasis, sin perjuicio de tener que ajustarse a las previsiones legales que rijan, en recabar el despliegue de una especial sensibilidad en su tratamiento.
Relacionado con esta cuestión, en uno de los encuentros periódicos que la institución del Ararteko mantiene con asociaciones gitanas, representantes de algunas de estas asociaciones mostraron su especial preocupación por el modo en que la administración educativa viene gestionando las becas y otras ayudas al estudio, en particular, por el modo de determinar la renta de las familias solicitantes de estas ayudas cuando éstas (las familias), además de no haber presentado la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), tampoco son perceptoras de ninguna prestación o ayuda social (RGI…). Asimismo, mostraron su preocupación por la exigencia del abono de cuotas previas por la utilización del servicio de comedor en el caso del alumnado que previsiblemente vaya a ser beneficiario de becas. Ello ha hecho que la institución haya acordado la apertura de un expediente de oficio al respecto, que a la finalización del año aún no se ha concluido.
Convivencia escolar
Las quejas presentadas ante el Ararteko por motivos vinculados a la convivencia en centro educativo son este año muy pocas y en las que hacían referencia a casos particulares, la administración educativa ha encauzado la situación convenientemente. La existencia de un solo caso, no obstante, ya haría necesaria la presencia de estas líneas en un informe que trata de dar cuenta de la afectación de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Esta misma razón está en la base de la valoración positiva que el Ararteko hace de la iniciativa Bizikasi 2017-2020, con la que el Departamento de Educación quiere dar un nuevo y significativo paso en la mejora de la convivencia y la erradicación del acoso en los centros educativos. En palabras de la Consejera en su presentación “Bizikasi persigue como objetivo prioritario convertir el centro escolar en una zona libre de violencia. Que el centro escolar sea un espacio educativo de desarrollo personal y social y que todos los miembros de la comunidad educativa, a través del conocimiento y de un compromiso compartido permanente, lo conviertan en un entorno seguro para la convivencia positiva y sin tolerancia alguna ante situaciones de acoso. Bizikasi se crea para prevenir las situaciones de acoso y en el caso de que se dé el mismo, intervenir adecuadamente con el alumnado que sufre acoso, pero también con quienes contemplan el acoso a modo de espectadores y con el alumnado con comporta-
miento acosador”. Contempla para tal fin medidas preventivas, de intervención y evaluación. Tras los trabajos preparatorios, la Resolución de la Viceconsejera que anualmente establece las directrices para la organización del curso académico recoge ya para este curso 2017-2018, tanto en la etapa de Educación Infantil y Primaria como de Secundaria, indicaciones precisas para la implementación de la iniciativa en los centros.
La Oficina de Infancia y Adolescencia del Ararteko seguirá con interés el desarrollo y los resultados de este ambicioso proyecto.
De índole distinta, pero relacionado tangencialmente con la convivencia en el centro educativo se recoge aquí la queja presentada por la Asociación de Madres y Padres de un Colegio Público de Educación Infantil y Primaria con relación a la actuación de tres agentes de la Policía Municipal de Bilbao en el centro. La asociación consideraba que la actuación de los agentes, accediendo a acompañar a algunas profesoras a las aulas, no había sido educativa ni adecuada, lo que, según señalaba, había reconocido el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Ponía también de manifiesto que la presencia de los agentes en las aulas solo había servido para generar en los niños y niñas miedo a ir a la escuela. El Ayuntamiento de Bilbao explicó que los agentes habían acudido al centro para interesarse por un posible caso de absentismo escolar y que la directora y otra responsable educativa, que se encontraban en ese momento reunidas para tratar problemas de relación entre el alumnado y la aparición de un posible caso de acoso escolar, les solicitaron que las acompañasen. El Ararteko considera que los responsables policiales tienen que aclarar cuál fue el contenido concreto de la actuación de los agentes y la habilitación legal a cuyo amparo se realizó, y determinar si la actuación podía o no encontrar amparo en el ejercicio de las funciones que la Policía Municipal tiene legalmente atribuidas, lo que, según la información facilitada, no parece que hayan realizado. El Ararteko considera que en ese análisis debe tenerse en cuenta la valoración que ha realizado el Departamento de Educación de lo sucedido, y tenerse presente, además, que el sistema educativo dispone de cauces e instrumentos para dar respuesta a situaciones como la que motivó la actuación de los agentes, en los que no parece que pudieran encontrar acomodo actuaciones de la Policía Municipal como la cuestionada en la queja. El Ararteko considera, igualmente, que lo sucedido en este caso revela la necesidad de establecer pautas de actuación en este ámbito y de instruir a los agentes al respecto. El Ayuntamiento de Bilbao ha mostrado, sin embargo, su parecer contrario a las consideraciones citadas y a actuar en el sentido señalado.
La Ertzaintza está también actuando en los centros educativos en el marco de un programa del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Agentes voluntarios, a quienes se prepara con una formación específica y se les dota de recursos, acuden a los centros que lo solicitan a dar charlas sobre acoso escolar. En el marco de la visita de personal de la institución del Ararteko a la comisaría de la Ertzaintza de Galdakao se ha podido conocer, además, una experiencia piloto en el municipio de Basauri con la habilitación en el
centro educativo de una dependencia, junto a la Dirección, en la que hay permanentemente agentes para atender cualquier pregunta que quiera realizar el alumnado. Al parecer, según indican, la fórmula ha permitido detectar casos de acoso escolar que no se conocían.
2.3. Derecho a ser protegido frente al abandono, el maltrato o la violencia
Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
Artículo 20
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.
Contexto social y normativo
Como se anunciaba en el informe de la Oficina de 2016, en 2017 se ha aprobado el Decreto 152/2017, de 9 de mayo, que actualiza el instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo –Balora.
En relación con los trabajos para la necesaria actualización de la normativa autonómica de infancia tras la aprobación de la Ley 26/2015, de 28 de julio, y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales confirma que continúa avanzando en el plan de trabajo previsto:
El decreto regulador del acogimiento familiar se encuentra ya en fase de tramitación avanzada, estando prevista su aprobación para 2018.
El decreto regulador de un procedimiento de actuación común a seguir por las diputaciones forales para la emisión del informe exigido por el Reglamento de Extranjería al órgano autonómico competente en materia de protección de menores en relación con el programa de carácter humanitario al que se refiere el desplazamiento temporal de personas menores de edad extranjeras está en trámite de participación ciudadana y prevista su aprobación también para 2018.
Los decretos relacionados con los procesos de adopción están en tramitación, pero muy vinculados al tra-
bajo realizado desde el grupo técnico de la Comisión Interautonómica de Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El Decreto 277/2011, de 27 de diciembre, de acreditación y funcionamiento de las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional (ECAI), por otro lado, dejará de tener efecto en cuanto se apruebe el nuevo decreto regulador de los Organismos Colaboradores para la Adopción Internacional (OCAI), ahora de competencia estatal. En Euskadi no se está produciendo ningún perjuicio en este tiempo de tránsito, porque no hay ninguna ECAI acreditada a fecha de hoy.
En cuanto a la modificación de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia, se mantienen las previsiones de remisión del proyecto de ley al Consejo de Gobierno para el primer cuatrimestre de 2019.
Por razones distintas a las de la actualización normativa derivada de la legislación de infancia, el Ararteko se interesa también por el eventual desarrollo del decreto regula- dor de los servicios de intervención socioeducativa. El paso siguiente a la aprobación del Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del sistema vasco de servicios sociales es la regulación de cada uno de los servicios de esta cartera, en consonancia con las fichas descriptivas apuntadas en aquel. En el ámbito de la infancia se señala como de urgencia el desarrollo del decreto que regule los servicios de intervención socio-educativa, de competencia municipal y, por ello, bastante heterogéneos en la actualidad. Por la respuesta ofrecida por la Dirección de Política Familiar y Diversidad, no parece existir intención de desarrollo al respecto en el corto-medio plazo.
En relación con el grado de desarrollo y difusión de los pro- tocolos recogidos en las disposiciones finales del Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento residencial para la infancia y la adolescencia en situación de desprotección social, el estado de situación es:
No se está actuando sobre el Protocolo común de actuación en la acogida de urgencia de personas extranjeras menores de edad no acompañadas (disposición adicional sexta) y se encuentra en el mismo punto que quedó –muy avanzadocuando el protocolo marco estatal se aprobó. Aunque ya se comentará en el apartado de este capítulo relativo a la atención a los menores extranjeros sin referentes familiares, el Ararteko considera conveniente continuar avanzando sobre la base de aquellos trabajos previos consensuados por las instituciones vascas, en la medida en que valora que aportaban mayores garantías para la salvaguarda efectiva de los derechos de estos y estas menores.
Continúa sin haber constancia de interés alguno por la elaboración de un Protocolo de registros corporales, a pesar del compromiso adoptado por el departamento con el Ararteko en el año 2010 en el marco de los seguimientos para la elaboración de los informes anuales y por el cual estos registros pasarían a ser regulados por un protocolo, en lugar de una modificación del decreto, como recomendábamos. Recuperando la idea original, quizás éstos puedan ser considerados e incorporados al decreto en el momento en que éste se modifique para ser adaptado a la normativa de infancia vigente.
Por último, hay que informar de que los informes de impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia exigidos por la legislación de infancia arriba citada y que deberían acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos (artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor) no se están realizando. El Ararteko sugiere que, si no se estimara conveniente iniciar un proceso de modificación de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre (elaboración de disposiciones de carácter general), por el esfuerzo de gestión y los prolongados tiempos que supone, incluso de manera transitoria si se decidiera acometer tal modificación, se podría proceder como se hizo en el caso de los informes de impacto de género, en que se optó por elaborar unas Directrices para todos los departamentos del Gobierno, que con posterioridad las diputaciones forales emularon. En todo caso, cualquiera de las vías que se adoptara requeriría de un estudio previo para la elaboración de esas directrices.
Motivos de insatisfacción
Con relación a los aspectos trasladados por las personas que han interpuesto quejas relacionadas con este ámbito, un año más, en un número importante de los casos se trata de progenitores disconformes con la valoración de los servicios de infancia por la que se concluye el desamparo de sus hijos o hijas, la suspensión de la patria potestad y la asunción de la tutela por parte del ente foral. En un alto porcentaje, estos padres y madres acuden al Ararteko después de haber recurrido en vía judicial la orden foral que determina el desamparo y la medida de protección del niño, niña o adolescente, lo que imposibilita nuestra actuación en lo tocante a la principal demanda de los promotores de la queja. En otras ocasiones, las familias acuden poco tiempo después de haber tenido conocimiento de la decisión de la Administración, solicitando asesoramiento e información para impedir que la medida finalmente se lleve a cabo. Ciertamente, las posibilidades de intervención del Ararteko con relación al principal motivo de desacuerdo de los progenitores –en definitiva, la valoración de sus dificultades para responder adecuadamente a las necesidades de sus hijos e hijas– son limitadas. Por una parte, porque esta institución no entra a realizar juicios de valoración sobre cuestiones técnicas como la competencia parental o la situación de desprotección, y, por otra, como se decía, porque en buena parte de las ocasiones la propia decisión de la Administración está pendiente de valoración judicial.
Otro conjunto numeroso de quejas se ha formulado en torno al desacuerdo con la intervención realizada por los servicios sociales, tanto de atención primaria como de atención secundaria, en diferentes momentos del proceso: desacuerdos con la intervención familiar planteada o con su intensidad, desacuerdos con el régimen de comunicación propuesto (periodicidad de los encuentros con los hijos e hijas o con el carácter supervisado de éstos), disconformidad con el ejercicio de la guarda de los hijos e hijas tutelados (cambios de acogimiento residencial a acogimiento familiar), etc. Se incrementan en este grupo y en relación con años anteriores, las reclamaciones de personas en un contexto de separación altamente contenciosa Por lo que esta institución ha podido conocer, los desacuerdos no se circunscriben, en muchas ocasiones, a la actuación de los servicios sociales, sino que tienen todo un corolario en el sistema educativo (los centros escolares, la Inspección…), el sistema de salud (los profesionales de los servicios de pediatría) y otros. En todos ellos se constata la dificultad para conseguir la mínima colaboración por parte de los progenitores, que rechazan todas las propuestas de intervención formuladas, ajenos al impacto y el daño generado en su hijo/hija.
La realidad es que en los casos en los que hemos podido concluir nuestra intervención tanto en este segundo bloque de quejas como en el anterior, la actuación de la administración ha resultado no incorrecta.
Merece la pena detenerse en una actuación iniciada de oficio por el Ararteko en respuesta a la solicitud de intervención de un número no desdeñable de personas extranjeras ante lo que consideraban una actuación excesiva de los servicios sociales de infancia, que estaban interviniendo en sus familias, a veces incluso con medidas de separación que no entendían. El elemento común a todos estos casos era una escasa comprensión y comunicación en castellano, constatada en los encuentros mantenidos por el personal del Ararteko en sus oficinas de atención y en el momento de la presentación de las quejas.
La situación de falta de comprensión presentada en estos casos venía a abundar en una preocupación surgida en esta institución en los procesos de investigación que lleva a cabo cuando las personas implicadas son extranjeras y tienen conocimientos muy básicos del idioma. Se constata que, con frecuencia, van consintiendo, incluso firmando documentos que no entienden y que luego tienen consecuencias inesperadas (y graves) para ellos. También relatan intervenciones en el hogar o citas con los y las profesionales sociales, sanitarios, educativos, etc. de las que confiesan haber entendido poco. En ocasiones, además, estas carencias idiomáticas cursan en paralelo con un desconocimiento de los estándares culturales y legales que, en lo relativo al cuidado de hijos e hijas, por ejemplo, son los vigentes en nuestra sociedad. Así, se escuchan manifestaciones de incomprensión de la valoración que los servicios sociales hacen de lo que ellos/ellas entienden como formas de corregir conductas inadecuadas (a través de castigos corporales) o de que niñas de 12 años puedan hacerse cargo del cuidado de sus hermanos y hermanas menores durante las horas en que la madre está trabajando fuera del hogar (porque es parte de
su responsabilidad). Conviene precisar que el Ararteko no defiende que todos los elementos culturales asociados a las maneras de entender la crianza por las diversas culturas que conviven en nuestra sociedad haya que respetarlos y darlos por “adecuados”. El estándar para esta institución siguen siendo los derechos de niños, niñas y adolescentes, reconocidos por el ordenamiento jurídico, por lo que prácticas dañinas para la salud y el desarrollo integral de éstos y estas deben ser erradicadas en cualquier contexto. Pero sí desea llamar la atención sobre la circunstancia de que, incluso comprendiendo las palabras, es posible que las personas no alcancen a percibir las implicaciones, las consecuencias, el alcance de sus actos. Se hace preciso en estas circunstancias, a juicio de esta institución, extremar la comprobación de que se está entendiendo, no sólo las frases, sino el contexto general y las implicaciones de sus comportamientos.
El Ararteko analizó esta necesidad en la recomendación general “La responsabilidad de la administración en la garantía de la accesibilidad idiomática de los servicios públicos, como forma de facilitar a la población inmigrante el pleno ejercicio de sus derechos”. En la misma se señalaba como primordial la necesidad de hacer posible la igualdad en el acceso a los Servicios Públicos por las personas que desconocen los idiomas oficiales, para lo que se planteaba necesario organizar con agilidad y eficacia la interpretación plurilingüe que posibilitara la interacción de las personas inmigrantes con la Administración. La adecuada accesibilidad idiomática de los mismos condiciona, en toda sociedad que pretenda ser integradora, el efectivo ejercicio de sus derechos por parte de la población inmigrante que desconoce los idiomas oficiales.
En la recomendación se hacía mención a la Comunicación de la Comisión Europea “Una nueva estrategia marco para el multilingüismo” (COM (2005) 596 final), que en su Punto III.6 vincula directamente la accesibilidad idiomática de los Servicios Públicos con las posibilidades reales con que cuentan las personas inmigrantes de ejercer los Derechos Humanos:
“Los intérpretes colaboran asimismo con el funcionamiento de las instituciones en las sociedades multilingües. Asisten a las comunidades inmigrantes en juzgados, hospitales, servicios policiales y de inmigración. Los intérpretes, cuando están debidamente formados, contribuyen así a salvaguardar los derechos humanos y democráticos”.
Otra cuestión de interés que se aborda en la recomendación es la derivada del enfoque social y de necesidad de formación que afecta, no sólo a las personas que ejerzan como intérpretes, sino al personal de los Servicios Públicos que trabajará junto a ellas con el objeto de que se asuma un enfoque multicultural en el desempeño de su labor, por lo que es tarea de la Administración facilitar los medios necesarios a tal efecto.
Sobre esta base, el Ararteko se interesaba ante las diputaciones forales en relación con las medidas específicas adoptadas en los procesos de intervención social en los que hay una diversidad cultural. Más en concreto, si disponen de traductores/intérpretes/mediadores culturales o recurren a
servicios de esta índole en alguna circunstancia o situación y si cuentan con algún profesional de atención directa –tanto en la coordinación de caso, como en los programas de intervención familiarcon conocimientos de árabe, rumano, brasileño u otro idioma de los utilizados por las familias con las que intervienen.
Los servicios forales constatan el aumento de la presencia de familias llegadas de todos los continentes, desde realidades y con prácticas culturales diversas, lo que les ha obligado a adaptarse y resituar los criterios. Comparten con el Ararteko, no obstante, la idea de que esa adaptación continua y en diferentes direcciones exigible nunca puede superar el límite de los derechos de niños, niñas y adolescentes. A partir de aquí, informan de las medidas que utilizan:
Redactan los folletos y documentos informativos en varias lenguas.
Traducen los documentos más importantes (citaciones, órdenes forales de las medidas de protección, etc.)
Ofrecen a las familias la posibilidad de acudir acompañadas de personas de su confianza que realicen la traducción. En estos casos la realidad es que es difícil comprobar la calidad de la traducción realizada.
Utilizan el servicio de traducción telefónica, que permite la teletraducción o interpretación en tiempo real mediante un dispositivo compuesto por un teléfono móvil y una terminal biauricular manos libres. Este servicio ofrece traducción a 51 idiomas durante todo el año.
En casos puntuales, normalmente más complejos, recurren a traductores.
Entre los profesionales de intervención directa, cuentan con profesionales que hablan árabe en algunos servicios (principalmente, centros residenciales), se están pudiendo realizar intervenciones en inglés o francés e incluso se cita un caso de contratación de una educadora china. No obstante, las diputaciones forales trasladan la dificultad que tienen para encontrar personas con la formación técnica requerida (educación social, psicología, etc.) y que sean conocedoras de esas lenguas.
En algunos casos se señala que los profesionales (principalmente las personas coordinadoras de caso) cuentan con formación en mediación intercultural y que se recurre al servicio Biltzen del Gobierno Vasco para la asesoría puntual ante prácticas culturales desconocidas y para el plan de formación de los equipos.
Con todos estos elementos, el Ararteko no puede concluir que las intervenciones descritas sean incorrectas, ni que la administración sea insensible a esta necesidad. Sin embargo, sí parece que los actuales instrumentos de interpretación no son suficientes para atender todas las necesidades
de interpretación en los servicios sociales y quizás se hace necesario disponer de profesionales que permitan llevar a cabo la función de la interpretación idiomática con garantía de calidad. No obstante, subrayando lo que las tres diputaciones trasladan respecto a que las intervenciones en estas circunstancias, tanto por la variable idiomática como por la cultural, no son fáciles, conviene reiterar la necesidad de continuar avanzando en la reflexión y adaptación de las prácticas a las realidades culturales presentes.
El resto de quejas se refieren a cuestiones a las que se ha decidido dar un espacio particular en este capítulo, por lo que se comentarán en los apartados siguientes.
Intervención temprana y en riesgo de desprotección
Tanto la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, sobre servicios sociales, como la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Infancia y Adolescencia, distribuyen las competencias de atención a los niños, niñas y adolescentes en situación o riesgo de desprotección entre los municipios y las diputaciones forales. A los primeros les corresponde la inestimable tarea de realizar actuaciones preventivas e intervenir en las fases más tempranas, cuando los niveles de desprotección conforme a la valoración técnica no alcancen niveles de gravedad.
El análisis de las quejas y la participación en espacios de reflexión en este ámbito confirman el análisis realizado por el Ararteko en el informe extraordinario presentado en 2016 y dedicado a los servicios sociales municipales, por lo que no reiteraremos las recomendaciones allí recogidas. No obstante, los graves acontecimientos protagonizados por algunos menores en Bilbao en los últimos meses, que han introducido en el debate público el cuestionamiento de todo el sistema de protección a la infancia, impulsan al Ararteko a trasladar de nuevo un apunte sobre el trascendente papel de la intervención socioeducativa, especialmente en contextos de desventaja social y dificultades parentales.
Sin eludir la responsabilidad esencial que cada uno de los menores protagonistas de los hechos citados tiene en el daño que ha causado, parece necesario, elevando algo la mirada, atender a las condiciones socioeconómicas de los entornos de procedencia de estos niños. Chicos con endebles referentes familiares, escasa vinculación con el sistema educativo formal, en contextos sociales marginales… en definitiva, en clara desventaja social. Múltiples estudios establecen la correlación entre estos contextos y condiciones vitales, el riesgo de desprotección y los comportamientos delictivos.
El trabajo comunitario, de cohesión social y superación de las desigualdades es una tarea compartida por distintos sistemas y agentes sociales, no exclusivo de los servicios sociales. Pero el papel de estos no es menor. Es posible que haya que tramar respuestas más integrales y mejores a los desafíos de la desigualdad social. Así, junto a lo que corresponda realizar en clave de seguridad, educativa, judicial o de apoyo a las familias en la crianza de los hijos e hijas, la inter-
vención socioeducativa con presencia en las calles y en las familias con mayores dificultades es una inversión capital, en la que los principales beneficiarios serán los niños y niñas que no continuarán “progresando” en niveles crecientes de desprotección y vulneración de su derecho a no ser dañado y desarrollarse plenamente, pero indudablemente también la sociedad, en términos sí de seguridad, pero sobre todo de justicia social y dignidad.
En línea con lo apuntado, es justo reconocer los esfuerzos realizados por algunos municipios en este ámbito, algunos de los cuales han sido incluso reconocidos como buenas prácticas en el último informe de UNICEF “El acogimiento como oportunidad de vida”.
Acogimiento residencial
Para responder a situaciones de desprotección grave y desamparo los servicios forales articulan distintas medidas, desde planes de intervención intensivo en el domicilio, hasta medidas de separación del núcleo familiar y acogimiento, bien familiar, bien residencial. Se confirma un año más que la red de recursos residenciales que permite la guarda de niños y niñas en esta modalidad se mantiene en permanente actualización, respondiendo a las cambiantes necesidades sociales, demandas y disposiciones normativas, lo que supone importantes esfuerzos humanos y económicos de las administraciones responsables.
Aun cuando a la fecha de cierre de este informe no ha sido posible disponer de los datos sobre personas acogidas en los servicios sociales para la infancia en desprotección de las diputaciones forales, la información obtenida en las visitas cursadas a algunos de los recursos, en el marco de las quejas tramitadas y en distintos foros y espacios compartidos con técnicos y responsables de los servicios, apunta a que el altísimo nivel de ocupación de la red que ya señalábamos el año pasado, no sólo continúa, sino que se ha incrementado. Mención especial merecen los centros para menores extranjeros sin referentes familiares, que se han visto claramente desbordados en los 3 territorios, aunque en dimensiones diferentes. Sobre esta cuestión se volverá en el punto 2.3.5 de este informe.
Continuando con la cuestión de los altísimos niveles de ocupación, parece cierto, como ya se decía en 2016, que esta realidad no está impidiendo la asignación de una plaza residencial cuando resulta necesario. Sin embargo, introduce mayor dificultad en la gestión adecuada de la red de recursos residenciales, que requeriría disponer de plazas libres en todos los programas, ya que a la hora de adscribir a un niño o niña a una plaza se han de considerar distintos factores: programa más adecuado a sus necesidades, edad, sexo, localidad de residencia, si son varios hermanos/hermanas, etc.
La casi saturación de la red y las dificultades para atender a las necesidades diversas de los menores está en el origen de las modificaciones realizadas en Gipuzkoa, que a lo largo del año ha habilitado 9 plazas en diversos centros
del programa básico y otras 4 en el centro Uba de acogida de urgencia. Señala la Diputación Foral de Gipuzkoa que estas plazas se habilitaron de forma coyuntural, estando ya en marcha los procesos administrativos necesarios para la apertura en 2018 de dos nuevos centros de programa básico (8 plazas para niños y niñas de 4 a 12 años y otras 8 para adolescentes de 13 a 17 años), la modificación del programa desarrollado en otro de los centros (que añade 8 nuevas plazas al programa básico de adolescentes 13-17) y un nuevo incremento en el número de plazas del centro Uba.
En Álava, desde el 1 de enero de 2017 el Instituto Foral de Bienestar Social gestiona todos los recursos residenciales para personas menores de edad del territorio, una vez se han transferido los tres hogares gestionados hasta la fecha por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
En Bizkaia, la respuesta del Departamento de Acción Social informa de que el grado de ocupación de los centros ha sido variable a lo largo del año, aunque, efectivamente, de media ha superado el 100% en todos los programas existentes. Señalan que en los últimos años, no sólo en 2017, el funcionamiento ha estado condicionado por el incremento de la demanda y de las necesidades de atención residencial, que se han ido afrontando con la creación de nuevos recursos y a pesar de las limitaciones presupuestarias. En concreto, en 2017 se ha abierto un nuevo centro (10 plazas) para adolescentes con problemas de conducta y 8 nuevos recursos (5 de preparación a la emancipación + 3 de emancipación) con 142 plazas para la atención de menores extranjeros no acompañados.
Las dificultades para llevar adelante la medida de acogimiento residencial en el caso de algunas y algunos menores ha impulsado a las administraciones a la búsqueda de fórmulas alternativas desde las que poder realizar la intervención educativa con mayor eficacia. En la mayoría de los casos, se mantiene la medida de protección, pero la guarda se realiza por la familia, como es el caso de los programas Bertatik y Kaletik puestos en marcha en 2016 por la Diputación Foral de Gipuzkoa. A este objetivo responden también los centros de día, modalidad en la que Álava fue pionera con la apertura del primero en 2014. En 2017 se ha abierto uno más. También Gipuzkoa tiene como previsión la apertura de su primer centro de día para 2018, que daría servicio a 12 personas menores de edad tuteladas.
Este nivel creciente de la demanda y el incremento de las plazas residenciales o los programas vinculados a ellos ha supuesto, lógicamente, un aumento del número de educadores y educadoras, pero de manera consecuente, también de los y las profesionales vinculados a la coordinación de los casos.
Valorando en toda su profundidad el esfuerzo realizado, esta institución anima en todo caso a las administraciones responsables a mantenerse alerta sobre los niveles de ocupación de sus recursos y a perseverar en esta buena praxis de adaptación a las necesidades cambiantes que ya desde hace años venimos destacando.
Antes de dar por finalizado este apartado, hemos de informar de la conclusión en 2017 de la actuación de oficio iniciada el año anterior tras las graves noticias aparecidas en los medios de comunicación relativas a las prácticas de prostitución que afectaban a algunos menores en situación de guarda o tutela por los servicios forales de infancia de la Diputación de Álava y en acogimiento residencial en el centro Sansoheta. Como se expone con detalle y argumento en la Resolución del Ararteko de 23 de octubre de 2017, el Ararteko valoró que la institución foral no había actuado de manera incorrecta, ya que: denunció ante los cuerpos policiales correspondientes y notificó a la Fiscalía en cuanto tuvo conocimiento, tanto en el mes de abril, como en octubre, de la comisión de un delito en el que unos menores bajo su guarda o tutela estaban siendo víctimas; investigó en los ámbitos de su responsabilidad para el esclarecimiento de los hechos; activó actuaciones educativas para la protección y el aprendizaje de los chicos y chicas; colaboró con los cuerpos policiales, informó a las familias y protegió la identidad de las víctimas. Con carácter pedagógico y para una mayor comprensión del marco de la valoración, la resolución incorpora algunas consideraciones preliminares que: 1) recuerdan que nos encontramos ante un caso de abuso de personas mayores a menores, cuestión que no en todos los medios de comunicación ha sido así presentada; 2) diferencian los recursos socioeducativos para personas menores de edad condenadas por haber infringido la ley, de los recursos residenciales para niños, niñas y adolescentes en desprotección, como es el caso de Sansoheta; 3) recuerdan que la labor de los recursos y de los y las profesionales de los servicios para la infancia en desprotección es, ante todo, educativa.
Acogimiento familiar
En lo tocante a esta medida de protección cabe señalar el esfuerzo sostenido por los servicios forales para articular en todos los casos en que se considera idóneo para el interés niño/niña y existe alguna posibilidad, esta medida. Acto seguido hay que señalar las dificultades con las que se encuentran para contar con familias adecuadas y en número suficiente para las necesidades, especialmente en los casos de chicos y chicas de más edad, grupos de hermanos, etc.
Un problema importante para la respuesta a los acogimientos más complejos parece haber surgido con la definición del acogimiento especializado y el acogimiento profesionalizado recogidas en la Ley 26/2015, de 28 de julio. Hasta el momento, lo que se denominaba en Euskadi programa de acogimiento familiar profesionalizado venía siendo gestionado mediante contrato público con una entidad, con la que los acogedores y acogedoras suscribían un contrato mediante la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE). Sin embargo, el artículo 20 de la ley arriba citada establece que el acogimiento profesionalizado, a diferencia del especializado, exige “una relación labo- ral del acogedor o los acogedores con la Entidad Pública”, requisito difícilmente asumible. En este contexto, se han producido denuncias por parte de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, que entiende que la relación de las personas acogedoras con la entidad gestora del programa de acogimiento profesionalizado ha de ser laboral, con las
consecuencias derivadas de tal decisión. Existen en estos momentos dos sentencias en sentido contrario dictadas por juzgados de lo social de Donostia-San Sebastián (que entendía que la relación era laboral) y Vitoria-Gasteiz (de acuerdo en la figura de trabajador autónomo económicamente dependiente). El recurso presentado por la Tesorería General de la Seguridad Social a la sentencia del juzgado de Álava fue desestimada por el Tribunal superior de Justicia del País Vasco, aceptando la relación mercantil y como autónomos TRADE, encontrándose en curso la demanda de oposición a la sentencia del juzgado guipuzcoano. Como consecuencia de esta inseguridad jurídica, en todo caso, el programa de acogimiento para niños, niñas y adolescentes con especiales dificultades se encuentra paralizado.
En relación con las cuestiones que se han sometido a la consideración del Ararteko en 2017 y relativas al acogimiento familiar, mencionar que se han referido a:
Valoraciones de adecuación como persona acogedora, en las que se denunciaba, bien retrasos prolongados (finalmente justificados por la extrema complejidad del caso) o bien valoraciones de no adecuación (que fueron recurridas judicialmente).
Desacuerdos con los apoyos complementarios ofrecidos.
Desacuerdo de la familia acogedora con las decisiones adoptadas respecto al menor acogido.
En ninguno de los casos, sin embargo, se ha considerado que la administración haya actuado contraria a Derecho.
La atención específica a los menores extranjeros no acompañados
En lo últimos meses de 2016 y de manera más intensa a partir del verano de 2017 el número de menores extranjeros no acompañados que llegó a Euskadi se incrementó de manera notable. A la fecha de cierre de este informe no se dispone aún de los datos solicitados a las diputaciones forales relativos a los menores extranjeros no acompañados atendidos a lo largo del año, aunque los datos aportados por el Departamento de Acción Social de Bizkaia en el marco de un expediente son ilustrativos de la intensidad y el volumen de las llegadas, máxime siendo este territorio al que de manera preferente se han acercado estos menores. Así, el número de chicos llegados entre el 1 de enero y el 28 de noviembre de 2017 al centro de primera acogida ascendía a 711, cifra que supera con mucho los 180 registrados en todo el año 2015 o los 471 de 2006, uno de los años de mayor afluencia de menores extranjeros al territorio vizcaíno.
Los y las profesionales consultados señalan que los adolescentes proceden mayormente de Marruecos y en algunos casos tienen algo de red de apoyo. Desde los equipos perciben algunos datos que les hacen pensar que, a diferencia de
épocas anteriores, proceden de familias con ciertos recursos económicos que desarrollan proyectos migratorios familiares.
La llegada imprevisible e intensa de menores, las dificultades manifestadas o evidenciadas por los servicios para la protección a la infancia para atenderlos en condiciones óptimas y los datos de sobreocupación en la red residencial (en algunos centros, especialmente) llevaron al Ararteko a cursar visita a los centros de primera acogida de los tres Territorios Históricos a fin de conocer de primera mano la realidad en la que se encontraban. Así, el 15 y el 28 de noviembre se visitaron los centros de Bideberria I, en Vitoria-Gasteiz, y Uba, en Donostia-San Sebastián. El centro Zornotza ha sido objeto de especial seguimiento a lo largo de todo el año, con tres visitas presenciales, varias reuniones con responsables técnicos y políticos e intercambio de documentación.
En la visita a Bideberria I, concluida mediante una Resolución publicada ya en 2018, el Ararteko constató la presencia de un número mayor de chicos (28) que las plazas definidas para este centro de primera acogida (15). No obstante y a pesar de esta sobreocupación, las condiciones en las que se encuentraban atendidos los chicos no eran de precariedad. La administración había garantizado la cobertura de las necesidades básicas de alojamiento y alimentación en condiciones similares a las del resto de los chicos acogidos en el centro, había reforzado los equipos profesionales y aún estaba pudiendo mantener la orientación y el trabajo educativo del recurso. Ahora bien, resultaba evidente en opinión de todas las personas consultadas que la propia concentración de casi 30 adolescentes y la imprevisibilidad de los ingresos estaba repercutiendo en la calidad de la atención.
En la visita a Uba, el Ararteko contabilizó 33 adolescentes extranjeros en un espacio ya ampliado para acoger a 31 personas y con previsión de serlo nuevamente en 4 plazas más. Esta ampliación había supuesto la reestructuración de los espacios y el incremento de la plantilla. En la resolución conclusiva que estará ya publicada para cuando este informe sea presentado, el Ararteko sugiere a la Diputación Foral de Gipuzkoa que mantenga su atención sobre los niveles de ocupación del centro y la calidad de la atención provista en esas condiciones.
La conclusión del expediente abierto sobre el centro Zornotza y, por extensión, sobre la atención dispensada a los menores extranjeros no acompañados en Bizkaia, será también pública en los primeros meses de 2018.
Además de las consideraciones particulares en cada uno de los expedientes anteriores, el Ararteko realiza dos consideraciones comunes a todos ellos:
La primera es un reconocimiento de los esfuerzos realizados por las administraciones competentes para implementar los recursos necesarios y de la dificultad que entraña ofrecer la atención precisa en esta situación de incremento sostenido del número de chicos, ya que es difícilmente sostenible en términos de eficiencia de los recursos públicos el mantenimiento de centros abiertos a la espera o para una eventual utilización, con lo
que los recursos existentes son mayormente estancos (aunque tengan algunas plazas disponibles).
La segunda consideración tiene relación con los procesos migratorios, en donde se enmarca el movimiento de estos chicos. La naturaleza de este fenómeno trasciende con mucho la perspectiva local y requiere de una mirada más amplia, que revela un fenómeno global, complejo y en el que se encuentran implicadas muchas instancias. Esta naturaleza global no puede ser en modo alguno argumento para la dejación de las responsabilidades de atención a estos chicos concretos que llegan a nuestro territorio, pero sí hace necesario elevar la mirada y actuar sobre la base de una reflexión más amplia, en la que las administraciones forales podrían tomar parte.
Ateniéndonos a los límites competenciales de esta institución, el Ararteko no propone actuaciones que rebasen el ámbito autonómico (aunque es consciente de la conveniencia de hacerlas), pero desde el convencimiento de que en esta respuesta Euskadi en su totalidad se define como sociedad y conocedor de que todas las instituciones vascas se orientan y trabajan para la respuesta solidaria y con espíritu acogedor de las personas migrantes, sí considera adecuado abordar la respuesta a las necesidades de las personas menores de edad extranjeras sin referentes familiares desde una perspectiva autonómica y una reflexión compartida por todas las instituciones implicadas. Cabe aquí enmarcar una eventual respuesta solidaria entre territorios que se encuentran en una situación de desbordamiento de sus recursos, un acuerdo sobre el protocolo común de acogida exigido por el decreto 131/2008 que supere las limitaciones del protocolo marco estatal u otras cuestiones que con toda seguridad surgirían en la reflexión.
Este mismo espíritu ha estado presente y ha impulsado a la institución a participar intensamente en las iniciativas realizadas en Euskadi relativas a la situación de las personas refugiadas, entre las que hay un número importante de niños, niñas y adolescentes, en algunos casos acompañados de sus familias y en otros sin referentes familiares cercanos. Aunque el dato se apunta también en el apartado 2.8.1 del presente informe, la búsqueda de una respuesta basada en los derechos de las personas a la dramática situación en la que se encuentran todos esos niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes ha sido el contenido de los trabajos realizados con otros defensores del pueblo autonómicos (véase la declaración institucional que sintetizó sus reflexiones y propuestas), los encuentros con ACNUR, organizaciones sociales de este ámbito o la Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco.
Los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, con especial preocupación por la realidad de los que se encuentran sin referentes familiares, fue también el objeto de análisis del encuentro organizado por la Defensoría de Infancia y UNICEF de Grecia “Safeguarding and protecting the rights of children on the move: the challenge of social
inclusion” en el que técnicos de esta institución participaron trasladando la reflexión, la realidad y las buenas prácticas de Euskadi. El intenso trabajo realizado, tanto de manera previa al encuentro como en los días compartidos en Atenas, intentó llevarse a las Recomendaciones que, en el año 2018, todas las instituciones participantes se comprometieron a difundir y continuar trabajando en sus respectivos territorios y ámbitos competenciales.
Para finalizar este apartado y en referencia a los programas de emancipación previstos para dar apoyo y acompañamiento social a los jóvenes extranjeros no acompañados, cuestión a la que el informe de esta Oficina en 2016 dedicaba algunos párrafos describiendo la situación en los tres territorios, únicamente informar del avance por parte de la Dirección de Inclusión Social del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia de la propuesta foral de intervención con jóvenes egresados del sistema de protección (no exclusivo de jóvenes extranjeros, aunque sí conforman un número importante de ellos).
El programa integral de atención a personas jóvenes, que se encuentra ultimando su contraste, propone dos líneas básicas de intervención: una primera de prevención de la exclusión, de alta intensidad de intervención, para jóvenes con problemática compleja, y una segunda de apoyo a procesos de emancipación, que englobaría los actuales programas Helduz y Mundutik-Mundura. Esta segunda vendría apoyada por una prestación económica de soporte. Este nuevo modelo no ha sido aún presentado oficialmente, por lo que el Ararteko se reserva su valoración para el momento y sobre los términos en que finalmente se formule o desarrolle. No obstante, dado que ya se ha adelantado que va a requerir un proceso de transición de los actuales programas al nuevo modelo, tránsito que se puede prolongar en el tiempo, porque es complejo, esta institución debe reiterar la necesidad de cuidar al máximo este proceso transitorio y de no eliminar servicios o prestaciones sin que los que vayan a sustituirlos estén suficientemente implantados.
En la reunión en que se presentó la propuesta citada, el director de Inclusión Social dio cuenta de actuaciones complementarias realizadas atendiendo al carácter multifactorial de la exclusión social. Así, se ha visibilizado la realidad particular de estos jóvenes y se ha propuesto que exista consideración a tal realidad en el nuevo Plan de Inclusión Social, en la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos, en el decreto de desarrollo de la Ley de Vivienda, en los programas forales de empleo o dinamización comunitaria juvenil, etc. En relación con estas intervenciones en ámbitos distintos al de los servicios sociales para personas en exclusión, las organizaciones presentes destacan la importancia de la cualificación y la escasez de oferta para estos y estas jóvenes egresados, especialmente agudizado en los extranjeros. Peñascal y Adsis están ofreciendo algunos cursos, pero el gran problema son los plazos de matriculación. La Formación Profesional Básica sigue el calendario del sistema educativo formal, por año académico, y los procedentes de Lanbide, realmente, también se activan en el último trimestre, pues hasta entonces no se ha resuelto la convocatoria y las organizaciones no pueden ponerlos en marcha. Tampoco pueden iniciarlos una
vez finalizado el año, porque su financiación corresponde al presupuesto del año en curso, lo que resulta en un período entre enero y septiembre sin posibilidad de inscribir o iniciar formación. Es este un problema al que el Ararteko dedicará especial atención en 2018, toda vez que el Departamento de Educación ha anunciado algunos movimientos que hacen prever mayores dificultades para la incorporación a los estudios de Formación Profesional Básica.
Niños, niñas y adolescentes expuestos a la violencia de género
En 2017 se ha logrado un hito importante en la lucha para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres, mediante la firma del llamado pacto de Estado contra la violencia de género, acordado el 21 de septiembre de 2017 en el Congreso de los Diputados. Dicho acuerdo, que concitó un amplio consenso político, se orienta a comprometer más activamente a todos los poderes públicos del Estado en la lucha contra cualquier forma de violencia que sufran las mujeres por el hecho de ser mujeres, y sienta las bases para avanzar en este difícil camino al incorporar medidas que diversos sectores reclamaban desde hace tiempo como urgentes.
Los ejes de este pacto, que ya incorpora a los niños y niñas expuestos a la violencia de género como víctimas de ésta, giran en torno a cuestiones tan necesarias como la sensibilización y la prevención; la mejora de la respuesta institucional; el perfeccionamiento de la asistencia de las víctimas; la protección de los niños y niñas víctimas; el impulso de la formación de los agentes implicados; la mejora del conocimiento de este fenómeno por parte de la sociedad; la atención a otras formas de violencia contra la mujer; y el compromiso económico firme para avanzar de manera efectiva.
Entre las más de 200 medidas aprobadas, cabe destacar:
una nueva definición de violencia de género, que se amplía a todos los tipos de violencia contra las mujeres contempladas en el Convenio de Estambul (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica), incluyendo no sólo la violencia física, psicológica y sexual, sino también la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual y el acoso por razones de género, el aborto y la esterilización forzada;
mecanismos de protección para los hijos e hijas de las mujeres que sufren la violencia machista, como víctimas directas, incluyéndolos en las valoraciones de riesgo de las mujeres víctimas, así como la consideración de víctimas de violencia machista a aquellas mujeres cuyos hijos o hijas han sido asesinados por sus parejas o ex parejas;
distintas medidas judiciales suplementarias orientadas a lograr una mayor efectividad en la asistencia
y protección de las víctimas, y refuerzo de la protección policial mediante el aumento de unidades especializadas en esta materia.
Se trata de un avance alentador en este campo, pero la efectiva aplicación de todas estas medidas requiere una dotación financiera que aún no ha sido aprobada, y pende de medidas legislativas cuyo procedimiento aún no se ha iniciado. A nadie se le escapa la urgencia de su adopción en el próximo año.
Por otro lado, en las visitas realizadas por personal de esta institución a diferentes comisarías y centros de detención, se ha constatado un mayor grado de conciencia sobre el estatuto de víctima de los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, así como algunos pasos en la adaptación de sus intervenciones. Así, en la comisaría de la Ertzaintza de Galdakao se señala que, en intervenciones relacionadas con la violencia de género: se interesan acerca de si la víctima tiene hijos/hijas menores y registran el dato; están adaptando las diligencias para incluir a estos niños y niñas como víctimas; si la denunciante tiene hijos/hijas que se han quedado en casa, una patrulla no uniformada y en vehículo sin distintivos policiales acude al domicilio para recogerlos; buscan alternativa de alojamiento para ellos, bien a través de familiares próximos o de los servicios sociales en su ausencia…
Una cuestión muy debatida todavía en relación con los niños, niñas y adolescentes expuestos a la violencia de género son las medidas cautelares y de aseguramiento sobre las que los jueces tienen la obligación de pronunciarse según la modificación obrada en el artículo 61 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia. La cifra de 8 niños y niñas asesinados en el Estado español por los hombres que maltrataban a sus madres, habitualmente sus propios padres, no puede dejar indiferente a nadie, máxime teniendo en cuenta que este acto es la forma más extrema de violencia, pero existen otras que condicionan de manera evidente la salud, el bienestar y el desarrollo de estos niños y niñas. Algunas voces de la judicatura ya se han expresado apuntando que no existe un derecho absoluto del padre a estar con sus hijos y, por ello, los órganos judiciales deberían tener en cuenta que lo más importante es preservar el interés superior del menor, que nunca es estar con alguien que le puede causar daño. Es ésta una gran responsabilidad, pero en los casos en que exista la más mínima duda respecto a que se pueda dar algún tipo de agresión, parecería lo más adecuado retirar como medida cautelar el contacto entre el menor y el acusado y una vez que la sentencia se pronuncie, tomar la medida definitiva. Como medida cautelar, mejor pasarse de excesiva protección que tener que contabilizar otra víctima mortal.
Abuso sexual
El abuso sexual, la violencia sexual en general, no es una cuestión de atención exclusiva de los servicios sociales, sobre los que este apartado 2.3. se viene pronunciando. Sin
embargo, está claro que esta violencia atenta contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes a ser protegidos, derechos a los que aluden los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño que preludian el apartado. El Comité de los Derechos del Niño, en todo caso, recuerda que el abuso sexual infantil constituye una forma de maltrato grave a niños y niñas que ha de ser abordado desde la perspectiva de la infancia como sujeto de derechos. Esto es, este abordaje va más allá que su consideración como víctima y parte del respeto a su dignidad e integridad física y psicológica como titular de derechos.
En su último informe, tanto en su apartado general, como en la separata correspondiente a la Oficina de Infancia y Adolescencia, el Ararteko daba cuenta de las carencias que había observado en la atención que reciben en nuestros juzgados los niños y niñas que comparecen ante ellos, ya sea en calidad de víctimas o de testigos, en casos de posible abuso sexual. El asunto, desde una perspectiva más amplia, fue tratado en 2017 en el Parlamento Vasco, ante el que la organización Save the Children presentó su informe “Ojos que no quieren ver”. En él, esta prestigiosa ONG denuncia los fallos en el sistema de prevención, detección y protección de los y las menores víctimas de abusos sexuales en España, con un capítulo específicamente dedicado a la situación en Euskadi. Sus conclusiones coinciden con las preocupaciones expuestas en su día por esta institución, lo que nos lleva a recordar la necesidad de profundizar y avanzar en la línea de los protocolos existentes, que sin duda representan un paso en la dirección correcta, fundamentalmente en tres sentidos:
Conseguir una Justicia más amable, con espacios adaptados a las distintas edades y personal cuya formación específica, tanto a nivel de jueces como de fiscales, letrados y equipos psicosociales, permita una mejor interacción con los y las menores en el proceso de obtención e interpretación de sus testimonios.
Mejorar la coordinación del Instituto Forense, los equipos psicosociales y los Juzgados encargados de la práctica de las pruebas preconstituidas que se practican a los y las menores, todo ello al servicio de una actividad instructora que resulte suficiente y prevenga, al mismo tiempo, su victimización secundaria.
Mejorar la formación de los servicios sociales, de salud, educación y justicia que intervienen en el campo de la prevención y la atención temprana de menores de edad víctimas de abusos sexuales.
2.4. Derecho a una familia protectora
Artículo 18
Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad
primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.
A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.
El trabajo de la institución del Ararteko en esta área se orienta a promover el impulso y el refuerzo de las políticas públicas dirigidas a apoyar a las familias, desde la consideración de la diversidad de los modelos familiares existentes, que el Derecho ha reconocido y que en algunos casos merecerá una atención específica para lograr su plena igualdad en el acceso a todas las prestaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
Contexto normativo y social
Por lo que se refiere al contexto de las leyes, normas y otros instrumentos que, tanto en el ámbito estatal como autonómico vasco, inciden directamente en la protección de las familias, resulta indispensable referirse, en primer lugar, al estado de la cuestión de la anunciada Estrategia de Familia e Infancia del Gobierno Vasco.
El Gobierno Vasco ha impulsado en 2017 la firma de un pacto interinstitucional de inversión en las familias y en la infancia, mediante el que se pretende articular un paquete coordinado de políticas que dé respuesta por un lado, a las bajas tasas de natalidad y a la persistencia de los obstáculos que dificultan que las personas puedan iniciar su proyecto familiar y tener el número de hijos e hijas deseado; y por otro, a las mayores dificultades económicas de las familias con hijos e hijas
−uno de cuyos principales exponentes es el crecimiento de la pobreza infantil− y a las crecientes dificultades para romper la transmisión intergeneracional de las desigualdades. El pacto recoge el compromiso de las principales instituciones vascas para el desarrollo de una estrategia que contemple todas aquella políticas que inciden en la situación de las familias y la infancia: prestaciones económicas a las familias con hijos e hijas, políticas de conciliación corresponsable y de racionalización de horarios, atención infantil, equidad educativa, parentalidad positiva, provisión de servicios sociales a la infancia en situación o riesgo de desprotección, fomento de hábitos saludables, desarrollo de servicios, redes y equipamientos socioeducativos, etc. Los compromisos recogidos en ese pacto se materializarán en diferentes planes y desarrollos normativos y, muy especialmente, en el IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias en la CAPV, que se elaborará a lo largo del primer semestre de 2018.
Por otro lado, es destacable la reforma en curso, iniciada en 2017, del Decreto 30/2015, de 17 de marzo, de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo, cuyo objeto es aumentar la cuantía de las ayudas, añadiendo una nueva ayuda para los segundos hijos o hijas
durante su tercer año de vida. También se persigue con esta reforma la introducción de mejoras en la gestión de estas ayudas, la consideración de situaciones especiales transitorias (pérdida de la custodia durante el periodo entre la solicitud y la concesión de la ayuda), ajustando así los tiempos de disfrute de estas subvenciones a la realidad efectiva de las custodias; se pretende igualmente ajustar los plazos de inicio para solicitar las ayudas en los supuestos de adopción y tutela, de modo que el mencionado dies a quo no venga ya determinado por la sentencia de adopción o tutela, sino que se refiera siempre al día siguiente a la fecha de inscripción registral de la adopción o tutela (en el Registro Civil o en su caso oficinas consulares). Esta reforma pretende, además, una apuesta decidida por la mediación –en casos de ruptura de la parejacomo forma pacífica de resolución de conflictos.
El Ararteko ha realizado una serie de observaciones a la reforma planteada del Decreto 30/2015, que subrayan las deficiencias más destacadas detectadas por esta institución durante la vigencia del mencionado decreto, según han sido ya explicitadas con anterioridad en nuestras resoluciones, así como en los distintos informes del Ararteko al Parlamento Vasco, a lo largo del periodo de aplicación de la norma.
Finalmente, en otro orden de cosas, cabe indicar que el Gobierno de España está promoviendo las bases para una reforma de la Ley 40/2003, de protección a las familias numerosas, para lo cual ha articulado un proceso participativo de trabajo con las diferentes comunidades autónomas, en el que está participando activamente el Gobierno Vasco, planteando muchas de las disfunciones y problemas que esta institución le ha hecho llegar al respecto..
Los motivos de insatisfacción reflejados en las quejas
2.4.2.a) Problemas relacionados con las ayudas económicas de apoyo a las familias
Durante este año se ha continuado recibiendo quejas con motivo de la denegación o el archivo de solicitudes de ayudas solicitadas al amparo de la normativa vasca sobre ayudas por hijos e hijas (Decreto 30/2015, de 17 de marzo) y sobre ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar (Decreto 177/2010, de 29 de junio) En muchas de ellas se planteaban problemas de índole formal, fundamentalmente relativos a la documentación exigida para poder solicitar dichas ayudas. Ya en nuestros informes pasados hemos expuesto la casuística y la valoración de esta institución al respecto, proponiendo mejoras en la información a facilitar a las personas interesadas, desde la propia incoación del procedimiento ante el servicio Zuzenean del Gobierno Vasco.
En general, debe subrayarse que el Ararteko ha detectado que, en la gestión de las ayudas derivadas de ambos decretos, se producen numerosos problemas procedi-
mentales que abocan en la negación efectiva de dichas ayudas (normalmente a causa del archivo o la inadmisión de las solicitudes) a personas que sí cumplen con los requisitos materiales para ser beneficiarias de las mismas. Se trata de problemas relacionados con la propia iniciación del procedimiento mediante las solicitudes ciudadanas: así sucede, en concreto, con la acreditación del tiempo de residencia efectivo en Euskadi, que resulta frecuentemente un requisito incorrectamente acreditado por las personas solicitantes, entre otras razones, a causa del desconocimiento, o por el hecho de que los certificados de padrón emitidos por los ayuntamientos únicamente dan cuenta de la situación presente de las personas empadronadas, sin referencia a la trayectoria histórica de empadronamientos en la CAPV, que muchas veces resulta indispensable para acreditar el tiempo de residencia en la CAPV necesario para poder acceder a estas ayudas. Únicamente los llamados “certificados de empadronamiento históricos” darían cuenta de dicha trayectoria, pero es preciso que las personas lo soliciten expresamente de ese modo ante los ayuntamientos, pues de lo contrario únicamente obtienen certificados de la situación presente. En ese contexto, el Ararteko entiende que es la propia administración actuante la que debería hacerse cargo de aportar dicha documentación administrativa (y así lo será obligatoriamente a partir de octubre de 2018, en aplicación de lo establecido en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común). De hecho, así está operando ya el Gobierno Vasco en cuanto a la acreditación de otros requisitos documentales, como resultan ser los relativos a la acreditación de ingresos (certificaciones fiscales obtenidas directamente de las Haciendas Forales, así como en cuanto a los permisos de residencia emitidos por las autoridades policiales y las Delegaciones del Gobierno español, competentes en materia de extranjería). Desde el Gobierno Vasco se insiste en que actualmente no se está aún en disposición de aportar directamente esa documentación municipal y que dicha documentación se continuará exigiendo a las personas solicitantes hasta octubre de 2018, fecha en la que las administraciones públicas estarán obligadas a aportar toda la documentación que obre en poder de cualquiera de ellas.
De todos modos, el Ararteko postula desde hace tiempo –y así se lo hemos trasladado al Gobierno Vasco en distintas ocasionesla conveniencia de simplificar la tramitación de las ayudas por hijos e hijas, orientándolas hacia una automatización de su concesión cuando se produzca el hecho originariamente subvencionable (nacimiento, adopción o acogimiento), obligando con ello a que sea la propia administración actuante la que recabe toda la documentación administrativa necesaria para acreditar las circunstancias subvencionables. Con ello se agilizaría su tramitación y se facilitaría a las personas potencialmente beneficiarias su acceso a estas ayudas. El Gobierno Vasco señala que en la actualidad no es posible automatizar la tramitación de estas ayudas, pues no existen los medios para ello.
El Ararteko considera que, mientras esto no sea posible, sería cuando menos exigible, por lo que respecta a ambas líneas subvencionales, una política informativa más clara y accesible a la ciudadanía. El Gobierno Vasco se
ha comprometido a tratar de aliviar las disfunciones denunciadas por el Ararteko, propiciando una mayor claridad y precisión informativa por parte del servicio Zuzenean y explicitando con mayor claridad también los requerimientos de subsanación de defectos, cuando la solicitud inicial no esté debidamente dotada de la documentación necesaria para acreditar los requisitos, así como mejorando la información general ofrecida al respecto en la web informativa del Gobierno Vasco.
2.4.2.b) Familias numerosas
Entre las quejas sobre asuntos de políticas de apoyo a las familias continúan destacando las relacionadas con la situación de familias numerosas; de entre las que ponemos de relieve algunos asuntos, a nuestro entender, de especial relevancia.
El primero de ellos tiene que ver con la aplicación y gestión
-que compete a las diputaciones foralesde la legislación estatal sobre familias numerosas, fundamentalmente en lo que respecta a la interpretación de los requisitos legales para acceder a la condición de familia numerosa.
Entre los mencionados expedientes, al igual que el pasado año, sigue siendo significativo el número de quejas y consultas que se refieren a la asignación del título de familia numerosa a uno de los progenitores en los casos de ruptura de la pareja, por divorcio o separación. El artículo 2.2 c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de las Familias Numerosas, impone la necesidad de elegir entre uno de los dos ascendentes para mantener la condición de miembro de familia numerosa, y la consecuente pérdida de titularidad del otro progenitor, que quedaría excluido de la familia numerosa. En caso de falta de acuerdo entre los progenitores se prima el criterio de convivencia, es decir debe adjudicarse la titularidad de la familia numerosa a aquel progenitor –padre o madreque tenga asignada la custodia judicialmente. Esta regla es difícilmente entendible por la ciudadanía afectada en aquellos casos en los que la custodia queda oficialmente asignada a uno de ellos, pero el amplio régimen de visitas y la corresponsabilidad de ambos progenitores en la educación y cuidado de sus descendientes no justifica la exclusión de uno de ellos de los beneficios de la familia numerosa. El problema se agrava, si cabe, en los casos de atribución judicial del régimen de custodia compartida, que la regulación estatal no contempla.
Ante la laguna legal existente en este ámbito, especialmente en lo que respecta a la custodia compartida, el Gobierno Vasco ha establecido como criterio homogéneo en estos supuestos un sistema de alternancia anual del título de familia numerosa entre los dos progenitores. Esta fórmula continúa generando insatisfacción en la ciudadanía, pues con esta regulación no se satisfacen las legítimas expectativas de los progenitores que han optado por la custodia compartida, que aspiran a continuar compartiendo igualmente, durante la totalidad del periodo de vigencia del régimen de custodia compartida, los beneficios que pudieran derivarse de las distintas medidas de apoyo a las familias.
La institución del Ararteko ha planteado en 2017 al Gobierno Vasco la disfunción que se produce como consecuencia de la aplicación de una legislación estatal no adaptada a las nuevas realidades familiares, que genera además una posible discriminación para los hijos e hijas nacidos en el seno de las nuevas parejas (en el caso de familias reconstituidas tras la separación o divorcio), puesto que aquellos también se acogen al mismo criterio de alternancia anual que sus progenitores, quedando excluidos, un año sí, otro no, de los beneficios del título de familia numerosa.
Ante este problema, el Gobierno Vasco ha trasladado al Ararteko que comparten el mencionado diagnóstico y que están trabajando activamente para que la anunciada reforma de la Ley estatal 40/2003, de protección de las familias numerosas, cuyas bases están siendo discutidas con las comunidades autónomas, tenga en cuenta dichas disfunciones. Debe subrayarse que, a partir de la promulgación por el Parlamento Vasco en 2015 de una ley sobre corresponsabilidad (Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores) en el cuidado de hijas e hijos, la custodia compartida es un criterio preferente en la atribución de la custodia en casos de separación y divorcio, lo que está suponiendo la generalización de este régimen de custodia en las familias vascas cuyos progenitores se han separado. Señala el Gobierno Vasco que en sus aportaciones al proceso de reforma legislativa estatal han llamado ya la atención sobre este tema, que es uno de los que deberá reformarse.
Cabe añadir aquí, aun cuando no afecte en exclusiva a las familias numerosas, que los efectos derivados del régimen de custodia compartida se están comenzando a hacer evidentes también en otros ámbitos de los que ya han llegado quejas y consultas, como es el educativo (transporte escolar, por ejemplo), el de los servicios sociales (persona cuidadora de un niño o niña dependiente) o el del empadronamiento. La administración está respondiendo con mucha voluntad y disposición de articular respuestas adecuadas, pero es esperable que el ajuste de las respuestas a esta nueva realidad continúe durante los años próximos.
Relacionado también con la condición de familia numerosa debe destacarse, por su relevancia jurídica europea, un expediente de queja en el que se planteaba la falta de reconocimiento de documentación extranjera europea, exigible en el proceso de reconocimiento del título de familia numerosa a una familia residente en Francia, cuyo padre es trabajador en Gipuzkoa. En dicho supuesto, la legislación estatal aplicable reconoce su derecho a ostentar el título, pero al tratarse de una familia de solo dos hijos en la que uno de los hijos tiene una discapacidad, resultaba imprescindible acreditar el grado de discapacidad del hijo. No obstante, la Diputación Foral de Gipuzkoa no reconocía el documento francés de valoración de dicha discapacidad, ni permitía tampoco que se llevara a cabo la valoración de la discapacidad en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, por tratarse de una familia de no residentes, de modo que en la práctica se estaba vetando a esta familia el acceso al mencionado título de familia numerosa. Tras plantear a la Diputación Foral de Gipuzkoa una serie de consideraciones preliminares al
respecto, al cierre de este informe hemos recibido información, tanto del titular de esta queja como de la Diputación Foral de Gipuzkoa, confirmando que se había corregido el rechazo inicial a reconocer el documento francés que acreditaba la discapacidad del menor y que consecuentemente se había otorgado el título de familia numerosa a esta familia. Con todo, hemos informado también al Gobierno Vasco de este asunto, con objeto de prevenir futuros problemas de índole análoga. Desde el Gobierno Vasco toman nota de este problema y nos informan de su intención de plantear su abordaje ante los grupos de trabajo interautonómico para la reforma de la Ley estatal 40/2003, pues entienden que es de sumo interés y de relevancia europea, ya que se trata, en última instancia, de un problema de reconocimiento de documentos procedentes de otro Estado Miembro de la Unión Europea, sin el cual no se hace posible el disfrute de un derecho reconocido legalmente a los trabajadores y trabajadoras no residentes.
Un tercer asunto que ha llegado en 2017 a esta institución es el relacionado con el parámetro económico que sirve de límite a los ingresos de los hijos e hijas que cobran una pensión de orfandad, para formar parte de la familia numerosa. La mencionada Ley estatal 40/2003 de protección a las familias numerosas, considera que se mantiene la dependencia económica de los progenitores cuando los hijos e hijas no superan un determinado límite de ingresos, distinguiendo a estos efectos entre los hijos e hijas incapacitados para trabajar, cuyos ingresos procedentes de la pensión que pudieran percibir no exceda en cómputo anual al Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) (salvo que percibiesen una pensión no contributiva por invalidez, en cuyo caso, no operará tal límite), y el resto de hijos e hijas, cuyos ingresos no podrán superar el salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Se plantea en cuál de ambos supuestos deben inscribirse los hijos e hijas huérfanos, con derecho a cobrar una pensión de orfandad a causa del fallecimiento de su progenitor. Ninguno de los supuestos contempla específicamente esta situación, que debería quedar subsumida, a juicio de esta institución, en el límite del SMI (más alto) y no en el del IPREM (más bajo y que se aplicaría únicamente a los hijos e hijas incapacitados para el trabajo). El Gobierno Vasco sostiene que el límite debe ser en todos los casos (con excepción de los ingresos procedentes de una renta de trabajo) el del IPREM, de modo que no cabría aplicar el límite del salario mínimo interprofesional a los ingresos procedentes de pensiones de orfandad. Admiten que el límite del IPREM es demasiado bajo y que deja fuera de la familia numerosa a muchos huérfanos, de manera injusta, pues normalmente con la muerte de un progenitor, pese a los ingresos procedentes de las pensiones de orfandad, descienden notablemente los ingresos familiares. Planteado el problema interpretativo de la legislación estatal, el Gobierno Vasco se ha comprometido a tener en cuenta las consideraciones que les hacemos llegar al respecto y a elevarlas ante la comisión y grupos de trabajo inter-autonómicos para la reforma de la Ley 40/2003, de protección a las familias numerosas.
Para finalizar este apartado relativo a las familias numerosas, es preciso informar de que con la Resolución del Ararteko de 25 de enero de 2017, se concluyó la queja ya planteada
en el informe de 2016 de esta Oficina relativa a la interpretación de la disposición transitoria quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia, que lleva a cabo una extensión retroactiva de algunos de los efectos del nuevo artículo 6 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, con objeto de garantizar a las familias numerosas que hayan perdido el título, entre el 1 de enero de 2015 y la entrada en vigor de la ley (17 de agosto de 2015), que éstas puedan acceder a las bonificaciones de matriculación y examen en el ámbito educativo.
Familias monoparentales
Aun cuando el número de quejas particulares protagonizadas por familias monoparentales no es alto, su especial situación de vulnerabilidad está presente en la actividad de la institución. La problemática que plantean se ha trasladado al Ararteko en el marco de jornadas, foros y encuentros, como los mantenidos con MSPE (Madres Solteras por Elección) y la Asociación de Familias Monomarentales de Euskadi. Precisamente en la presentación de la Jornada sobre “Familias monoparentales” organizada por esta última, el Ararteko tuvo ocasión de subrayar, una vez más, la necesidad de que el ordenamiento jurídico vasco contemple un estatuto específico para estas familias, que les permita ser beneficiarias de medidas especiales de protección.
Puntos de encuentro familiar por derivación judicial
Los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) tienen como finalidad garantizar y facilitar, con carácter temporal, las relaciones, principalmente filioparentales, en situaciones derivadas de procesos de separación, divorcio, nulidad o de regulación de medidas de uniones de hecho altamente contenciosas o en las que el entendimiento entre las partes no ha sido posible. El punto de encuentro ofrece un espacio neutral e idóneo en el que, con el apoyo de un equipo técnico multidisciplinar y con plenas garantías de seguridad y bienestar, se produce el encuentro de los miembros de una familia. Su uso, en todo caso, viene determinado por resolución judicial.
En el año 2013 el Ararteko emitió la Recomendación General 1/2013 sobre su funcionamiento, en la que se formulaban algunas propuestas para la mejora de estos servicios. A lo largo de 2016 y 2017 se ha desarrollado una actuación de oficio dirigida a conocer los avances y las dificultades persistentes en ellos, en el marco de la cual se cursó visita a los puntos de encuentro de Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Bilbao y se mantuvo reunión con la Dirección de Justicia de Gobierno Vasco, responsable de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial.
Con carácter general, la valoración del Ararteko respecto al avance en la mejora de los aspectos señalados en la recomendación general es positiva, aunque persisten algunas dificultades sobre las que mantiene su atención.
La primera de las cuestiones planteadas alertaba del riesgo de saturación de los servicios en 2013 y se formulaba en términos de un adecuado dimensionamiento y ubicación en el territorio, en función de la demanda y las necesidades. A este respecto hay que añadir que a lo largo del año, la necesidad de nuevos PEF fue expuesta al Ararteko en varias ocasiones, a través de las quejas recibidas de familias que viven lejos de los existentes. Planteaban, por un lado, las molestias que les suponen los desplazamientos desde su localidad hasta el PEF que les correspondiera; por otro, las situaciones incómodas que pueden propiciar dichos desplazamientos en caso de tener lugar en transporte público, pues cuando este no es frecuente, no resulta extraño que ambos progenitores hayan de coincidir en él junto con el o la menor a su cargo. La problemática llegó a ser discutida en el Parlamento Vasco, que en el mes de junio acordó solicitar al Gobierno Vasco un análisis de la situación “para detectar las necesidades materiales de estos espacios y la posible apertura de nuevos centros en distintas zonas de Euskadi”.
En Álava, el Ararteko visitó ya el nuevo PEF de Vitoria-Gasteiz, diseñado y abierto con margen para atender nuevas necesidades o una demanda creciente. Las dificultades de accesibilidad observadas en la antigua ubicación quedaban también superadas.
Con el nuevo PEF de Bilbao se superan también las dificultades de accesibilidad, de deterioro de las instalaciones y de riesgo de fuga (que imponía la presencia de los profesionales que custodian a las personas presas con derecho de visita, vulnerando su derecho a la privacidad) observadas en años anteriores y hace prever una mejor gestión en los momentos en que se acumule un número importante de personas con motivo de la coincidencia de horarios de intercambios, visitas, etc. Además, preguntada la Dirección de Justicia sobre sus previsiones respecto a la apertura de nuevos PEF para atender las necesidades de personas residentes en municipios alejados de los actuales servicios o para desahogar los existentes, informa de sus gestiones para articular lo que han denominado “antenas” del PEF de Bilbao en Durango y Gernika, acercando así el servicio a las comarcas de Busturialdea, Durangaldea, Lea-Artibai, Lea-Ibarra y Arratia. Teniendo en cuenta que Enkarterriak tiene ya otra antena con soporte en el PEF de Barakaldo, el territorio vizcaíno podría así quedar suficientemente atendido.
En el caso de Gipuzkoa, se encuentran en situación de búsqueda de nueva instalación para el PEF de Donostia-San Sebastián y la antena de Tolosa, en fase de apertura muy avanzada según sus responsables, contribuirá a disminuir la presión sobre el primero. En 2018, en todo caso, será necesario mantener este impulso, con el fin de llevar a buen puerto todos estos proyectos.
En el ámbito de la necesaria coordinación y colaboración entre los PEF y los juzgados derivantes, el elemento más señalado por las personas responsables de los servicios es la gran variabilidad, dependiendo de cada Juzgado. En algunos casos ni se envía bien las fichas de derivación, en otros, por el contrario, la información, la comunicación y la
receptividad a los informes –los ordinarios y los emitidos ante incidencias particularesson exquisitas.
Todo lo relativo a la emisión de informes, a las personas usuarias del servicio (incluidas las delegaciones de recogida), a las normas de convivencia, a la modificación-anulación-suspensión de visitas y al protocolo para las visitas/intercambios afectados por órdenes de protección y/o alejamiento ha sido recogido en la Circular 1/2017 de la Directora de Justicia sobre Normas de Funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar por Derivación Judicial de la CAPV, abordando en ella algunas de las cuestiones señaladas por la recomendación general referida arriba. Esta homogeneización de los criterios de funcionamiento ha venido a dar respuesta, a su vez, a algunas de las reclamaciones presentadas por la ciudadanía en fechas recientes ante esta institución.
2.5. Derecho a la salud
Artículo 24
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
Contexto normativo y social
En el ámbito sociosanitario, en Bizkaia se ha regulado la prestación del servicio público de Atención Temprana mediante el Decreto Foral 125/2017 de 24 de octubre. Tras la aprobación en 2016 del Decreto 13/2016, de 2 de febrero, de intervención integral en Atención Temprana en la Comunidad Autónoma del País Vasco, el decreto foral viene a establecer las normas básicas para la organización de la atención por parte de la Diputación Foral de Bizkaia, así como la coordinación de las intervenciones en este ámbito de los sistemas de Salud, Educación y Servicios Sociales en este territorio.
El decreto incorpora una modificación sustancial en la forma de provisión del servicio, concretamente en el acceso a los Equipos de Intervención en Atención Temprana (EIAT). Si hasta la fecha éste se articulaba a través de ayudas económicas individuales con las que la persona titular de la ayuda “compraba” el servicio en el mercado, a partir del 1 de enero de 2018 las personas podrán elegir el servicio que más les convenga de entre una relación de servicios debidamente autorizados y homologados. El Ararteko valora que esta modificación camina en la dirección apuntada por la institución en reiteradas ocasiones respecto al uso y efectos de las prestaciones económicas vinculadas al servicio, recordando los principios de las leyes reguladoras, que conciben las prestaciones económicas como soluciones temporales hasta la articulación del servicio contemplado en la cartera de prestaciones y servicios.
Quejas al sistema vasco de salud
De nuevo un año más un número importante de quejas tiene relación con las dificultades de acceso a la atención sanitaria por parte de personas extranjeras, en este informe centradas en los problemas de acceso de mujeres embarazadas y personas menores de edad.
En este ámbito, el informe del pasado año recogió las actuaciones realizadas para solventar el problema de los menores extranjeros recién nacidos, por su dificultad a la hora de acceder a prestaciones suplementarias, por ejemplo la farmacéutica, aun cuando su derecho no ha sido discutido. Para completar las actuaciones iniciadas, el Ararteko solicitó información a Osakidetza para conocer los cauces utilizados para que los y las profesionales fueran informados de las medidas adoptadas por el Departamento de Salud. En la respuesta se nos informó de la utilización de la receta en papel hasta que los progenitores obtienen de su país de origen la documentación que la administración competente exige para tramitar el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria.
De acuerdo con la información proporcionada por Osakidetza, aun cuando la instrucción del Departamento de Salud es conocida por el personal facultativo, para mayor seguridad se ha remitido un e-mail a todas las Direcciones Médicas para que se aseguren, una vez más, de que esta Instrucción sea recibida por todos los destinatarios.
Por lo que respecta al uso de la receta de papel, Osakidetza ha informado al Ararteko que ello no es obstáculo para que la historia clínica recoja las actuaciones a las que obedecen tales recetas, dado que el personal facultativo realiza la indicación en el sistema informático (PRESBIDE) y así queda registrada en la historia clínica. Sin embargo, es necesario imprimir la receta en papel para su dispensación en Farmacia, dado que al no tener TIS, no podría ser visualizada en su sistema por la oficina de Farmacia.
Transcendiendo, en todo caso, cómo se resuelve en lo cotidiano la prestación de la atención farmacológica a estos niños y niñas, cabe preguntarse por el impacto que tiene la exigencia de documentarles (con los gastos asociados a los desplazamientos a las Embajadas o Consulados) en unas economías familiares habitualmente muy precarias, y si, en consecuencia, no se podrían articular otras soluciones más automatizadas y menos onerosas, en virtud del derecho reconocido a estos y estas menores de acceso a la atención sanitaria en igualdad de condiciones que los niños, niñas y adolescentes nacionales.
Otra cuestión frecuente en las quejas es la relativa a solicitudes de segunda opinión, cambio de médico de cabecera, hospital o de médicos especialistas. En este ámbito de los derechos, el informe del pasado año explicaba las actuaciones iniciadas con motivo de la denegación de una petición de cambio de centro de salud mental. La persona afectada buscaba una mayor cercanía, pues el centro al que solicitó el traslado se encuentra frente a su domicilio.
Como resultado del análisis que se recoge en la Resolución del Ararteko de 10 de abril de 2017, esta institución ha recomendado a Osakidetza que no deniegue el ejercicio del derecho de opción a cambio de centro por tratarse de un centro de salud mental, y evalúe, en cambio, si la solicitud de la interesada, basada en razones de cercanía, tendría consecuencias en cuanto a la planificación de recursos o en cuanto a la garantía de la continuidad asistencial de su hijo.
Esta recomendación, que no ha sido aceptada, ha defendido, en esencia, que no se debe cuestionar el derecho de opción a cambio de centro por tratarse en este caso de un centro de salud mental. El Ararteko confía en que las reflexiones realizadas al hilo de este expediente no habrán sido estériles.
Las reclamaciones relacionadas con las listas, los tiempos y la información en los períodos de espera para tratamientos y/o intervenciones quirúrgicas afectan, como al resto de ciudadanos y ciudadanas, también a niños, niñas y adolescentes. Aunque de manera indirecta, recogemos en este informe su especial relevancia en el acceso a los programas de reproducción humana asistida, máxime cuando las mujeres se acercan al umbral del límite de la edad a partir de la cual sus posibilidades de éxito disminuyen. Una de estas quejas se expone con detalle en el Capítulo II.12 del Informe general.
Salud mental infanto-juvenil
Para hacer un seguimiento sobre diversos aspectos planteados por las asociaciones de apoyo a las personas afectadas por trastornos de conducta alimentaria (TCA), el Ararteko se reúne periódicamente con la asociación ACABE de los tres territorios históricos y con Osakidetza. En dichos encuentros, se sigue poniendo de manifiesto la importancia de aspectos esenciales, como es la necesidad de cubrir la carencia existente en comedores terapéuticos y la importancia de contar con una dotación de personal asistencial estable y suficiente, sin la cual se corre el riesgo de que los servicios no funcionen.
En las reuniones celebradas este año, Osakidetza ha expuesto unas primeras ideas en relación con el proyecto existente para la puesta en marcha de una unidad asistencial específica para el tratamiento de los trastornos de alimentación en Donostia-San Sebastian, entre ellas, que está prevista para atender a 12 ó 14 personas simultáneamente y que la duración aproximada de los tratamiento será de tres meses.
Varias quejas han expuesto su discrepancia por las medidas adoptadas con relación al visado de las prescripciones del medicamento Elvanse (Lisdexanfetamina) para el tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
Sobre la base de las indicaciones específicas que se establecen para determinados medicamentos, que se considera que han de sujetarse a condiciones restringidas de prescripción y/o dispensación, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, siguiendo las pautas establecidas por
la Dirección General de Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), dio instrucciones para que el fármaco Elvanse no se visara en el caso de pacientes mayores de 18 años. Todas las personas reclamantes venían siendo tratadas de este trastorno desde antes de haber cumplido su mayoría de edad, pero dado que ya es una problemática que afecta expresamente a quienes la han superado, remitimos a quienes tengan interés al Capítulo III.4 del Informe general.
Para finalizar este apartado, hay que señalar que el Ararteko mantiene contacto con profesionales de este ámbito y asociaciones en el marco de encuentros, jornadas y cursos en los que participa. Así, FEDEAFES fue una de las organizaciones invitadas a compartir con el Ararteko la declaración institucional y la celebración del Día Internacional de las Familias. De igual manera, diversos eventos organizados por ASAFES, COEGI o la propia administración sanitaria (véase Capítulo IV.5 de este informe) han contado con la colaboración y presencia de técnicos y/o responsables del Ararteko.
Adicciones
En 2016 se informaba de la apertura de una investigación de oficio sobre la actuación municipal para el control del acceso a bebidas alcohólicas por parte de personas menores, que la ley de adicciones aprobada aquel año situaba claramente en el ámbito de la salud pública. La intervención de oficio, realizada ante un número determinado de ayuntamientos, pero con una vocación de análisis general, tenía su origen en manifestaciones de ciudadanos y ciudadanas que, con diferente intensidad y formato, vienen trasladando su preocupación por el consumo de bebidas alcohólicas por parte de adolescentes, además de su sorpresa por la aparente facilidad con la que acceden a ellas, estando prohibida su venta a las personas menores de edad.
El Ararteko concluyó en 2017 su actuación con resoluciones dirigidas a ayuntamientos concretos, pero con ánimo de ejercer de recordatorio a todos los ayuntamientos vascos de sus obligaciones legales en lo tocante al control del suministro de alcohol a chicos y chicas menores de edad en sus municipios. Alguno de los ayuntamientos ya ha respondido al Ararteko informando de las actuaciones que en clave preventiva está desarrollando y comunicando su intención de ampliar, en la medida de sus posibilidades, las actuaciones dirigidas al control de la venta y suministro de bebidas alcohólicas a menores.
El consumo de alcohol por parte de personas menores ha sido también objeto de una queja, en esta ocasión en clave de “orden público” al referirse a los problemas ocasionados por el botellón. En ella se denunciaban las molestias de diversa índole que estaba generando al vecindario de una calle de Ermua el botellón. La información que el Ayuntamiento facilitó inicialmente evidenciaba que el problema que se exponía en la queja existía, que parecía remontarse al año 2012, que la administración municipal lo conocía y que las
actuaciones realizadas hasta ese momento no habían servido para darle una solución. A raíz de la intervención posterior del Ararteko, el Ayuntamiento ha adoptado medidas complementarias a las dispuestas hasta ese momento, que esta institución ha considerado adecuadas para resolver el problema.
Atención temprana a menores con trastorno del desarrollo
El modelo vasco de atención temprana se define por realizar un abordaje de las necesidades de los niños y niñas en clave integradora y desde la intersección de los sistemas sanitario, educativo y de servicios sociales. En este informe se ha optado por presentar la actividad realizada por el Ararteko relacionada con la atención temprana en este apartado, si bien, en consonancia con su naturaleza compartida podría haberse ubicado también vinculada a la actividad de los servicios sociales o, incluso, a educación.
La mayor parte de las quejas relativas al servicio de atención temprana han tenido que ver con la falta de respuesta a reclamaciones presentadas, que, en su totalidad, se corrigieron en el transcurso de la investigación, o a demoras anunciadas para su inicio, que finalmente no se produjeron. En una última parecía cuestionarse el modo de computarse civilmente la edad límite para ser perceptor del servicio, pero por la investigación se pudo conocer que la finalización de la intervención propuesta se debía a otras causas, conformes a Derecho.
En Bizkaia se ha regulado la prestación del servicio público de Atención Temprana mediante el Decreto Foral 125/2017 de 24 de octubre. Tras la aprobación en 2016 del decreto regulador de la intervención integral en Atención Temprana para Euskadi, el decreto foral viene a establecer las normas básicas para la organización de la atención por parte de la Diputación Foral de Bizkaia, así como la coordinación de las intervenciones en este ámbito de los sistemas de Salud, Educación y Servicios Sociales en este territorio. Una de las principales novedades del decreto se refiere a la provisión de los servicios de intervención o terapéuticos (logopedia, psicomotricidad, estimulación global…), que deja de realizarse mediante ayudas individuales a las familias para el acceso a servicios privados, para disponer de una red de Equipos de Intervención en Atención Temprana (EIAT), debidamente autorizados y registrados por la Diputación Foral de Bizkaia, que prestan la atención terapéutica dispuesta en el plan de atención personalizada del o la menor. El organismo foral se propone desarrollar los EIAT necesarios y adecuadamente dimensionados y ubicados para ofrecer el servicio terapéutico con criterios de calidad y proximidad. La valoración del Ararteko de este cambio es positiva, en la medida en que se orienta a la reclamada provisión de los propios servicios por parte del sistema público en detrimento de las prestaciones económicas, que deberían, conforme a la normativa, jugar un papel subsidiario de aquellos y quedar relegados a situaciones temporales.
2.6. Derechos de las personas menores infractoras
Artículo 40
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
Si bien la ley reguladora de la institución del Ararteko señala claramente en su artículo 13.1. que no entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las que haya recaído sentencia firme o esté pendiente resolución judicial, la confluencia en las funciones de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes atribuidas a, por una parte, la Fiscalía de menores y, por otra, las instituciones de defensa de sus derechos, como sería el caso del Ararteko, supone, en la práctica, un canal de comunicación abierto a frecuente intercambio de información y gestiones entre ambas instancias.
Por otra parte, como en años anteriores, algunas de las actuaciones en las que se ha encontrado concernido el Departamento de Trabajo y Justicia se han expuesto ya en otros puntos de este informe (como el relativo al derecho a una familia protectora), con el fin de realizar, a nuestro entender, una presentación más acorde con los ámbitos de interés de la ciudadanía (y no tanto ordenada por la administración concernida).
Justicia juvenil
La evaluación intermedia del IV Plan de Justicia Juvenil (2014-2018) de Euskadi, elaborada por el Instituto Vasco de Criminología, recoge dos datos particularmente relevantes en relación con las intervenciones del Ararteko en esta materia:
Por un lado, la disminución de la reincidencia delictiva. Con un índice del 16,7%, resulta inferior en once puntos a la registrada al término del primer plan (20032007), confirmando con ello la positiva valoración que esta institución viene haciendo sobre la eficacia de las intervenciones educativas realizadas.
La otra cara de la moneda viene dada por el aumento, tanto en número como en gravedad, de los delitos cometidos por menores. 2017 registró un incremento del 15% en las diligencias preliminares que la Fiscalía abrió por tal motivo, lo que representa un crecimiento sostenido en los últimos años que justifica, a juicio de
esta institución, su petición de refuerzo de los medios humanos necesarios para hacerle frente.
Por otro lado, la creciente presencia de los procesos de mediación en nuestros Juzgados de Menores. El 84% de ellos se cerró con éxito, lo que no solo se cifra en la dimensión educativa que aportan al joven infractor, sino también en términos de satisfacción para la víctima. Y es que la reparación moral y material de esta se verá favorecida en la medida en que el victimario, mediante un abordaje de su comportamiento en clave de justicia restaurativa, se responsabilice del daño que le ha causado. Así ha podido comprobarlo el Ararteko en varias de sus intervenciones a lo largo del año, en las que quedó de manifiesto el buen hacer de los equipos de mediación que prestan servicio en nuestros juzgados, así como la importancia de la labor que la Fiscalía desempeña en todo el proceso. Por el contrario, y de acuerdo con esta misma experiencia, las víctimas se sintieron mal atendidas cuando en un principio, y ante la escasa entidad del hecho, fueron remitidas a la jurisdicción civil ordinaria para obtener dicha reparación.
Atención a las personas menores infractoras menores de 14 años
En febrero de 2017, tal y como se anunciaba en el informe de esta oficina del año pasado, se presentó el estudio relativo a la información a los progenitores y la escucha a los niños y niñas infractores a los que, por no haber cumplido los 14 años y en virtud del artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se les aplica lo dispuesto en las normas de protección de menores. A lo largo de 2015 y 2016, en el transcurso de su intervención, el Ararteko solicitó información a los distintos agentes institucionales implicados, avanzó propuestas para su valoración y mantuvo reuniones para su contraste. El resultado, recogido en el documento citado, recoge y comparte la información y las opiniones recibidas, con el ánimo de contribuir a un mejor conocimiento de los procedimientos con los que las autoridades vienen actuando en Euskadi (con matices distintos en cada uno de los tres territorios históricos) en relación con estos menores y a hacer más visibles sus principales elementos de debilidad. Respecto a las propuestas, tanto las inicialmente formuladas por el Ararteko como las provenientes de otros agentes, se exponen en el citado estudio acompañadas de las distintas valoraciones que han realizado quienes así lo han considerado conveniente. De hecho, el estudio se articula en torno a diversas consideraciones relativas a: los datos y el sistema de registro, la demora en el tiempo del proceso, la información recibida por los progenitores o representantes legales de los y las menores, la escucha de la voz de los niños y niñas, el procedimiento de audiencia, la información trasladada y/o compartida entre instituciones, la actuación de los servicios sociales municipales y la participación de las policías municipales.
Intervenciones en el ámbito policial
En relación con el ámbito policial, en el apartado II.13 del Informe general se recoge alguna queja relacionada con los derechos ciudadanos y el ejercicio de la función policial, el que se han visto afectadas personas menores, pero no en calidad de infractoras. Las actuaciones de oficio tramitadas en este ámbito en 2017, como en años anteriores, se han dirigido principalmente a verificar la situación de los centros de detención, así como el cumplimiento de las recomendaciones que el Ararteko ha formulado sobre la detención y el sistema de garantías en las intervenciones policiales.
Las instalaciones de la Ertzaintza de Galdakao y de la Policía Municipal de Llodio visitadas presentan algunas carencias. Ninguno de los dos centros dispone de dependencias específicas para la custodia de menores, como exige la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (art. 17.3), lo que es una constante en la práctica totalidad de los centros de detención de la Ertzaintza que esta institución ha visitado. El acceso de las personas menores detenidas al lugar en el que permanecen custodiadas no es independiente del resto de las dependencias policiales en ninguno de los dos centros, ni es tampoco directo desde el vehículo policial, como se recomienda para evitar que las personas detenidas sean expuestas públicamente más de lo estrictamente necesario y para garantizar sus derechos al honor, intimidad e imagen, y a que la detención se practique en la forma que menos perjudique a su persona y a su reputación (art.
520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y art. 17 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, citada). Aun cuando, al parecer, la personas adultas que detiene la Policía Municipal no ingresan en las celdas y tampoco ingresan en la zona de calabozos las personas menores de edad, se estima que mientras se mantengan en este centro las celdas, y exista, en consecuencia, la posibilidad de usarlas para la función que tienen asignada, deberían estar en condiciones de poder cumplir adecuadamente esa función.
La Policía Municipal no dispone de libro específico de la detención de menores, ni de un registro específico de identificaciones para menores que garantice el régimen de confidencialidad que establece el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, para los registros policiales en los que conste la identidad de las personas menores
2.7. Derecho al juego, el descanso y las actividades artísticas y deportivas
Artículo 31
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.
Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.
Deporte escolar
En este capítulo del derecho al juego, al ocio y a las actividades artísticas y deportivas, las únicas quejas atendidas en 2017 se han referido a la práctica deportiva de niños, niñas y adolescentes, con los mismos problemas que los planteados en años anteriores.
Persisten los problemas para inscribir en el deporte federado a los y las menores nacidos en otros países, tanto si son niños y niñas adoptados por familias vascas, como si son hijos e hijas de familias inmigrantes asentadas en Euskadi. Como ya se ha dicho en anteriores informes, la aplicación indiscriminada de la prevención impuesta por la FIFA para evitar determinadas prácticas abusivas por parte de grandes clubes de fútbol, está teniendo un efecto claramente disfuncional en relación con el interés superior del menor. La Dirección de Actividad Física y Deporte del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco ha colaborado diligentemente con el Ararteko para resolver todos los casos que se han denunciado a lo largo del año. Su reiteración, sin embargo, nos lleva a plantear la necesidad de que el citado Departamento dé un paso más ante las federaciones deportivas vascas, y en particular las de fútbol, de manera que este sea el último informe en que debamos hacernos eco del problema que los causa.
En el ámbito del deporte escolar, hemos de citar la nueva regulación que en 2017 fue aprobada para Gipuzkoa, territorio en el que se habían planteado la mayor parte de las quejas que el Ararteko ha venido recibiendo en los últimos años. Las recomendaciones a las que estas dieron lugar han constituido la aportación de esta institución al proceso de reflexión que se concretó en la nueva normativa, y en el que participamos con el objetivo de reafirmar el carácter educativo del deporte escolar, así como la necesidad de que responda prioritariamente a los intereses y necesidades de las y los menores, evitando la especialización temprana, priorizando el proceso formativo sobre el resultado a corto plazo y garantizando el acceso universal de niñas y niños a la iniciación deportiva. Son dos, fundamentalmente, las normas a las que nos referimos:
La Orden Foral 02-113/2017, de 28 de agosto, cuya relevancia de cara a las quejas presentadas ante el Ararteko se cifra, fundamentalmente, en su regulación de la movilidad de los y las escolares entre clubes y equipos de distintas localidades.
La Orden Foral 02-118/2017, de 25 de septiembre, reguladora de las unidades de tecnificación deportiva. Su aprobación se inscribió en el debate en torno a la obligatoriedad de que los y las menores practica-
ran multideporte en su centro escolar, como requisito para poder entrenar un deporte específico en una de las escuelas especializadas que, habitualmente, se encuentran vinculadas a clubs que compiten en alguna de las modalidades deportivas mayoritarias.
2.8. Derecho a la no discriminación
Artículo 2
Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
Hijos e hijas de personas extranjeras
El colectivo de menores extranjeros al que el Ararteko ha dedicado una mayor atención específica durante este año 2017 ha sido el de niños, niñas y adolescentes extranjeros que llegan al territorio vasco sin estar acompañados por referentes familiares directos, intervención de la que se da cuenta en el apartado 2.3. de este informe. Hijos e hijas de personas extranjeras han sido protagonistas o se han visto afectados, sin embargo, por otras situaciones expuestas en quejas de otros ámbitos que, de manera más o menos detallada, presentamos aquí.
Los estudios sobre pobreza y desigualdades sociales realizados en Euskadi siguen señalando la situación de pobreza en la que se encuentra un importante número de niños, niñas y adolescentes de familias cuyo cabeza de familia es de nacionalidad extranjera, mayoritario entre la población infantil pobre. El análisis de las quejas recibidas, por otro lado, permite afirmar que existen elementos diferenciales que afectan de manera particular a las personas (por extensión, a los hijos e hijas de esas familias) por su condición de extranjera en el acceso al Sistema Vasco de Garantía de Ingresos. Estas dificultades, recogidas en el informe-diagnóstico realizado por el Ararteko con propuestas de mejora sobre la gestión de las prestaciones de RGI/PCV y expuestas con más detalle en los apartados II.4 de Inclusión Social y III.7 sobre personas inmigrantes del Informe general, tienen que ver, por ejemplo, con la denegación de la prestación por no poder presentar determinada documentación generada en el país de procedencia, por problemas en la renovación del pasaporte no atribuibles a la persona solicitante o por no poder cumplir el requisito de constituir una unidad de convivencia tras ver rechazada la solicitud de reagrupación familiar, precisamente por no acreditar medios económicos suficientes.
En el ámbito educativo, ya en el apartado 2.2. de este informe se informaba del inicio de una intervención de oficio para el análisis y contraste con los responsables educativos de los datos de matriculación y para requerir su parecer motivado con respecto a la crítica expresada por distintos agentes educativos de falta de medidas complementarias o añadidas que puedan contribuir a tratar de articular una mejor respuesta educativa en todos aquellos casos de excesiva concentración de alumnado inmigrante.
El apartado citado arriba recoge también la demanda de algunas asociaciones islámicas en relación con los menús escolares y las dificultades de familias extranjeras con competencias idiomáticas limitadas para el entendimiento correcto de requisitos y formularios de becas y otras ayudas al estudio.
En relación con la actividad de los servicios sociales para infancia en desprotección, el apartado 2.3. daba cuenta de las dificultades para la intervención educativa cualificada en los casos de familias extranjeras con un grado de comprensión y desempeño en castellano limitados.
En el apartado 2.5 de sanidad se ha dado cuenta de cómo ha solventado el Departamento de Salud las dificultades para el acceso a las prestaciones farmacológicas de hijos e hijas de familias extranjeras nacidos en hospitales vascos mientras su documentación es tramitada en sus correspondientes embajadas y consulados.
Continúan llegando quejas relativas a los problemas para la obtención de las licencias para la práctica del fútbol federado que encuentran chicos y chicas nacidos en el extranjero (entre ellos, también hijos de familias de nacionalidad extranjera) y que se relatan en el apartado 2.6 de este informe.
Por último, informar de que a lo largo de 2017 se ha desarrollado una intensa actividad en relación con la situación de las personas refugiadas, entre las que se encuentra un número muy importante de niños y niñas, en ocasiones acompañados y en otras sin sus referentes familiares. Cabe así mencionar los encuentros con la representante de ACNUR en España y con las organizaciones que trabajan en la acogida de las personas refugiadas, la declaración de los defensores del pueblo autonómicos ante la crisis humanitaria de las personas refugiadas o la participación en investigaciones y foros de ámbito europeo sobre el tema (véase capítulo V del Informe general). En todos estos espacios se ha visibilizado y prestado atención de manera particular a la situación de niños, niñas y adolescentes migrantes.
La actividad desplegada en este ámbito ha supuesto numerosos contactos con la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco. El objeto de las reuniones ha sido conocer las distintas propuestas para colaborar por parte de las Administraciones públicas vascas en la acogida de las personas refugiadas. Además, se ha valorado las limitaciones concernientes a las condiciones para participar en los programas de reubicación, sobre todo, debido al origen de las personas que se encuentran en los campos de refugiados de Grecia e Italia, que no cumplirían las condiciones establecidas, y a que, como consecuencia
del Acuerdo con Turquía, se han disminuido en gran medida los flujos de personas que llegan a Grecia.
Niños, niñas y adolescentes LGTBI
En coherencia con lo expuesto en el Capítulo III.8 del Informe general, la finalidad de nuestras actuaciones en este ámbito se resume en estos tres objetivos:
Lograr que las administraciones públicas vascas integren en toda su actividad el pleno respeto a la igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, articulando las medidas necesarias para una materialización real y efectiva de estos derechos.
Promover en el conjunto de la sociedad vasca una cultura de no discriminación y pleno respeto a los derechos de diversidad afectivo-sexual y de género.
Combatir cualquier forma de homofobia o transfobia, difundiendo el conocimiento y la sensibilización hacia la situación de los niños, niñas y adolescentes LGBTI en Euskadi.
Por la trascendencia pública que tuvo, resulta relevante referirse al asunto planteado por distintas asociaciones de defensa de los derechos LGTBI, quienes solicitaron la intervención de esta institución para impedir que un autobús (impulsado por una asociación conocida como “Hazte oír”), con publicidad presuntamente discriminatoria y vulneradora de la dignidad de los menores transexuales, circulara por las calles de los municipios de Euskadi.
Recibida la demanda de intervención, el Ararteko tuvo conocimiento contrastado de que la Fiscalía Provincial de Madrid había instado ya al Juzgado de Primera Instancia correspondiente para que dilucidara si la actividad que llevaba a cabo el mencionado autobús generaba un “riesgo de perpetuación de la comisión del delito de alteración de la paz pública y de creación de un sentimiento de inseguridad o temor entre las personas”. Como consecuencia de dicha iniciativa de la Fiscalía, el autobús había sido cautelarmente inmovilizado en Madrid por el juzgado competente, razón por la que el Ararteko tuvo que concluir que debía abstenerse de intervenir. Además, la cuestión planteada suscitaba la necesidad de esclarecer los límites entre la libertad de expresión, como derecho fundamental consagrado en la Constitución, y el delito de odio, como conducta penalmente punible, labor que en todo caso corresponde asumir a los órganos judiciales competentes.
Dicho todo esto, el Ararteko consideró importante situar el debate abierto con motivo de la aparición de este autobús en su debido contexto, tomando conciencia del verdadero alcance de la cuestión que subyace a estos acontecimientos, que afecta ante todo a niños y niñas, y a su derecho a tener un desarrollo individual propio y feliz, que les permita llegar a la edad adulta en un estado saludable y equilibrado, de plenitud física y emocional. El Ararteko se ha pronuncia-
do en más ocasiones sobre la situación y las necesidades de los niños y niñas que viven o expresan una identidad de género diversa, con la profundidad que requiere el respeto al desarrollo humano y a la individualidad de las expresiones e identidades en la infancia y adolescencia, teniendo en cuenta el interés superior del menor, que exige asegurar la escucha y el cauce adecuado a las variadas demandas expresadas por estos niños y niñas, y garantizando el acompañamiento profesional especializado en su itinerario individual. La naturaleza evolutiva propia de la infancia y adolescencia, y la importancia singular de estas etapas en la formación de la identidad de las personas, obligan a evitar cualquier tentativa de diagnósticos precoces y/o cerrados, de acuerdo con categorías estancas o fijas, que pudieran abocar precozmente a procesos irreversibles. Los mensajes reduccionistas no ayudan a estos niños y niñas; la diversidad es una manifestación de la vida y una maravillosa expresión de la riqueza humana, que la sociedad entera debe aprender a celebrar y no a denostar.
En 2017 han continuado las consultas relativas a la deter- minación legal de la filiación de hijos e hijas nacidos en el seno de matrimonios de mujeres, cuando una de ellas se somete a técnicas de reproducción asistida, y al trato que estas reciben de los sistemas de la Seguridad Social. Al tratarse de actuaciones de administraciones que quedan fuera del ámbito competencial de esta institución, el Ararteko ha encauzado la tramitación de posibles soluciones a estos problemas a través del Defensor del Pueblo de España, pero dado que las dificultades subsisten, el Ararteko trata de informar y asesorar a las personas que elevan estas consultas, orientando sus actuaciones, de modo que, en la medida de lo posible, no se vean perjudicadas por la aplicación de una legislación muchas veces ambigua. En el caso que destacamos, una ciudadana expresa su preocupación, de un lado, por una posible discriminación legal hacia los matrimonios compuestos por dos mujeres en lo que respecta al registro de la filiación del hijo o hija nacido en el seno de su matrimonio mediante técnicas de reproducción asistida, y de otro, su inquietud respecto a la situación de la futura hija en lo que respecta al vínculo legal que esta haya de tener con la mujer no gestante, así como respecto al reconocimiento por parte de la Seguridad Social del permiso de maternidad (según la ley, paternidad) para dicha mujer no gestante, una vez nacida la hija.
Sobre la cuestión de la necesidad de que la madre no gestante comparezca ante el Registro Civil antes del na- cimiento y sobre la obligación de mostrar ante el Registro Civil un documento acreditativo emitido por la clínica de reproducción asistida el Ararteko emitió en el año 2010 una recomendación general dirigida al Gobierno Vasco, analizando la cuestión e instándole a que difundiera este requisito legal en todos los hospitales y clínicas de Euskadi en que se llevan a cabo técnicas de reproducción asistida, contribuyendo de este modo a asegurar que todas las potenciales mujeres afectadas estuvieran debidamente informadas, para que pudieran tomar las medidas oportunas antes del nacimiento del niño o niña, y evitar tener que ir a procedimientos de adopción posteriores. Con todo, posteriormente, en 2011 el artículo 44.3 de la Ley del Registro
Civil fijó para estos casos el requisito de mostrar ante el Registro Civil un documento emitido por la clínica de reproducción asistida, acreditativo de que una de las mujeres de la pareja se había sometido a un proceso de reproducción asistida. De este modo, parecía que la presentación de dicho documento era indispensable para que pudiera efectuarse debidamente la inscripción registral.
Sin embargo, más recientemente, en febrero de 2017, el Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Registros y Notariados (DGRN), en línea con lo que sostenía esta institución en su Recomendación general del año 2010 sobre este asunto, ha dado la razón a un matrimonio formado por dos mujeres que reivindicaban ser reconocidas legalmente como madres de su tercer hijo sin tener que entregar ningún justificante de la clínica de reproducción asistida en el que fue gestado el pequeño. La resolución de la DGRN se refiere al documento contemplado en el artículo 44 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil y reconoce que “cabe colegir que la intención del legislador ha sido facilitar la determinación de la filiación de los hijos nacidos en el marco de un matrimonio formado por mujeres, independientemente de que hayan recurrido o no a técnicas de reproducción asistida.” Esta resolución abre así las puertas de otras opciones de embarazo que hasta ahora no eran posibles para las parejas de mujeres en España. Resulta de sumo interés la nueva posición de la DGRN en este ámbito, que, sin duda, comporta también una atenuación de la exigencia del mencionado artículo 7 en cuanto a la comparecencia previa de la madre no gestante para anunciar su consentimiento respecto a la filiación del hijos o hija gestado por su cónyuge.
Por lo que se refiere a la inquietud ciudadana en lo que concierne al vínculo legal de la madre no gestante con su futura hija y sobre las prestaciones de maternidad/paternidad en el ámbito de la Seguridad Social, el Ararteko ha tenido que aclarar lo siguiente:
En cuanto al vínculo legal de la madre no gestante con el hijo o hija, este será –una vez inscrito el niño o la niña en el Registro Civil como hijo de ambasidéntico al de la madre gestante, y ello a todos los efectos; es decir, desde el punto de vista civil, ambas madres ostentarán la patria potestad por igual (con todas las obligaciones y derechos que ello comporta para ellas y para sus hijos e hijas, respectivamente).
Por lo que respecta a las prestaciones y permisos de la Seguridad Social, la madre no gestante recibirá idéntico trato al que recibe el padre en el ámbito de la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, modificado el 5 de enero de 2017.
Sobre el desajuste terminológico que se produce para las parejas de mujeres (maternidad/paternidad), esta institución ha elevado ya ante la Defensoría del Pueblo de España una queja que denunciaba el lenguaje no ajustado y
sexista que la expresión paternidad tiene para el caso de parejas de mujeres que son madres. Tras su intervención, se han modificado algunos aspectos de los formularios de las solicitudes de prestaciones por nacimiento de un hijo o hija, concretamente mediante la referencia a progenitor A y progenitor B, en lugar de a padre y madre. No se han modificado, en cambio, otras referencias contenidas en los mismos formularios, como la mención a las prestaciones por maternidad y prestaciones por paternidad, toda vez que dicha denominación debe recogerse trasladando miméticamente lo establecido en Ley General de Seguridad Social y su normativa de desarrollo, que hasta la fecha no han sido modificadas en este aspecto.
En otro orden de cosas, se da cuenta a continuación de los temas abordados en los encuentros con la Viceconsejería de Políticas Sociales y la Dirección de Política Familiar y Diversidad del Gobierno Vasco y relacionados con niños, niñas y adolescentes LGBTI:
Se ha renovado el Servicio Berdindu por dos años más (2018-2020). El programa contempla la atención individual, a través de Berdindu Pertsonak / Ibiltari, y la atención de esta realidad en los centros educativos, a través de Berdindu Eskolak. En cuanto a Berdindu Familiak, quedó muy cuestionado en un momento y se procedió a redefinirlo. Actualmente es una asociación LGTBI con experiencia en el ámbito educativo la que está gestionando este servicio a través de un convenio con el Departamento. A las reuniones y encuentros con las familias se les ha añadido actividad relacionada con redes sociales. Está ya abierto el concurso para la gestión del servicio a partir de enero de 2018, sin que se produzcan vacíos en la intervención.
No hay dudas respecto a la idoneidad y voluntad de mantenimiento del “Grupo estable por una escuela segura”, a pesar de su falta de actividad durante todo 2017. Según la información aportada por el Departamento, esta ausencia se ha debido a cuestiones estrictamente particulares de las personas que lo impulsaban desde el Departamento de Educación. El Ararteko considera que debe reemprenderse en 2018 el trabajo iniciado por este grupo interinstitucional, que resulta de suma importancia para dar respuestas adecuadas a las necesidades de la infancia y adolescencia LGTBI en el ámbito educativo.
En cuanto a los niños, niñas y adolescentes con expresión o identidad de género diversa o con comportamientos de género no normativos, se comparte la necesidad de hacer una reflexión más pausada sobre el modelo de atención que se pretende diseñar. A juicio de esta institución, Euskadi está aún a falta de ofrecer un modelo de atención que tenga en cuenta la singularidad y las necesidades de la infancia (que son manifiestamente distintas a las del mundo adulto). Existe acuerdo en cuanto a que dicho diseño debe hacerse con sumo respeto a los niños y niñas y a su desarrollo individual. Se plantea la conveniencia de realizar encuentros monográficos sobre este asunto entre responsables del Ararteko y otros responsables de administraciones implicadas, concretamente con representantes de los Departamentos de Educación y de Salud del Gobierno Vasco y de Emakunde.
El informe de 2016 de esta Oficina daba cuenta de la Resolución del Ararteko, de 12 de febrero de 2016, en la que se recomendaba a Osakidetza que estableciera cauces de diálogo abiertos y respondiera ampliamente a las inquietudes y demandas de información, relativas al enfoque de los servicios de salud, de las familias de niños y niñas con una identidad de género diversa, y para que tuviera en cuenta, así mismo, una serie de principios y pautas de actuación en la atención a las personas transexuales y en la guía clínica prevista en la legislación vasca en esta materia. Consultada al respecto, la Dirección de Política Familiar y Diversidad se muestra favorable a que se articulen espacios de reflexión sosegados sobre cómo abordar este tema en la infancia y adolescencia, y valoran que el espacio de Escuela Segura podría ser el contexto adecuado o, incluso, el impulsor de un foro más amplio al respecto.
Por último, la Dirección informa de que algunas de las entidades LGBTI que asisten al servicio Berdindu están dando formación sobre orientación sexual e identidad de género a distintos profesionales de la Administración, como el profesorado (la demanda la gestionan los Berritzegunes) o agentes de la Ertzaintza (de manera voluntaria, o dentro del programa de formación de Arkaute), siguiendo la lógica de las tres miradas para detectar la discriminación: por razón de etnia u origen, de género y por orientación sexual/identidad de género.
Niños, niñas y adolescentes con discapacidad
Algunas de las situaciones en las que se han visto afectados este año niños, niñas y adolescentes con discapacidad han sido ya expuestos en capítulo previos de este informe, especialmente al tratar los ámbitos de Educación (apartado 2.2) y de Salud, en lo tocante a la atención temprana (2.5.5). Cabe también citar aquí, por su relación con la garantía del derecho a la salud, el informe extraordinario presentado al Parlamento Vasco el 12 de septiembre “Diagnóstico de Accesibilidad en los hospitales de la CAPV para las personas con discapacidad”, del que se da amplia información en el capítulo III.3 del Informe general. La realidad expuesta en este documento, que buscaba conocer y analizar la situación en relación con la accesibilidad de los centros hospitalarios de Euskadi, afecta a las personas menores de edad de igual manera que a las adultas, como usuarias del sistema vasco de salud.
El informe destaca los avances observados desde la entrada en vigor de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad, así como los déficits aún persistentes: en los itinerarios de acceso a los hospitales, en los itinerarios dentro del área hospitalaria, en la movilidad interna dentro de las diferentes secciones que conforman los centros y en la accesibilidad a la comunicación por parte de personas con discapacidad visual o auditiva. Tras la exposición pormenorizada e ilustrada con imágenes de los diagnósticos de accesibilidad realizados, el informe recapitula en un apartado de conclusiones y formula y paquete de recomendaciones, unas de carácter general, otras dirigidas
a las administraciones vascas con responsabilidad en los entornos urbanos y sistemas de transporte y otras, las más numerosas, dirigidas a los responsables del sistema hospitalario.
Sobre el transporte de las personas con discapacidad, aunque, de nuevo, no afecta en exclusiva a personas menores, hemos de referirnos a una queja promovida por la Asociación APDEMA ante la negativa de Euskotren de considerar como exentos de disponer de título de transporte las personas que acompañen a las personas con discapacidad intelectual, en ocasiones, niños, niñas y adolescentes. En este sentido, el artículo 7.1. de las Condiciones Generales de Contratación de Euskotren establece que “quedan exentos de poseer el título de transporte los menores de 5 años que vayan acompañados de persona mayor de edad portadora de título, el o la acompañante de las personas invidentes y el o la de las personas con movilidad reducida necesitadas de silla de ruedas”.
La previsión de excepcionalidad que contempla el artículo
7.1 de las Condiciones Generales de Contratación de Euskotren se configura como una medida de acción positiva dirigida a procurar el acceso al transporte en condiciones de igualdad a las personas con discapacidad.
No obstante, el Ararteko considera que existen colectivos con situaciones de discapacidad diferentes a las de la discapacidad física o sensoriales. Estos colectivos, pese a tener reconocidos en las resoluciones de reconocimiento el grado de discapacidad, con baremos de 7 o más puntos por las dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos, sin embargo quedan excluidos de esta medida, lo que puede resultar discriminatorio al quedar fuera de las políticas públicas de acción positiva dirigidas a las personas con discapacidad.
En este sentido, es preciso significar que, aunque resulte obvio indicarlo, es incuestionable la necesidad de asistencia de terceras personas que requieren las personas con discapacidad intelectual para garantizar su movilidad en condiciones seguras.
Por ello, con el fin de hacer efectivos los principios de la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad el Ararteko se dirigió a Euskotren solicitando su parecer motivado con respecto a la pretensión objeto de la queja.
En respuesta a la petición formulada por el Ararteko, el director general de Euskotren comunicó que se encontraban en un proceso de revisión y reelaboración de las Condiciones Generales de Contratación de la empresa y que estaban valorando la posibilidad de ampliar este beneficio a otros colectivos.
Es preciso señalar que este tema fue también tratado por el Ararteko con el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y la Autoridad del Transporte de Gipuzkoa con motivo de una queja formulada por una persona residente en Donostia-San Sebastián que mostraba su disconformidad con el nuevo
reglamento del servicio público de transporte urbano de personas viajeras por carretera de Donostia-San Sebastián, cuyo artículo 11 también excluía de la gratuidad de la tarifa a las personas con discapacidad intelectual.
En respuesta a la petición de información formulada por el Ararteko, la Directora General de la ATTG (donde también participa Euskotren) nos facilitó un cumplido informe en el que, tras explicar sucintamente los antecedentes y las consideraciones precisas sobre la propuesta de Reglamento de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, aprobada el 6 de noviembre de 2014 en la Asamblea General de la ATTG, informaba al Ararteko sobre la previsible extensión de la posibilidad de acompañante gratuito al resto de los colectivos con discapacidad, con el fin de que esta medida a priori positiva no se convierta en una medida discriminatoria para alguno de ellos. El Ararteko contempla realizar un seguimiento sobre la adopción de dicha medida por los distintos medios de transporte público de Euskadi.
Para concluir este apartado, la Oficina de Infancia y Adolescencia se suma a la necesidad manifestada en el Informe general III.03, apartado 4.7. de tomar conciencia de que trabajar por garantizar los derechos de las personas con discapacidad, también de las menores de edad, exige a las administraciones públicas vascas mantener permanentemente la visión transversal de la diversidad funcional en la agenda institucional, de forma que sea una constante tanto en la planificación como en la ejecución de todas las políticas públicas que pudieran afectarles. En este sentido, también resulta decisivo que las administraciones públicas desarrollen actuaciones de sensibilización, promoción y formación dirigidas a la transformación cultural del conjunto de la sociedad en clave de igualdad de oportunidades y no discriminación y a posibilitar su mayor conocimiento sobre esta realidad, sus causas y consecuencias.
Niños y niñas del pueblo gitano
En 2017 el Ararteko ha mantenido una reunión con las organizaciones sociales que trabajan en la defensa de los derechos de las personas gitanas con el objeto de compartir las preocupaciones, con relación a su situación y sus dificultades para la participación social, cultural y económica. En el marco de la reunión se abordaron algunos de los problemas que afectan de manera más directa a niños, niñas y adolescentes del pueblo gitano. Un año más, buena parte de las preocupaciones tienen que ver con la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos por parte de Lanbide y con las dificultades para el acceso de algunas familias gitanas a vivien- da digna, cuestiones que, tal y como ya se apuntaba en el apartado 2.1. de este informe, tienen un impacto importante en las oportunidades de desarrollo de los hijos e hijas de estas familias, que crecen en condiciones materiales de, en ocasiones, gran precariedad. Las actuaciones del Ararteko en estos ámbitos están relatadas con mayor extensión en el apartado 1 del capítulo III.06 del Informe general.
En el ámbito de Educación, las organizaciones señalaron dificultades en relación con la gestión de las becas y otras
ayudas al estudio y, más en concreto, respecto al modo de determinar la renta de las familias solicitantes cuando éstas, además de no haber presentado la declaración del IRPF, tampoco son perceptoras de prestaciones sociales. Sobre esta cuestión el Ararteko tiene abierta a la fecha del cierre del informe una actuación de oficio, tal y como ya se indicaba en el apartado 2.2. de este informe, sobre el derecho a la educación.
Otra preocupación de las organizaciones, compartida por el Ararteko, se refiere a la necesidad de una reflexión sosegada, pero profunda, sobre las dificultades o los límites detectados en el modelo inclusivo que el sistema educativo vasco presenta como seña de identidad. La lucha contra el fracaso y abandono escolar y la mejora en la formación académica y laboral de las personas gitanas son claves para su futuro. A pesar de los esfuerzos realizados los resultados siguen siendo insuficientes, lo que exige detectar ámbitos de mejora y un compromiso firme por parte del Departamento de Educación de poner en marcha las medidas adecuadas. La influencia del espacio socioeducativo es manifiesta, así como la necesaria reflexión sobre la segregación escolar o el modelo lingüístico.
También referido al ámbito educativo y como muestra de avance en la lucha contra la discriminación que históricamente esta minoría étnica ha venido sufriendo, cabe informar aquí de la aprobación en el mes de septiembre en el Congreso de las y los Diputados, por unanimidad, de la inclusión de la historia del pueblo gitano en los currículos escolares, reconociendo su presencia a lo largo de los siglos de vida compartidos y su contribución a la vida social y cultural.
En otro orden de cosas, en el informe de esta Oficina de 2016 ya se mencionaba el inicio de una intervención relacionada con las dificultades surgidas en las relaciones vecinales de una familia gitana en situación de exclusión social, tras su ocupación de una vivienda en Vitoria-Gasteiz. Superadas las dificultades de empadronamiento y escolarización de los menores de la familia, como ya se informaba entonces, el rechazo vecinal, no obstante, continuaba. La intervención realizada a lo largo de 2017, no centrada en las personas menores, es descrita con más detalle en el capítulo III.6 del informe general, referido a las personas gitanas y otras minorías culturales. En la resolución con la que se pone término a la intervención, en todo caso, el Ararteko reconoce el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para dar una respuesta que aúne el temor y la demanda de los vecinos y vecinas y las necesidades sociales de la familia, llama la atención sobre la importancia del trabajo preventivo y en clave comunitaria y recuerda el derecho a circular y elegir libremente la residencia, reconocidos en el artículo 19 de la Constitución española. La resolución invita, además, a
reflexionar sobre los efectos que las vivencias del rechazo vecinal tan contundentemente manifestado pudieran tener en el desarrollo vital de los niños afectados. Concluye, finalmente, reiterando la necesidad de fortalecer la intervención social y comunitaria en el municipio de Vitoria-Gasteiz, especialmente en determinados barrios, y hace hincapié en la importancia de desarrollar programas de mediación comunitaria. Además, señala la necesidad de reflexionar sobre la conveniencia de utilizar los mecanismos establecidos para mejorar la convivencia desde una perspectiva respetuosa con los derechos de las minorías, tal y como corresponde a una sociedad democrática. En opinión del Ararteko, las medidas anteriores permitirán diluir los temores existentes y consolidar las funciones que corresponden a un Estado social y democrático de Derecho.
El tratamiento de algunos medios de comunicación de este conflicto vuelve a hacer necesario referirse a esta cuestión un año más. La ausencia de finalidad informativa en algunas informaciones provoca rechazo social hacia la población gitana y no favorece conductas y actuaciones respetuosas con los valores de nuestro ordenamiento jurídico, ni con la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas o bien que favorezcan la remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y faciliten la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. El derecho a la información está íntimamente vinculado a la veracidad y debe tomar en consideración el interés general. De tal manera que determinadas informaciones echan a perder los avances observados en materia de convivencia, lucha contra la discriminación e inclusión social, y hace inoperantes determinadas políticas públicas de interés general, a pesar del trabajo y el presupuesto invertido. El Ararteko, por ello, hace hincapié en el peso que tiene cada agente social y público en la consecución de una sociedad justa y cohesionada que respeta los derechos de las minorías y favorece la progresión social de los grupos más desfavorecidos.
Por último, se recoge aquí la información sobre la finalización del proyecto interinstitucional de integración social que se ha llevado a cabo en el asentamiento del Urumea. Se ha completado el proceso de inserción social, iniciado en 2012, que ha permitido el realojo paulatino de las familias y el derribo sus chabolas que afectaban a alrededor de 91 familias que inicialmente se instalaron en Astigarraga y Hernani.
En opinión del Ararteko, la intervención realizada ha permitido a las familias afectadas poder tener una oportunidad de integración social y laboral y favorecer la inclusión social de sus hijos e hijas. Ello ha sido posible por la voluntad y coordinación de las diferentes administraciones públicas concernidas.
Capítulo III
DERECHO A SER ESCUCHADO Y A QUE SU OPINIÓN SEA TENIDA EN CUENTA: EL CONSEJO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL ARARTEKO
Artículo 12
Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
Artículo 13
El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.
La Convención de los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas en 1989, reconoce a las personas menores de 18 años los derechos a la información y a la participación, a expresar su parecer en todos los asuntos que les afectan y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Asumiendo en primera persona que si importante es trabajar para los niños, niñas y adolescentes, tanto o más lo es trabajar con ellos y ellas, escuchar sus voces, opiniones y perspectivas, ofrecer cauces de participación, consulta y asesoramiento, en el año 2010 se constituyó el Consejo de la Infancia y la Adolescencia del Ararteko con la función principal de asesorar al Ararteko, especialmente en aquellas cuestiones o iniciativas que afectan directamente a las personas menores de edad.
El Consejo de la Infancia y la Adolescencia busca incorporar la mirada de los chicos y chicas a las diferentes propuestas del Ararteko, contrastar con ellas y ellos iniciativas, materiales didácticos, proyectos…, y recoger sus sugerencias sobre cuestiones de interés para la infancia y la adolescencia o que afecten a la defensa de sus derechos. Simboliza la apuesta clara de la institución por escuchar la voz de nuestras niñas, niños y adolescentes y ofrecer –al menos a un grupo de ellos– una experiencia de participación.
Esta vía de participación y de presencia estable de las y los menores de edad en la institución es complementaria a otras que se han venido utilizando anteriormente (y se seguirá haciéndolo) como son los grupos de discusión en el marco de
la elaboración de estudios, informes, foros, etc. o las entrevistas a los chicas y chicos acogidos en recursos residenciales, por ejemplo.
El consejo está compuesto por 24 chicas y chicos, escolarizados en la ESO, de los tres territorios históricos y designados a propuesta de una serie de centros educativos en los que existen experiencias de dinámicas internas de participación. La capacidad crítica y para la reflexión, la creatividad, la disposición para debatir entre iguales y para hacer propuestas y, sobre todo, las ganas de participar e implicarse en el consejo son los requisitos exigidos para la selección de los y las participantes. La plena libertad para expresar todas las opiniones a título personal y la garantía de confidencialidad por parte de la institución del Ararteko son las normas fundamentales que rigen el funcionamiento del consejo.
En el año 2014 optamos por abordar una temática que sirviera de hilo conductor para el trabajo del Consejo a lo largo de todo el curso escolar. Así, motivados por la conmemoración del 25 aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, nos propusimos como objetivo que el trabajo del Consejo pudiera contribuir a la difusión y promoción de los derechos de los niños y las niñas contemplados en la convención, analizándolos desde la cotidianeidad, desde lo que vivimos y nos sucede en los días normales. A la vista del éxito de la dinámica, hemos mantenido esta misma fórmula para el trabajo del Consejo en los cursos sucesivos.
El objetivo que perseguimos es doble: por una parte, buscamos que los chicos y chicas que participan en nuestro consejo conozcan, profundicen y reflexionen sobre los derechos humanos y sobre algún derecho en concreto y; por otra parte, pretendemos que plasmen sus reflexiones en un producto audiovisual que, utilizando sus ideas y lenguaje, pueda servir para la difusión de una cultura de derechos entre sus iguales y entre chicos y chicas más jóvenes que los participantes.
En los párrafos siguientes recogemos de manera resumida el trabajo realizado en las sesiones celebradas en 2017
La primera reunión del año se celebró en Donostia, el 18 de febrero, en la Casa de la Paz y los Derechos Humanos situada en el Palacio de Aiete.
En esta primera sesión del año comenzamos a trabajar el tema que los chicos y chicas eligieron para desarrollar durante este curso: el derecho que tienen a ser escuchados y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta.
Utilizando una metodología dinámica y visual (a través de la construcción de los conceptos con ladrillos de cartón y globos de helio) las consejeras y consejeros reflexionaron juntos sobre este derecho fundamental que tiene tanta incidencia en sus vidas. Profundizaron sobre los distintos ámbitos o contextos en que se manifiesta en su día a día en la familia, centro escolar, amistades y pareja, y en contextos más amplios como en la sociedad o la políticalanzando propuestas de mejora para que ese derecho esté más presente.
El segundo encuentro del año, último del curso 2016/2017, se celebró en el albergue juvenil de Kastrexana en Bilbao, el día 10 de junio.
El Consejo dedicó la mayor parte del día a la fase más emocionante y larga del trabajo que se había propuesto para el curso: trasladar a un guion, ensayar escenas, grabar y montar un material audiovisual para la difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en esta ocasión, el derecho a ser escuchados y escuchadas y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Este es uno de los derechos más importantes de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y también uno de los más innovadores pues determina, por primera vez en la historia, que los chicos y chicas son sujetos de derechos y no sólo objetos de protección. Esto significa, fundamentalmente, que tienen voz y que resulta esencial integrarla en la toma de decisiones sobre todos aquellos asuntos que les afectan.
En esta dinámica de relaciones más democráticas ganamos todos y todas: los chicos y chicas, viéndose reconocidos como personas del presente y ejercitándose en relaciones basadas en la escucha y el respeto; la sociedad, enriqueciéndose de la opinión y la perspectiva de una parte de la ciudadanía hasta ahora silenciada.
En el vídeo en el que se concluye el trabajo del todo el curso, los chicos y chicas del Consejo nos interpelan directamente y reclaman con rotundidad: Entzun! / ¡Escúchanos! Estamos muy orgullosos del proceso reflexivo de los chicos y chicas y del resultado final de todo el trabajo.
En esta última sesión del curso escolar, despedimos también a algunos de los consejeros y consejeras que, después de 2 años, terminaron su andadura con nosotros para dejar paso a nuevos chicos y chicas.
La última reunión del año 2017, primera del curso 2017/2018, se celebró el día 25 de noviembre en el palacio Montehermoso de Vitoria-Gasteiz y fue la primera toma de contacto para trece nuevos consejeras y consejeros.
En esta primera sesión del nuevo consejo se propuso a los y las participantes trabajar durante el curso sobre la educación afectivosexual. Buscamos con ello favorecer un espacio de reflexión en torno al mundo afectivo y sexual, para que ellos mismos sean agentes de cambio en su día a día, llevando donde quieran los conocimientos y reflexiones compartidas. Es interés de esta institución abordar con los chicos y chicas, aunque sea tangencialmente y en clave preventiva, el abuso sexual infantil, un tema que preocupa a esta institución y que será objeto de trabajo en los próximos años.
Sobre estas cuestiones profundizarán en las próximas sesiones del curso, que se celebrarán en el año 2018.
Capítulo IV
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA: RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
Artículo 42
Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños.
Red Europea de Defensorías de Infancia (ENOC)
En 2017 han dado fruto todos los esfuerzos encaminados a la integración de la Oficina de Infancia y Adolescencia del Ararteko en European Network of Ombudspersons for Children ENOC.
La Red Europea de Defensorías de Infancia ENOC se constituyó en 1997 e integra en la actualidad a 42 organismos de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes de 34 países de Europa. Sus objetivos principales son:
Promover la aplicación lo más completa posible de la Convención sobre los Derechos del Niño,
Dar soporte a la acción colectiva para hacer presentes los derechos de niños, niñas y adolescentes en las políticas públicas de los países europeos,
Compartir información, enfoques y estrategias,
Promover el desarrollo de oficinas independientes eficaces para los niños, niñas y adolescentes.
A modo de órgano de participación de los niños, niñas y adolescentes adscrito a la Red ENOC funciona el proyecto ENYA –European Network of Young Advisors-, iniciativa que impulsa la participación de niños, niñas y adolescentes en la actividad de ENOC, que ofrece a éstos la oportunidad de ser escuchados y de elevar su opinión y propuestas más allá de sus propios países.
La Red se reúne una vez al año en Asamblea General y trabaja alrededor de temas y contenidos propuestos y acor-
dados por sus miembros. Aprovechando el momento de la asamblea anual, las defensorías prolongan su encuentro para compartir, dialogar e intercambiar experiencias y reflexión sobre esos contenidos.
Una vez obtenida la integración, la Oficina participó en el mes de septiembre en la 21ª Conferencia anual y Asamblea General de la ENOC en Helsinki. Organizada por la Defensoría de Infancia de Finlandia, abordó el tema de “La relación y educación sexual: El derecho de los niños y niñas a ser informados”, trabajado a partir del documento de referencia de la Organización Mundial de la Salud de 2010 y que concluyó con una declaración conjunta. La Conferencia, espacio de encuentro y reflexión compartida, ha permitido conocer diferentes experiencias desarrolladas en otros tantos territorios europeos. La visita a varios centros educativos y guarderías de los alrededores de Helsinki completó el programa de trabajo.
ENOC, además de esta actividad general y compartida por todos sus miembros a lo largo del año, promueve y facilita también el trabajo sobre cuestiones y problemáticas que afectan a algunas de las defensorías a través de grupos de trabajo temáticos a los que las interesadas se adscriben. Este ha sido el caso del grupo sobre niños, niñas y adolescentes migrantes, en el que el Ararteko ha tomado también parte activa. El encuentro celebrado en Atenas en el mes de noviembre llevaba por título Safeguarding and protecting the rights of children on the move: the challenge of social inclusion y fue organizado por el Ombudsman de Grecia y UNICEF Grecia. Precedido de un intenso trabajo preparatorio a través de la recogida de información sistematizada en los territorios de las organizaciones participantes, concluyó con la aprobación de un número significativo de recomendaciones (aún sin publicar), que las instituciones participantes se comprometieron a difundir en sus lugares de referencia.
Seminario de trabajo con defensorías autonómicas
El objetivo de compartir información, enfoques y estrategias que se citaba en el apartado anterior es el que ha promovido
también un encuentro sobre temas de infancia y adolescencia en particular entre las Defensorías del Pueblo autonómicas que cuentan con una Defensoría de Infancia específica u órgano similar. Así, las áreas de infancia y adolescencia del Síndic de Greuges de Catalunya, del Defensor del Pueblo de Andalucía y del Ararteko se reunieron en Bilbao en un seminario de trabajo que resultó intenso y muy fructífero.
Este primer encuentro, que aspira a convertirse en periódico, dedicó una buena parte del tiempo a analizar y valorar la atención que los niños y niñas en situación o riesgo de desprotección reciben de las administraciones públicas, detectando lagunas o disfunciones comunes y conociendo de primera mano las buenas prácticas que en cada Comunidad Autónoma se desarrollan. En el segundo bloque de contenidos se abordaron las necesidades percibidas y las actuaciones realizadas en los últimos años, tratadas en clave de aprendizaje mutuo.
Colaboración con agentes sociales
La institución del Ararteko y, en lo que le corresponde, la Oficina de la Infancia y la Adolescencia, mantiene entre sus líneas de actuación una opción clara de colaboración con los diferentes agentes sociales que trabajan en el campo de la infancia y la adolescencia, bien en la divulgación o defensa de sus derechos, bien en la gestión de determinados recursos destinados, mucha veces, a niños y niñas en situación de especial vulnerabilidad.
Esta relación de colaboración se concreta cada año y se realiza en diferentes formatos: reuniones, visitas, colaboraciones en documentos o propuestas, etc.
Es frecuente y continuada la relación con organizaciones de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como Save the Children y UNICEF, Comité del País Vasco, así como con la Plataforma de Organizaciones de Infancia en el ámbito estatal.
Por otro lado, de manera coherente a la mirada transversal que la Oficina de Infancia y Adolescencia realiza a todos los ámbitos de la vida de niños, niñas y adolescentes, desde ésta se trabaja conjuntamente con las distintas áreas en las que está organizada la institución del Ararteko, a fin de abordar aquellas situaciones o problemáticas que afectan a los menores desde perspectivas complementarias. Así, las personas coordinadoras de las áreas de discapacidad, dependencia y salud mantienen contactos con las organizaciones sectoriales de sus ámbitos y, en ocasiones, como ha sido este año el caso de ACABE, Ausartak Elkartea y Médicos del Mundo, abordan cuestiones relativas a la salud y las necesidades de apoyo para la autonomía de niños, niñas y adolescentes.
De manera similar, la responsable del área de Familia mantiene la relación con las organizaciones de ese ámbito, en este año, con Hirukide, Kidetza y Madres Solteras Por Elección (MSPE).
Desde el área de Educación se ha mantenido reunión con la AMPA de Urduñako Eskola Publikoa.
Al encuentro con entidades del pueblo gitano acudieron representantes de Gao Lacho Drom, Kamelamos Adiquerar, Kale Dor Kayico, AMUGE, Fundación Secretariado Gitano, Sin Romi, I Romi. Se mantiene, además contacto habitual con la Secretaría del Consejo para la promoción integral y la participación social del Pueblo Gitano.
En el ámbito de la infancia en desprotección, en 2017 se han mantenido encuentros, en ocasiones en el marco de las visitas a recursos residenciales o con otros motivos, con Urgatzi, Zabalduz y Landalan.
Colaboración con organismos y recursos institucionales
De la misma manera, los espacios y momentos de colaboración con distintos representantes políticos y técnicos de organismos institucionales y/o de recursos públicos son múltiples. Algunas de las interlocutoras se señalan a continuación:
Secretaría General para la Paz y la Convivencia. Dirección de Víctimas y Derechos Humanos.
Consejera de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco.
Viceconsejería de Políticas Sociales.
Dirección de Política Familiar y Diversidad.
Servicio Biltzen.
Consejera de Educación de Gobierno Vasco.
Inspección de Educación
Viceconsejería de Justicia del Gobierno Vasco.
Diputada de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.
Dirección de Inclusión Social.
Dirección de Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Responsables de los servicios de infancia de los departamentos de Acción Social / Política Social / Servicios Sociales de las tres diputaciones forales (además de responsables de algunos servicios, programas y recursos).
Emakunde. Grupo Técnico Interinstitucional.
Ayuntamientos de Beasain, Lazkao y Vitoria-Gasteiz.
En el marco de algunas de estas reuniones o, a raíz precisamente de ellas, la institución del Ararteko ha conocido de primera mano propuestas de planes, protocolos, estrategias, etc. en que se traducen las políticas públicas y ha podido someter a consideración de los organismos competentes
determinadas situaciones preocupantes, formuladas en clave de necesidades a ser atendidas, o concretar la garantía de derechos insoslayables en la intervención.
En este ámbito cabe mencionar la invitación recibida por el Ararteko para participar en el trámite de audiencia del proceso de elaboración de algunos decretos, a la que se ha respondido en la clave que ahora presentamos. Como bien es sabido, la Ley 3/1985 que regula esta institución no contempla entre sus funciones la de informar los decretos normativos. Sin embargo, es obvio el momento de oportunidad que representa la elaboración de una norma para contribuir a la construcción y mejora de las medidas que configuran las políticas públicas vascas. Por todo ello, sin emitir informe al borrador de la norma, sí se trasladan algunas cuestiones que, relativas o relacionadas con el proyecto normativo en elaboración, han sido detectadas, reflexionadas y apuntadas en el marco de la tramitación de quejas ciudadanas, investigaciones de oficio o foros de trabajo. En definitiva, una recopilación de la posición del Ararteko expresada hasta ese momento al respecto.
En un formato algo distinto, ya que se trataba de un proceso de reflexión con varios encuentros presenciales a modo de seminario, la Oficina de Infancia y Adolescencia del Ararteko ha continuado este año también participando en la revisión del modelo de deporte escolar que la Diputación Foral de Gipuzkoa inició el año pasado. Fieles nuevamente a su función, las aportaciones no abundan sobre la forma concreta en la que se articulará el modelo, sino en la incorporación de la perspectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Tanto en el marco de esta colaboración con asociaciones e instituciones, como por tratarse de iniciativas lideradas por la propia institución del Ararteko, se puede destacar la intervención del propio Ararteko o de personal de la institución en foros y encuentros referidos a los y las menores, tanto en nuestra Comunidad como fuera de ella. Las participaciones más relevantes protagonizadas en 2017 y, hasta el momento, no citadas en este documento son:
ü COEGI. Trastorno mental grave del niño y el adolescente: recursos necesarios para una asistencia integrada. Donostia.
ü Comisión de Infancia del Congreso de Diputados. Retos ante la reforma del sistema de protección a la infancia. Madrid.
ü ASAFES. Encuentro técnico profesional. La realidad de la adolescencia con enfermedad mental y sus familias en Álava. Vitoria-Gasteiz.
ü Gure Sarea Elkartea-EHU. Rompiendo el secreto de la violencia sexual contra la infancia. Leioa.
ü Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Seminario sobre trata de seres humanos. Bilbao.
ü Cáritas Gipuzkoa. Infancia en desprotección y educación. Donostia-San Sebastián.
ü Ayuntamiento de Erandio. Una historia de mediación.
Erandio.
ü UNICEF País Vasco – Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Equidad para la infancia. Vitoria-Gasteiz.
ü Grupo Urgatzi. Infancia protegida: ¿es posible otra mirada?. Bilbao.
ü ABIPASE. V Jornada de corresponsabilidad parental.
Bilbao.
ü Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Participación en el grupo de expertos para el Estudio-diagnóstico del II Plan de Infancia de Vitoria-Gasteiz.
ü Osakidetza. Red de Salud Mental de Álava. Participación en el World Café para Planificación estratégica de la Red. Vitoria-Gasteiz.
Conmemoración de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño

Con motivo de la conmemoración de la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos del Niño el día 20 de noviembre, el Ararteko difundió una declaración institucional en la que se recordaba que los niños y niñas son, ante todo, ciudadanos y ciudadanas DE HOY, personas completas con derecho a vivir su presente. Sólo así, entiende el Ararteko, “desde el reconocimiento del valor de TODAS las personas que compartimos en este momento de la historia esta tierra que llamamos Euskadi, podremos construir una comunidad de convivencia justa y solidaria”.
Capítulo V
VALORACIÓN DEL ESTADO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
El número de expedientes de queja en los que, de manera expresa, se cita la presencia o se encuentran implicados niños, niñas y adolescentes alcanza en 2017 la cifra de 492 que, respecto a la totalidad de los presentados en la institución del Ararteko supone el 16,37% de éstos. Se encuentran incluidos en este cómputo los expedientes de queja a instancia de parte (478), presentados por personas particulares u organizaciones a través de las distintas vías de acceso establecidas (oficinas, web, correo electrónico) y los expedientes de oficio (14), abiertos a iniciativa de la institución para el análisis y seguimiento de situaciones en las que se sospecha cierto grado de vulnerabilidad o atención inadecuada a las necesidades de grupos de niños, niñas y adolescentes.
El análisis cualitativo de los distintos ámbitos en los que se desarrolla la vida de niños, niñas y adolescentes desde la perspectiva de sus derechos se va a presentar este año muy vinculado al informe que esta institución presentó en marzo al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en el marco del seguimiento al Estado español (y todas las administraciones, incluidas las autonómicas, forales y locales) del grado de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el informe presentado por el Ararteko, complementario al V y VI Informe de España, se realizaban valoraciones de los avances y los retos pendientes en Euskadi en esta materia desde las últimas Observaciones del Comité al Estado (2010), por lo que este capítulo de valoración resulta el espacio adecuado para presentar una síntesis de los principales contenidos allí presentados, con la incorporación a este capítulo de algunas cuestiones a las que habitualmente no se hace referencia en los informes de la Oficina. La estructura se acomoda, también, a la propuesta por el Comité.
Medidas generales de aplicación
Legislación
En el período 2010-2017 se han aprobado algunas leyes autonómicas importantes, como la Ley de Instituciones Locales, la Ley de Vivienda o la Ley de Adicciones. La actividad mayor, no obstante, se ha dado en el desarrollo normativo de leyes anteriores que, teniendo una especial incidencia en la infancia y adolescencia, estaban a falta de ser desarrolladas y, por tanto, de concretar y hacer efectivo el acceso al derecho protegido.
Es preciso referirse, en el terreno legislativo, a la actualización aún pendiente de la legislación vasca tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y Ley 26/2015, de 28 de julio, ambas de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia. Está previsto abordar el proceso de actualización de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia en 2019; es reseñable, de todos modos, que la normativa vasca citada (y sus desarrollos posteriores) recogía ya muchos de los elementos que luego han sido incorporados a las vigentes leyes estatales.
Tardará bastante más tiempo en ser incorporado el principio del interés superior del niño/niña recogido en la Ley Orgánica 8/2015 en otras legislaciones más alejadas de la protección. Podría estimarse que no es totalmente coherente con la CDN el hecho de que no se tuviera presente este principio a la hora de redactar tales leyes. El principal obstáculo para la materialización de los derechos de niños, niñas y adolescentes, no obstante, no deriva de la formulación de las leyes, sino de los recursos asignados y las dotaciones presupuestarias asignadas a esta finalidad.
Asignación de recursos
Resulta difícil conocer con precisión cuál es realmente la asignación específica a infancia en los presupuestos auto-
nómicos y territoriales. Se bien se contabiliza claramente lo imputado a Educación o Familia, por ejemplo, existen numerosos recursos incluidos en partidas más generales de Sanidad, Servicios Sociales, Cultura u otros, que no resultan fácilmente identificables.
En cualquier caso, en el período de contracción económica que apunta a estar siendo superado, los recursos destinados a la infancia no se han reducido de manera más significativa que aquellos destinados a las necesidades de otras cohortes de edad. Pero tampoco se han incrementado proporcionalmente y en respuesta a las mayores tasas de pobreza de niños, niñas y adolescentes en relación con la población general.
Datos
En Euskadi existe un Observatorio de Infancia que, desde 2010, mantiene actualizado el Sistema de indicadores para el seguimiento de la realidad de la infancia y la adolescencia en Euskadi, compuesto por un número considerable de indicadores procedentes de fuentes secundarias (fuentes estadísticas oficiales) referidas a múltiples dimensiones (familia, educación, salud, etc.). En la selección de los indicadores se ha tenido en consideración, entre otras características, la necesidad de que los datos tengan carácter periódico y de que permitan posibilidades de análisis comparativos con las realidades estatal y europea. En 2016 se revisaron estos indicadores, precisamente en clave de comparabilidad y buscando, al unísono, una reducción del número, a todas luces excesivo para servir de “control de mando”. En estos momentos el Sistema está compuesto por 110 indicadores, número que todavía se considera excesivo para ser eficientes. En el segundo semestre de 2018 está previsto actualizar la información de estos indicadores de nuevo.
Además de la comparabilidad, otras dificultades del sistema de indicadores tienen que ver con la actualización -la periodicidad de las operaciones estadísticas más relevantes no siempre permite contar con datos recientesy la insuficiente o desigual desagregación por edad de las operaciones estadísticas consideradas como origen de la información. Es este un problema que se debiera trasladar al departamento autonómico encargado de la elaboración de las estadísticas oficiales.
Necesidad de un Plan de Infancia
Euskadi no tiene un Plan de Infancia específico. Existen, no obstante, un Plan de Familia, planes en ámbitos sectoriales como el de la educación, que afectan a la práctica totalidad de los niños, niñas y adolescentes vascos, o planes de infancia para referirse a los planes estratégicos de los servicios sociales de Infancia de las diputaciones forales, cuyo cometido abarca a la infancia en desprotección grave y desamparo. En general, estos planes señalan objetivos, despliegan medidas e, incluso, formulan indicadores. En al-
gunas ocasiones, también designan responsables y se asignan recursos presupuestarios específicos.
A la luz de los estudios sobre pobreza infantil de los últimos años aumentaron las voces que reclamaban la elaboración de un Plan de Infancia integral, cuya respuesta fue el anuncio por parte del Gobierno Vasco (finales de 2015) de una estrategia de inversión en las familias y en la infancia, de carácter interinstitucional, estable y de largo alcance, a través de un Pacto de País por la Infancia y las Familias. Este Pacto, que comienza a tener forma según el Ararteko ha podido conocer en 2017, está llamado a dar respuesta, entre otras cuestiones, a la prevención de la pobreza infantil y la reproducción de la desigualdad. El Ararteko se mantendrá atento a ver cómo cristaliza la iniciativa y si da respuesta a los principales problemas que afectan a la infancia o si nos encontramos ante un plan de apoyo a las familias con hijos e hijas, en el que éstos vuelven a ser sólo objeto de protección.
Coordinación
La estructura política y administrativa de Euskadi hace imprescindible la colaboración y coordinación entre la Administración General de Euskadi y los Territorios Históricos, especialmente en aquellos sistemas públicos, como es el de los servicios sociales (en el que se enmarcan los sistemas de protección a la infancia), donde las competencias se encuentran repartidas entre los tres niveles institucionales. Algunas de estas dificultades y/o disfunciones se recogen en el informe extraordinario de 2016 La situación de los servicios sociales municipales en Euskadi. Situación actual y propuestas de mejora, a las que se intenta ofrecer una propuesta en su apartado de recomendaciones.
En lo tocante a la coordinación entre las diferentes áreas del sistema público, se han dado avances en la configuración de algunos ámbitos “compartidos”, como el socio-sanitario, o en la elaboración de protocolos de colaboración socio-educativos, en general caracterizados por cierta debilidad en el liderazgo y con dificultades en la asignación de recursos.
Difusión de la CDN y promoción de los derechos
Según la experiencia de esta institución, la CDN sigue siendo una gran desconocida, tanto entre la población infantil y adolescente, como entre las personas adultas en Euskadi. Un dato ilustrativo es que no existe una versión oficial de la Convención en euskera en un territorio donde un porcentaje muy importante de la educación se imparte en esta lengua. El Ararteko ha trasladado al departamento de Gobierno Vasco competente en políticas de infancia la necesidad de que se proceda a una traducción oficial de la Convención al euskera.
Principios generales
Son notables los avances producidos en el ámbito de la lucha contra la discriminación. En 2015 se puso en marcha, impulsada por el Gobierno Vasco, la Red Era Berean para luchar contra la discriminación por origen racial, étnico o nacional, y por orientación e identidad sexual e identidad de género. En principio no excluye la atención de niños, niñas y adolescentes, aunque es cierto que en su primer año de andadura ninguno de los 24 casos denunciados había correspondido a personas menores de edad.
Las actuaciones del Ararteko en las que se han visto afectados niños, niñas y adolescentes del pueblo gitano vuelven a tener este año el denominador común de referirse a conflictos convivenciales o de relaciones vecinales. En general se trata de situaciones complejas, con un alto componente de exclusión social y marginalidad, años de evolución y multiplicidad de intervenciones con efectos diversos. En relación con los niños, niñas y adolescentes de estas familias, resulta evidente que las medidas habitualmente utilizadas para las situaciones de desprotección infantil no están resultando eficaces, por lo que parecería necesario reflexionar conjuntamente sobre respuestas distintas y colaborativas, en las que los distintos agentes institucionales y sociales trabajaran juntos desde objetivos compartidos.
En paralelo, urge una reflexión social sobre la imagen del pueblo gitano proyectada por los medios de comunicación y, más concretamente, de sus niños, niñas y adolescentes. El tratamiento habitual de niños y niñas como víctimas y de adolescentes como transgresores, se agudiza hasta el extremo en el caso de los chicos y chicas gitanos, de los que en escasísimas ocasiones se presentan noticias en positivo y desde su condición de sujetos de derechos.
Para finalizar, las quejas relativas al sistema de garantía de ingresos y el ámbito de la vivienda dan cuenta de la situación de especial dificultad en la que se desarrolla la vida de los hijos e hijas de algunas familias del pueblo gitano. Como diferentes estudios lo demuestran, las situaciones de privación asociadas a la precariedad económica y material tienen un impacto significativo en las posibilidades de desarrollo y la igualdad de oportunidades de estos niños y niñas.
En el ámbito educativo y a pesar de los esfuerzos realizados, los resultados en términos de equidad siguen siendo insuficientes. La lucha contra el fracaso y abandono escolar y la mejora en la formación académica y laboral de las personas gitanas son claves para su futuro, lo que exigiría detectar ámbitos de mejora y un compromiso firme por parte del Departamento de Educación de poner en marcha las medidas adecuadas. El Ararteko, por su parte, mantiene abierta una investigación de oficio sobre las dificultades en el acceso a becas y otras ayudas al estudio y sigue con atención los problemas de segregación social asociada a la desventaja social.
Es reseñable el avance producido en los últimos años en la visibilización y atención a niños, niñas y adolescentes
con orientación sexual o comportamientos de género no normativos y sus familias. No obstante, en la institución del Ararteko existe preocupación por definir, de manera más adecuada y adaptada a los derechos de la infancia, las prestaciones públicas que, en general, se han establecido al amparo de la Ley 14/2012 para las personas transexuales adultas. Así mismo, preocupa a esta institución que los niños y niñas con expresiones o identidad de género diversas, o que están viviendo experiencias de género no normativas, vean menoscabados sus derechos y su libre y pleno desarrollo como personas, a causa de la falta de consenso y la orientación confusa o errática del mundo adulto (familiares, escuela, y administraciones públicas). El Ararteko considera, por ello, esencial consensuar estrategias y establecer criterios claros entre las instituciones con capacidad de intervención en este ámbito, que sitúen en el centro de sus actuaciones el interés y los derechos de estos niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con lo establecido en las leyes y normativa de protección de la infancia (interés superior del menor, derecho a ser escuchado, etc.) y con los principios consagrados en los instrumentos propios e internacionales de protección de los derechos LGBTI, así como en la legislación de igualdad entre mujeres y hombres.
El derecho del interés superior del menor y el derecho a ser escuchado suponen la clave de bóveda del cambio de paradigma que la CDN supuso respecto a la consideración del niño/niña como sujeto de derechos. Siendo esto así, sin embargo, esta consideración está aún escasamente presente en los distintos ámbitos donde se adoptan decisiones que afectan a niños, niñas y adolescentes.
Salvo, quizás, en el sistema de servicios sociales y, especialmente, en los de infancia en desprotección donde se observa mayor presencia en sus planteamientos, estos derechos no se conocen, no se aplican y no están incorporados a las normativas. Tampoco, en consecuencia, hay capacitación de los y las profesionales para atenderlo adecuadamente.
En relación con la escucha, se continúa atendiendo con excesiva rigidez a las disposiciones que hablan de “en todo caso, a partir de los 12 años”, convirtiéndolas en que se escucha a los niños y niñas a partir de 12 años. Además, incluso en los casos en que se contempla la obligación de escuchar al niño/niña, se realiza, habitualmente, en formas, tiempos y lugares de personas adultas, sin tomar en consideración el efecto que eso está teniendo en la calidad de la escucha y, de manera derivada, en la opinión y/o decisión del niño/niña. No hay adaptaciones a las diferencias del desarrollo evolutivo de los niños y niñas, agravándose la situación cuanto menor es la edad.
Se hace necesario, así, multiplicar los esfuerzos de difusión de estos derechos y, en lo concreto, de la obligación legal dispuesta en la modificación legislativa de 2015. En paralelo, se hace necesario dispensar formación –básica y continuaa profesionales de los distintos ámbitos y sistemas públicos (justicia, sanidad, educación, servicios sociales, garantía de ingresos, cultura, etc.)
En los últimos años se están observando movimientos incipientes de incorporar la voz de niños y niñas en la toma de decisiones sobre asuntos públicos de índole municipal. Alrededor de iniciativas diversas, unos en la red de Ciudades Amigas de la Infancia (promovida por UNICEF), otros en la de Ciudades de los Niños (promovido por Tonucci), que en Euskadi adopta el nombre de Umeen Hirien Sarea, algunos ayuntamientos están comenzando a desarrollar órganos y dinámicas de participación con niños, niñas y adolescentes. Todavía pocos y en fases iniciales, pero con aspecto de interés genuino y dotación de algunos recursos para su estabilización en el tiempo. Por otra parte, el que algunos de estos ayuntamiento sean de los más grandes del territorio amplifica su experiencia y podría resultar referencial.
En todo caso y una vez más, volvemos a reclamar una vez más cauces de participación reales y estables, tiempos destinados a escuchar a los niños, niñas y adolescentes, mecanismos adecuados, metodologías atractivas, etc. que garanticen la participación de las personas menores de edad en los diferentes ámbitos de afección de sus vidas.
Derechos y libertades civiles
Como se concluye en el informe extraordinario del Ararteko E-inclusión y participación ciudadana en las esferas social y pública a través de las TIC en Euskadi, la principal barrera de acceso de los niños, niñas y adolescentes a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es la situación económica de sus familias, detectándose así un riesgo de brecha digital en los niños y niñas de familias en dificultad social. El reciente informe de UNICEF “Los niños y niñas de la brecha digital en España” confirma la vigencia de esta afirmación a fecha de hoy, al concluir que los niños, niñas y adolescentes de la brecha digital, son los niños y niñas de la comunidad gitana, migrantes, con discapacidad, del colectivo LGTBI y que viven en centros de protección. Son, además, las principales víctimas de ‘ciberacoso’ y del discurso del odio en internet en España. Según el informe, la variable que más peso tiene en el uso de internet entre los niños y niñas es el nivel de ingresos mensuales, esto es, el estatus socioeconómico de las familias.
En lo tocante a los riesgos inherentes al uso de estas tecnologías, en el informe del Ararteko arriba citado se realiza una recomendación sobre el fomento de un uso seguro de Internet, desde una visión global e integradora: 1) trabajar tanto con menores, como con el resto de la comunidad educativa (profesorado, padres y madres) desde la difusión, la sensibilización y la formación; 2) persigue el compromiso de la creación de una web más segura por parte de desarrolladores, creadores de contenidos, y otros perfiles, entidades y organismos que participan en el desarrollo de la web, tanto desde el plano público como privado. En definitiva, encontrar el equilibrio entre la innovación y la extraordinaria potencialidad de las redes sociales, y la garantía de los derechos
de las personas. Para ello resulta clave la información, la transparencia y el conocimiento eficiente. En suma, la madurez digital, para que todas las personas puedan utilizar el magnífico potencial de los dispositivos móviles, de internet y de la web social sin poner en riesgo su privacidad, su intimidad y su imagen, avanzando juntos en la construcción de una verdadera comunidad digital.
En lo concerniente a los medios de comunicación, la preocupación de este Ararteko no estriba tanto en el acceso a la información –generalmente adecuadapor parte de los niños, niñas y adolescentes, como en el tratamiento informativo que de ellos realizan. En foros, encuentros y seminarios de trabajo se constata de manera reiterada la poca visibilidad de niños y niñas en los medios y una preocupante tendencia hacia el sensacionalismo. Los mayores porcentajes de las informaciones se refieren a niños y niñas víctimas de algún riesgo o daño (acoso escolar, abuso sexual, consumo excesivo y temprano de alcohol y cannabis, uso irresponsable de redes sociales…) o directamente a conductas negativas y relacionadas con la comisión de delitos. Son muy escasas, en número y trascendencia informativa, las noticias relacionadas con una infancia y adolescencia sujeto activo y responsable de su vida.
Violencia contra los niños, niñas y adolescentes
Después de años insistiendo en la necesidad de abordar adecuadamente el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, en los dos últimos años parecen haberse dado las condiciones para que, al menos, se comiencen a reclamar respuestas adecuadas desde diversos ámbitos, hasta la fecha ajenos a estas demandas. La propia Fiscalía alertaba en su memoria de 2016 su preocupación creciente por el acoso sexual a menores a través de internet y
de las nuevas tecnologías. Esta preocupación, unida a algunos casos producidos en el ámbito educativo, explica la elaboración en 2016 del Protocolo de prevención y actuación en el ámbito educativo ante situaciones de posible desprotección y maltrato, acoso y abuso sexual infantil y adolescente, y de colaboración y coordinación entre el ámbito educativo y los agentes que intervienen en la protección de la persona menor de edad, todavía de reciente implantación.
Todo presenta, en todo caso, un amplio margen de mejora y desarrollo: la detección, el diagnóstico, la intervención –en el ámbito judicial, en el social-, el tratamiento para la recuperación de las víctimas y, en consecuencia, la prevención, la formación de los y las profesionales, la coordinación entre personas, equipos y servicios. Y por encima de todo, tener la convicción de que la escucha a los niños, niñas y adolescentes en el sentido más amplio es clave para combatir el abuso.
En lo tocante a los niños, niñas y adolescentes expuestos a la violencia de género cabe decir que en 2016 finalizó el trabajo iniciado en 2014 y liderado por Emakunde en torno a esta materia. Sobre la base de un diagnóstico compartido sobre las dificultades, áreas de mejora, programas, prestaciones y otros recursos existentes para su atención, se diseñó un plan de trabajo consensuado, con actuaciones de sensibilización, formación y mejora de los
protocolos existentes en el II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual, incorporando la perspectiva de los hijos e hijas y las eventuales intervenciones con ellos y ellas. Aprobado en 2016 por todos los agentes intervinientes en este acuerdo interinstitucional, se encuentra aún en una fase incipiente de desarrollo.
La aprobación en 2017 en el Congreso de Diputados del Pacto de Estado contra la violencia de género es un avance alentador en este campo, pero la efectiva aplicación de todas las medidas en él contempladas –algunas de las cuales reconocen expresamente a los niños y niñas como víctimas y disponen medidas para su protección y restauraciónrequiere de una dotación financiera que aún no se ha aprobado y pende de medidas legislativas cuyo procedimiento aún no se ha iniciado. Urge, por tanto, avanzar decididamente en estos desarrollos.
En Euskadi, las personas provenientes de países en los que se practica la mutilación genital femenina son alrededor de 11.000 y el colectivo de riesgo de niñas de entre 0 y 14 años proveniente de estos países es de unas 800 niñas. Atendiendo al programa de prevención que desde antes in-
cluso de la entrada en vigor del Convenio de Estambul en el Estado español (1 de agosto de 2014) Emakunde viene impulsando, en cada uno de estos casos corresponderá hacer la valoración del riesgo concreto y real para cada niña o adolescente, en una intervención, en palabras de sus impulsoras, sin alarmismos y sin “descuido”.
El modelo adoptado aúna los enfoques de derechos humanos, género y derechos de la infancia, en el que el interés superior de las niñas y las adolescentes es el principio básico de la intervención profesional. En virtud de éste, además de preservar a las niñas de los efectos perjudiciales en su integridad física/psíquica y su salud, la intervención se orienta a mitigar también los procesos de victimización secundaria, para lo que adopta criterios de mínima intervención, celeridad y especialización. Avanzando sobre este modelo, a la fecha de redacción del informe se cuenta con un diagnóstico de la MGF en Euskadi y se ha impartido formación (bien de sensibilización, bien de especialización, según corresponda) a profesionales del mundo sanitario, educativo y de los servicios sociales. Por otra parte, liderados por profesionales y servicios municipales de Inmigración, se están desarrollando programas más o menos ambiciosos y articulados, basados en las mujeres inmigrantes y “pegados” a sus comunidades, tanto de referencia, como de pertenencia.
La perspectiva es esperanzadora y, aunque hay mucho camino aún por recorrer, a juicio de esta institución la orientación es la adecuada.
Entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado
Las políticas de apoyo a las familias en Euskadi fueron analizadas con detalle por el Ararteko en el informe extraordinario de 2014 Políticas de apoyo a las familias en Euskadi: análisis y propuestas, en el que se identifican las principales recomendaciones dirigidas a garantizar que los progenitores cuenten con los apoyos necesarios y suficientes para la crianza y educación de sus hijos e hijas. Desde ese año se han producido pequeñas modificaciones en los decretos reguladores de las ayudas económicas por hijo y para la conciliación, además de mantener el impulso de la línea de parentalidad positiva. El hito más significativo, sin embargo, parece ser la anunciada Estrategia Vasca de Inversión en la Infancia y las Familias. Para su materialización, el Gobierno Vasco ha impulsado en 2017 la firma de un pacto interinstitucional de inversión en las familias y en la infancia, mediante el que se pretende articular un paquete coordinado de políticas que dé respuesta por un lado, a las bajas tasas de natalidad y a la persistencia de los obstáculos que dificultan que las personas puedan iniciar su proyecto familiar y tener el número de hijos e hijas deseado; y por otro, a las mayores dificultades económicas de las familias con hijos e hijas y a las crecientes dificultades para romper la transmisión intergeneracional de las desigualdades. El pacto recoge el compromiso de las principales instituciones vascas para el desarrollo de una estrategia que contemple todas aquella políticas que inciden en la situación de las familias y la infancia: prestaciones económicas a
las familias con hijos e hijas, políticas de conciliación corresponsable y de racionalización de horarios, atención infantil, equidad educativa, parentalidad positiva, provisión de servicios sociales a la infancia en situación o riesgo de desprotección, fomento de hábitos saludables, desarrollo de servicios, redes y equipamientos socioeducativos, etc. Los compromisos recogidos en ese pacto se materializarán en diferentes planes y desarrollos normativos y, muy especialmente, en el IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias, que se elaborará a lo largo del primer semestre de 2018.
En todo caso, mientras se producen los eventuales frutos de esta ambiciosa propuesta, el Ararteko quiere reiterar que resulta imprescindible que las instituciones vascas hagan efectivo su apoyo decidido a las familias, poniendo a su disposición los medios y recursos económicos que faciliten el ejercicio de sus responsabilidades, el desarrollo de la esencial función social que asumen. Para ello, deben promoverse medidas de inversión pública destinadas a asegurar lo siguiente:
La protección y el reconocimiento e impulso del valor de la familia como marco intergeneracional de intercambio solidario de atención material, cuidados y afectividad humana, que apoya e integra a las distintas generaciones y edades del ser humano a lo largo de toda su evolución vital.
El derecho de las familias a tener acceso a los recursos suficientes para poder cumplir con su importante cometido social, garantizando la dignidad de todas las personas que componen la familia, lo que exige promover ayudas económicas y medidas fiscales más intensas destinadas a mejorar el bienestar de las familias, especialmente de las familias con hijas e hijos, o a aquellas que cuentan en su seno con personas enfermas o en situación de dependencia.
El reconocimiento y la protección de la labor de crianza y de la función educativa de madres y padres, apoyando especialmente a las familias con hijos e hijas que por distintas razones más lo necesitan, como las familias monoparentales, homoparentales o las familias numerosas. Una sociedad sin niños y niñas es una sociedad sin futuro, y en el contexto actual especialmente necesario es apostar firmemente por apoyar a estas familias. En ese contexto, urge especialmente dotar de un estatuto específico a las familias monoparentales, con objeto de dar una respuesta adecuada a sus necesidades singulares.
La protección eficaz de las familias compuestas por personas mayores, su asistencia cuando lo necesiten y el reconocimiento del destacado valor social que tiene su contribución al soporte de sus hijos e hijas, nietos y nietas.
El reconocimiento y el apoyo especial a la labor que realizan las familias en el cuidado de las personas en situación de enfermedad física y mental o dependencia, que exige una implicación pública más intensa y el establecimiento de las medidas necesarias para garantizar que la atención que estas personas reciban sea digna y cercana, propiciando el máximo nivel de autonomía posible.
Los recursos necesarios para acabar con la pobreza infantil, erradicando la pobreza familiar y estableciendo medidas sociales, económicas y educativas orientadas a prevenir la transmisión intergeneracional de la pobreza.
La promoción de medidas que faciliten la transición de la educación a la vida laboral, así como la estabilidad económica y el empleo de la juventud, favoreciendo así los proyectos de nuevas familias y su estabilidad.
La intensificación y el impulso de medidas que favorezcan la conciliación familiar y laboral y la corresponsabilidad de mujeres y hombres en el cumplimiento de las responsabilidades familiares. Más allá de las ayudas económicas, también debe fomentarse un
cambio de valores y una adaptación de las estructuras económicas y de empleo a las necesidades de las personas.
Apoyar a las familias es una manera particularmente eficaz de apoyar el desarrollo vital individual de cada persona, en cualquier edad y circunstancia. Se trata, en definitiva, de una condición esencial para alcanzar la justicia social, algo que los poderes públicos están llamados a perseguir con todos los medios a su alcance.
El interés superior del menor y su derecho a contar con ambos progenitores en su desarrollo, aún en los casos de ruptura de la pareja, ha sido el principal argumento de esta institución en las recomendaciones generales sobre corresponsabilidad parental (2010), información a progenitores separados (2011) y puntos de encuentro familiar (2013) formuladas a la luz de múltiples disfunciones de los sistemas públicos (educativo, sanitario,
empadronamiento…) en situaciones de separación o divorcio. La remisión a lo apuntado en esos documentos sigue siendo necesaria todavía en 2017 ante la confusión manifiesta entre algunos profesionales de los distintos sistemas públicos en la diferenciación entre la custodia y la patria potestad, además de mucha desorientación en el proceder en las situaciones de custodia compartida.
Esta institución continúa teniendo noticia de casos de sustracción internacional de menores por parte de uno de los progenitores. Sus posibilidades de intervención directa son escasas, pero las atiende en clave de orientación y apoyo a las personas que acuden.
A juicio de esta institución, es imprescindible valorar cada caso de manera particular y tomar en cuenta la situación ya consolidada en la vida de los niños y niñas y los efectos que su modificación produciría, como la jurisprudencia más reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) defiende. Sin embargo, la preocupación y el debate que se suscita es si esta interpretación desvirtúa el Convenio de la Haya, que intenta garantizar que no se convierta en legal (por sus efectos) una situación que en su origen es de ilegalidad. El TEDH entiende que la solución para erradicar estos eventuales efectos es una intervención rápida y eficaz de los tribunales, haciendo cumplir las sentencias dictadas y activando con celeridad los mecanismos internacionales existentes para ello. Pero la realidad de los ritmos de la justicia dista mucho, a fecha de hoy al menos, de conseguirlo.
Los niños y niñas temporal o permanentemente privados de su medio familiar (en los que se contabiliza también a los menores extranjeros no acompañados) ascendían a finales de 2016 –a falta de los datos de 2017en Euskadi a 1.827, distribuidos el 44% en acogimiento familiar y el 56% en acogimiento residencial. Además de estos menores y hasta la cifra de 4.491, los servicios sociales de las diputaciones forales estaban atendiendo a niños, niñas y
adolescentes en situación de riesgo de desprotección grave mediante planes intensivos de intervención familiar.
Los motivos de desacuerdo o insatisfacción planteados ante el Ararteko en este ámbito y recurrentes año tras año, se refieren mayoritariamente a la disconformidad con la valoración de los servicios de infancia por la que se concluye el desamparo de sus hijos o hijas, la suspensión de la patria potestad y la asunción de la tutela por parte del ente foral. Junto a esta demanda, que en un alto porcentaje ya se ha canalizado por la vía judicial, se suelen trasladar otras cuestiones relacionadas con el proceso de valoración, la comunicación y la información ofrecida, en las que esta institución no ha detectado, de manera generalizable, actuaciones incorrectas por parte de la administración.
Junto a este grupo, se viene apreciando un incremento importante en reclamaciones en contextos de separaciones de pareja altamente contenciosas. Es habitual en estos casos que los desacuerdos no se circunscriban a la actuación de los servicios sociales, alcanzando también a los centros educativos y servicios sanitarios que atienden a sus hijos e hijas. En todos ellos se constata la dificultad para conseguir la mínima colaboración por parte de los progenitores, que rechazan las propuestas de intervención formuladas, ajenos al impacto y daño generado en sus hijos/hijas.
Un asunto al que se ha prestado especial atención en 2017 son las medidas adoptadas por las administraciones en las intervenciones con familias procedentes de otros contextos culturales y, en ocasiones, con niveles de comprensión idiomática muy limitados. Del análisis realizado, el Ararteko no puede concluir que las intervenciones sean incorrectas, ni que las administraciones sean insensibles a esta necesidad. Sí parece, sin embargo, que los actuales instrumentos de interpretación no son en ocasiones suficientes, por lo que quizás se haría necesario disponer de profesionales que permitan llevar a cabo la función de la interpretación idiomática con mayores garantías. En todo caso, subrayando la dificultad de la intervención en estas circunstancias trasladada por las administraciones, tanto por la variable idiomática como por la cultural, conviene reiterar la necesidad de continuar avanzando en la adaptación reflexionada de las prácticas a las realidades culturales presentes en nuestra sociedad.
Los datos aportados por las diputaciones forales apuntan a que el altísimo nivel de ocupación de la red de recursos para el acogimiento residencial que ya se señalaba el año pasado, no sólo continúa, sino que se ha incrementado, con especial mención a los centros para menores extranjeros sin referentes familiares, que se han visto claramente desbordados en los tres territorios, aunque en dimensiones diferentes. Parece cierto que esta realidad no está impidiendo la asignación de una plaza residencial cuando resulta necesario, pero sí introduce una mayor dificultad en la gestión del recurso más adecuado a las necesidades de cada niño/niña/ adolescente particular.
Al crecimiento de las necesidades las diputaciones forales están respondiendo con modificaciones en los recursos,
apertura de nuevos centros y diversificación de programas y servicios. Valorando en toda su profundidad el esfuerzo realizado, esta institución anima en todo caso a las administraciones responsables a mantenerse alerta sobre los niveles de ocupación de los recursos y a perseverar en esta buena praxis de adaptación a las necesidades cambiantes que ya desde hace años venimos destacando.
Continúan también los esfuerzos de las administraciones forales en la búsqueda de alternativas familiares, salvo que sean contrarias al interés del niño/niña, para articular las medidas de separación adoptadas. Acto seguido hay que señalar las dificultades con las que se encuentran para contar con familias adecuadas y en número suficiente para las necesidades, a las que se ha añadido la paralización del incipiente acogimiento profesionalizado por problemas de inseguridad jurídica. En relación con las cuestiones que se han sometido a la consideración del Ararteko, en línea con las de años anteriores, se refieren a valoraciones de adecuación, apoyos complementarios ofrecidos y decisiones adoptadas respecto a la persona menor acogida.
Una de las variables sobre las que cabría reflexionar, a juicio del Ararteko, es la de los riesgos de “perpetuación” de los niños, niñas y adolescentes en medidas de separación y, en relación con ello, la cuestión de la evaluación de la eficacia de las intervenciones. Sin menospreciar el buen trabajo que se realiza en un gran número de situaciones, es preciso tener en cuenta la multicausalidad de las situaciones familiares, la dificultad de obtener “resultados” que garanticen un contexto familiar adecuado y el restablecimiento del daño causado a los y las menores. Todo ello invita a determinar –a poder ser con evidenciasaquellos programas que den mejores resultados.
Las solicitudes de adopción continúan descendiendo, especialmente las de adopción internacional. Las adopciones constituidas, consecuentemente, también. No se vienen detectando problemas en relación con los procesos de constitución de la adopción, salvo algunas disfunciones generadas por las dificultades de control de la práctica de ECAI acreditadas por otras comunidades autónomas, pero con las que se avienen a tramitar la adopción en algunos países familias vascas. De lo que sí se han recibido quejas en 2017 es de algunos procesos de seguimiento de las adopciones, bien porque se consideran excesivos, bien, de nuevo, por la actuación de la ECAI.
Aunque no es objeto de reclamación ante el Ararteko, desde diversos espacios profesionales y sociales se traslada el incremento de las demandas de ayuda de familias adoptantes que se ven desbordadas en la crianza, especialmente en la etapa de la adolescencia, con comportamientos muy agresivos y aparente ruptura de vínculos. Los programas específicos creados al efecto parecen estar dando resultados esperanzadores.
No se puede concluir este apartado sin referirse a la necesaria intervención en las etapas más incipientes de las situaciones de desprotección y el trascendente papel de la
intervención socioeducativa, especialmente en contextos de desventaja social y dificultades parentales. El trabajo comunitario, de cohesión social y superación de las desigualdades es una tarea compartida por distintos sistemas y agentes sociales, no exclusivo de los servicios sociales. Pero el papel de estos no es menor. Es posible que haya que tramar respuestas más integrales y mejores a los desafíos de la desigualdad social. Así, junto a lo que corresponda realizar en clave de seguridad, educativa, judicial o de apoyo a las familias en la crianza de los hijos e hijas, la intervención socioeducativa con presencia en las calles y en las familias con mayores dificultades es una inversión capital, en la que los principales beneficiarios serán los niños y niñas que no continuarán “progresando” en niveles crecientes de desprotección y vulneración de su derecho a no ser dañado y desarrollarse plenamente, pero indudablemente también la sociedad, en términos sí de seguridad, pero sobre todo de justicia social y dignidad.
Para finalizar, cabe mencionar las dificultades constatadas para, en ocasiones, la detección de las situaciones de desprotección, para lo que se requeriría de la sensibilización y formación de profesionales de ámbitos en contacto frecuente con niños y niñas (educación, sanidad, deporte, ocio y tiempo libre), por una parte, y de la articulación de protocolos para el asesoramiento, notificación y derivación, por otra. Una última dificultad, no por ello menor, es la demora en los procesos (derivada de variadas circunstancias: la coordinación y transmisión de información entre servicios, las ratios de profesionales, el propio procedimiento,..), con el riesgo que conlleva de un mayor agravamiento de la situación de desprotección y un mayor daño en el niño, niña o adolescente.
Discapacidad, salud básica y bienestar
En el año en que el Ararteko ha dedicado un informe monográfico al nivel de accesibilidad que los hospitales vascos ofrecen a las personas con discapacidad, se ha de señalar que los niños y niñas con discapacidad se ven afectados, en igual o mayor medida que las personas adultas por su especial dependencia de terceras personas, por los déficits de accesibilidad, bien en equipamientos (de vivienda, educativos, sanitarios, sociales, culturales…), bien en el entorno urbano o el transporte. Urge así, como se manifiesta en las conclusiones del Informe general, que todos los poderes públicos adopten como premisa en sus actuaciones el concepto de accesibilidad universal, generando un entorno que responda a la diversidad de las necesidades del conjunto de la ciudadanía y adoptando las medidas necesarias para garantizarla en edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia pública, instrumentos de ordenación del territorio, planes urbanísticos y proyectos de urbanización.
Por otro lado, es imprescindible ahondar en la adopción de medidas de acción positiva que permitan que las personas
con discapacidad pueden disfrutar de todos su derechos y beneficiarse plenamente de una participación en la sociedad. A estas acciones positivas atienden las demandas y resoluciones que, tanto en el ámbito educativo, como sanitario y de ocio-tiempo libre, se presentan en el cuerpo de este informe.
El acceso de niños, niñas y adolescentes al sistema vasco de salud es universal sin excepciones, salvo algún caso puntual de niños/niñas extranjeros, que se reconduce con celeridad. En 2016, sin embargo, profesionales sanitarios alertaron de las dificultades que los menores extranjeros recién nacidos en los hospitales vascos tienen para que su derecho a recibir asistencia sanitaria completa, incluida la farmacéutica, se materialice en las mismas condiciones que los nacionales.
El Departamento de Salud ha dispuesto una solución que, en la medida en que no es automatizada, puede ver disminuida su eficacia por desconocimiento de las personas a las que les corresponde aplicarla. El reto está, así, en una adecuada difusión e información a los centros sanitarios.
Mayores dificultades se observan en el ámbito de la salud mental infanto-juvenil. Con una mirada amplia en el tiempo, hay que reconocer que Euskadi ha experimentado una notable, pero insuficiente evolución en la protección y atención de un colectivo tan especialmente vulnerable como son las personas que padecen una patología mental, entre las que se encuentran niños, niñas y adolescentes. Existen centros de salud mental y unidades de hospitalización infanto-juveniles, recursos específicos para menores con trastorno del espectro autista, programas para el tratamiento de Trastornos Mentales Graves en Primera Infancia y centros educativo-terapéuticos. No obstante, se siguen registrando ciertos déficits, necesidades no atendidas y lagunas en la atención. Entre las principales demandas recogidas por el Ararteko se encuentra: mayor énfasis en la detección precoz, que posibilite un abordaje temprano en aras a una mejor evolución, la creación de unidades específicas para el Trastorno Límite de Personalidad, la mejora en el tratamiento de los trastorno de la conducta alimentaria, problemas en el diagnóstico del TDAH –trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el desarrollo de la psicoterapia grupal.
Se hace necesario, de igual manera, continuar con la labor de consensuar criterios diagnósticos y guías de práctica clínica con el fin de reducir la variabilidad clínica y mejorar la calidad de la atención. Resulta imprescindible, además, impulsar medidas formativas específicas para profesionales sanitarios, educativos, jurídicos, de los servicios sociales y de los medios de comunicación, con el fin de erradicar el estigma y la discriminación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con problemas de salud mental.
Como colofón a este apartado cabría insistir en la imperiosa necesidad de que los distintos sistemas públicos y los distintos niveles que han de operar en esta materia con el fin de atender de manera integral y multidisciplinar a los niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental, se encuentren debidamente coordinadas y garanticen una efectiva continuidad asistencial. En tal sentido, se hace necesario
crear espacios de coordinación interinstitucional estables, así como regular y protocolizar adecuadamente dicha coordinación interinstitucional y, en los supuestos en que ya existen tales instrumentos jurídicos, asegurar su correcto cumplimiento. Cabría añadir aquí la máxima trasladada por algunos profesionales implicados en equipos interdisciplinares que dice que “la única manera de que algo funcione en los casos complejos –aquellos que se pierden por los intersticios de los sistemases que todos –las personas y las institucionesden un poco más” tejiendo una red de seguridad más tupida.
En el ámbito de la coordinación socio-sanitaria hay que destacar el modelo de atención temprana implantado en los últimos años, que procura una atención en la que, desde el comienzo de la intervención y a lo largo de ella, están implicados los sistemas sanitario, educativo y de servicios sociales, articulando respuestas lo más integrales posible. Un nuevo avance supuso la aprobación en 2016 del decreto que regula la atención temprana conforme a este modelo, que ha garantizado que ésta se extienda hasta los 6 años y no sólo hasta los 3, como venía sucediendo. En todo caso, esta atención a niños y niñas con discapacidad, dependencia o trastornos del desarrollo no se puede entender sin hacer referencia a los importantes niveles adicionales que las administraciones vascas están asumiendo para garantizar los derechos que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, otorga a las personas dependientes. Salvo algunos problemas relativos a pequeñas demoras en el comienzo de los tratamientos, el Ararteko no es conocedor de mayores dificultades.
Un último apunte para referirse a los consumos de sustan- cias adictivas por parte de adolescentes. Es esta una materia en la que se viene trabajando desde hace décadas en Euskadi (la primera ley sobre drogodependencias es de 1988 y está recién finalizado el VI Plan de Adicciones), desde claves integrales que conjugan las medidas de control de la oferta y las orientadas a la disminución de la demanda y en consonancia con las estrategias y postulados internacionales. Los datos sobre consumos en adolescentes no registran aumentos muy significativos respecto a sustancias –algo más el cannabis-, pero el alcohol continúa siendo la sustancia más utilizada de modo más extendido por los adolescentes vascos. En todo caso, a pesar de que el imaginario colectivo sostiene que la población adolescente cada vez bebe más, diversos estudios avalan que el consumo de alcohol ha descendido desde hace una década y que la edad de inicio se mantiene en los 13,5 años, aunque mayoritariamente se trata de consumos experimentales. Ahora bien, como señalan todos los expertos, no se puede realizar una lectura del consumo de alcohol descontextualizada del marco en el que se produce, de la sociedad que lo acoge y de los valores sociales que lo sostienen. Difícilmente puede tratarse de obtener resultados preventivos en términos de disminución o contención del consumo de alcohol, cuando la sociedad en su conjunto es la que ampara, justifica, permite e incluso alienta ese consumo. Las últimas intervenciones del Ararteko, en esta línea, se han centrado en recordar a los ayuntamientos vascos su deber de control de la oferta de alcohol a personas menores de edad.
La situación de los niños, niñas y adolescentes que viven en situación de precariedad socio-económica viene siendo una de las mayores preocupaciones de esta institución en los últimos años. Como en todos los contextos, la pobreza infantil en Euskadi puntúa siempre por encima de los indicadores para la población general y ha crecido a mayor ritmo que aquella. Utilizando indicadores de operaciones estadísticas vascas, mientras la tasa de pobreza de mantenimiento (que hace referencia a la
cobertura de necesidades básicas) de la población mayor de 14 años aumenta en 1,4 puntos entre 2008 y 2014 (del 3,7% al 5,1%), el aumento es de 3,9 puntos en la población menor de 14 años (de 7,3% en 2008 a 9,5% en 2012 y 11,2% en 2014). Además, la pobreza afecta de manera diferenciada, con mayores impactos en familias monoparentales y familias extranjeras.
Por otra parte, la incorporación de la variable temporal no deja de señalar la contundente realidad de la transmisión generacional de la pobreza. En efecto, como dice la Comisión Europea en la Recomendación Invertir en la infancia; romper el ciclo de la desventaja, si no hacemos nada, la pobreza pasará de padres a hijos como una mala herencia. Desde estos presupuestos, resulta esperanzador el anuncio de la Estrategia Vasca de Inversión en la Infancia y la Familia, que busca dar respuesta, entre otras cuestiones, a las demandas de un plan urgente de atención a la pobreza infantil. Esto, en todo caso, tendrá efectos a medio y largo plazo.
En el corto plazo lo que viene conteniendo los índices de pobreza y dando soporte a las familias sin ingresos o con ingresos insuficientes es, indudablemente, el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y, más en concreto, las prestaciones económicas de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda, concebidas como derecho subjetivo. Aunque mejorable, es justo ponerlo en valor y destacar sus efectos positivos en la cohesión social y el bienestar de las personas y las comunidades. Como diversos estudios ponen de manifiesto, a él debemos que un tercio de las familias en situación de pobreza mejoren su situación hasta traspasar (es cierto que no con amplios márgenes) los umbrales de pobreza y que para otro tercio suponga salir de la pobreza extrema.
En relación con las medidas adoptadas para dar respuesta a las situaciones de pobreza actual no se puede olvidar el esfuerzo de los ayuntamientos vascos, que a través de ayudas de emergencia social u otras prestaciones económicas municipales, en ocasiones de manera directa y otras con la colaboración de la sociedad civil organizada, completan el dispositivo de la Renta de Garantía de Ingresos y procuran soluciones concretas a las situaciones de vulnerabilidad social que se plantean.
En todo caso, un reciente análisis de indicadores de privación incluidos por primera vez en la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de Euskadi 2016 destaca el significativo impacto de la pobreza y la precariedad en los niños, niñas y adolescentes vascos. Muestra que las carencias asociadas a la pobreza y otras formas de ausencia de bien-
estar, incluso las más graves, no están erradicadas entre la población menor, incluso en un territorio con un sistema de garantía de ingresos comparable a los más desarrollados en el espacio de la Unión Europea. En este sentido, considerando al conjunto de menores entre 1 y 15 años en Euskadi, en 2016 un 10,4% sufre todavía problemas básicos de privación, una cifra que es del 3,5% al considerar en exclusiva sus formas más graves (acceso a comida proteínica cada día, acceso diario a fruta o verduras, disposición de zapato adecuado –más de 2 pares-). Por todo esto y una vez más, el Ararteko hace suyas las palabras del autor del estudio cuando señala que “la sociedad necesita tomar conciencia de lo que realmente significa la pobreza y las demás formas de ausencia de bienestar, para la igualdad de oportunidades de las nuevas generaciones de niños, niñas y adolescentes”.
La fórmula que la Estrategia Vasca de Inversión en la Infancia y la Familia propugna para atender a este fenómeno multidimensional que es la pobreza (o la desigualdad) infantil es “una mejor gobernanza de las políticas de familia e infancia y, en ese marco, (…) una mejor integración de las políticas socioeducativas, favoreciendo especialmente el trabajo conjunto de los servicios sociales, educativos y sanitarios a nivel territorial y local”.
Esta necesidad de integración de las políticas socioeducativas y el trabajo compartido de los sistemas arriba citados en clave comunitaria, preventiva y de proximidad han sido reiterados por el Ararteko en múltiples resoluciones, informes y estudios como un elemento clave en la respuesta a situaciones de pobreza, desprotección y, en definitiva, desventaja social.
Educación, actividades lúdicas, artísticas y deportivas
El sistema educativo vasco ha tenido a gala presentarse como un sistema fuerte, con buenos resultados y enfocado a la inclusión del alumnado. Realmente, Euskadi es la Comunidad Autónoma que más invierte en educación por alumno/alumna (4.500€ en 2012). No obstante, entre 2007 y 2012 ha visto recortada la inversión en 888€ por alumno, cifra inferior a la de la media del Estado. Parece que, además, se recupera a mejor ritmo que el resto de comunidades autónomas. Las partidas que más se han visto reducidas han sido la de actividades extraescolares y anexas, la de educación compensatoria y la de becas no universitarias.
Presenta buenos datos en abandono escolar temprano, que en 2015 se situaba en 9,7%. Los datos sobre resultados y competencias recogidos en diversas evaluaciones han venido siendo buenos. No obstante, ya en la Evaluación diagnóstica realizada por el Gobierno Vasco en 2015 se apun-
taba cierto aumento de la desigualdad: la escuela vasca estaba compensando algo peor que lo que venía haciendo hasta esas fechas las diferencias que el alumnado trae de origen por su índice socioeconómico cultural.
En los últimos años han aparecido ciertas situaciones de “guetización” o concentración de niños y niñas de familias extranjeras en algunos centros educativos, tanto de la red pública, como concertada, pero mayoritariamente de la primera. Ciertamente, la matriculación de estos niños y niñas en esos centros se hace con los criterios generales que rigen el proceso de matriculación, lo que lleva a extender la comprensión del fenómeno (y, por tanto, la búsqueda de soluciones reales) también a la configuración de nuestras ciudades o del territorio. De poco sirve que las Comisiones Territoriales de Escolarización distribuyan bienintencionadamente entre los centros educativos de una zona escolar al alumnado de origen inmigrante si, al curso siguiente, los padres solicitarán el traslado al centro más cercano a su domicilio. Otra variable a tener en cuenta es el efecto de criterios como el de “antiguo alumno” en la admisión de los alumnos y alumnas. En todo caso, el análisis del efecto de las situaciones de concentración escolar de hijos e hijas de familias extranjeras no puede obviar el elemento de concentración general de niños y niñas en desventaja social que concurre en buena parte de los centros estudiados.
La atención a las necesidades educativas especiales parece estar bien articulada en las etapas de escolarización obligatoria, lo que no obsta para cierto nivel de desencuentro entre lo que el sistema ofrece y lo que las familias demandan, especialmente en los casos de sobredotación y TDAH. Las demandas de apoyo se están trasladando ahora a los estudios postobligatorios, a los que estos chicos y chicas llegan y en los que no encuentran en todas las ocasiones los mismos apoyos.
Respecto a los estudios de formación profesional, las quejas presentadas en esta institución han puesto de manifiesto el interés creciente (probablemente afectado por la dificultad de acceso al mercado laboral durante la crisis) por cursar este tipo de enseñanzas, el cual no siempre se ve satisfecho debido a la aplicación de unos órdenes de preferencia y prelación que este último curso se han visto afectados por las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en lo relativo a las condiciones de acceso a ciclos formativos de grado medio.
Esta ley ha tenido también un impacto negativo en la oferta formativa a chicos y chicas “socialmente desfavorecidos”. La implantación de la Formación Profesional Básica, con la consiguiente desaparición de los programas de cualificación profesional inicial (PCPI) de amplia y consolidada trayectoria en Euskadi, ha convertido en un problema aquello que estaba funcionando con muy buenos resultados. Ni el Departamento de Educación, ni el subsistema de formación para el empleo están ofreciendo alternativas a jóvenes mayores de 17 años, sin estudios secundarios acreditados.
En lo relativo a becas y otros apoyos a los costes de la educación, además de la disminución de las partidas destinadas a este concepto que ya se ha mencionado, hay que referirse a la paralización de la extensión del ambicioso programa solidario de libros de texto que, con vocación de alcanzar a toda la educación obligatoria en su origen, no se ha llegado a implantar en los dos últimos años de la Educación Secundaria Obligatoria y existen dudas sobre su futuro.
En lo tocante a la convivencia escolar, es reconocida la trayectoria de Euskadi para el abordaje de los problemas en este ámbito, dotándose de programas y herramientas de amplia implantación: seguimiento periódico de la situación del maltrato entre iguales, planes de convivencia en todos los centros, protocolos ante las situaciones de acoso o de sospecha de él, observatorio de la convivencia… La realidad, en todo caso, demuestra que el maltrato entre iguales, el acoso escolar, no está erradicado y hay que proseguir en la senda iniciada. El gran desafío, a juicio de esta institución, sigue siendo la prevención y la configuración de los centros educativos como lugares seguros y respetuosos con la diversidad, en los que no haya lugar para conductas violentas, denigrantes o, en definitiva, contrarias a los derechos de todas las personas integrantes de la comunidad educativa. Este espíritu y esta finalidad parecen estar presentes en la nueva iniciativa –Bizikasi-presentada por el Departamento de Educación en 2017, que presta también la oportuna atención –y dota de herramientas prácticasal abordaje y resolución de los casos en que la convivencia se ve alterada. El Ararteko estará atento a la implementación y los resultados de este ambicioso programa.
Uno de las estrategias que las familias afectadas por la crisis económica han seguido para hacer frente a la ausencia o disminución de sus ingresos ha sido la renuncia a participar en actividades de ocio y culturales. En el caso de los niños y niñas de estas familias, han visto reducido su nivel de participación en actividades extraescolares, lúdicas y recreativas, con el consiguiente impacto en sus niveles de participación social. Aún hoy en día, algunos estudios confirman la no participación en actividades sociales, de ocio, culturales y deportivas de determinados niños y niñas (entre el 48,3% y el 55,3% de la población menor pobre y entre un 14,2% y un 25,6% de la población en ausencia de bienestar) porque implican un coste económico que sus familias no pueden sostener. La no participación, el quedarse al margen afecta de manera importante al desarrollo integral de esos niños, niñas y adolescentes y vuelve a poner de manifiesto lo que significa la pobreza para la igualdad de oportunidades.
En lo tocante a actividades deportivas, esta institución comparte plenamente el carácter educativo que el Decreto 125/2008, de 1 de julio, impone a todas las actuaciones del deporte escolar en Euskadi. Su definición como componente de la educación integral de la niña y el niño y medio para la transmisión de valores positivos resulta coherente con que la oferta de tecnificación deportiva dirigida a estas edades esté coordinada con la del deporte escolar. Se trata con ello de lograr un cierto equilibrio entre las diferentes modalida-
des e itinerarios deportivos, evitando que los y las menores, al decantarse demasiado pronto por uno de ellos en clave de rendimiento, pierdan ocasión de conocer otras posibilidades, y de vivir el deporte como juego y escuela de valores.
Medidas especiales de protección
El número de menores extranjeros sin referentes familiares llegados a Euskadi ha sufrido un incremento importante (espectacular en Bizkaia) en 2017, rompiendo la tendencia descendente que se venía observando hasta el año pasado. Con grandes dificultades el algunos casos, los servicios sociales para la infancia en desprotección de las diputaciones forales han realizado un esfuerzo importante, con el resultado de que a todos los menores se les ha dado atención inmediata –guarda provisional actualmente-, atención que se prolonga hasta el momento en el que queda
determinada su edad (bien documentalmente, bien mediante Decreto Fiscal) y, en función de la misma, se procede a la asunción de la tutela o a la preparación de la salida del recurso residencial.
Los problemas de diversa índole observados en la acogida y atención de estos menores fue, en años anteriores, objeto de múltiples quejas presentadas por los propios adolescentes ante el Ararteko. A medida que la administración iba mejorando sus protocolos, sus programas y recursos y su intervención, las quejas fueron decreciendo, pudiendo señalar que en 2017 y a pesar del incremento al que aludíamos en el párrafo anterior, no se ha recibido ninguna demanda de intervención por parte de ninguno de ellos. No obstante, la preocupación por un eventual deterioro en las condiciones en la que estuvieran siendo acogidos llevó al Ararteko a la realización de visitas a los centros de primera acogida (acogida de urgencia), de las que se derivaron recomendaciones o sugerencias a las administraciones solicitando la habilitación de más plazas, de manera que todos estos chicos pudieran ser tratados con dignidad y ver atendidos sus derechos a un desarrollo integral y un acompañamiento educativo. En sus resoluciones, además, el Ararteko trasladaba la conveniencia, en su opinión, de abordar la respuesta a las necesidades de las personas menores de edad sin referentes familiares en Euskadi desde una perspectiva autonómica y una reflexión compartida de todas las instituciones implicadas.
Las dificultades constatadas en los primeros años de la llegada de estos chicos (fundamentalmente varones) se han ido subsanando, como se decía, y algunos datos que ilustran la situación actual se pueden leer en el informe presentado al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas que sirve de base a este apartado de valoración. En todo caso, tal y como allí se indica, los problemas se han trasladado en estos años del momento de la llegada y la acogida a los procesos de inclusión social y apoyo a la emancipación una vez cumplida la mayoría de edad: dificultades de acceso al em-
pleo y la vivienda, reducción de los programas formativos y de cualificación laboral a los que pueden acceder, debilidad de las prestaciones económicas y los programas articulados desde los servicios para la inclusión social.
El Ararteko ha señalado en numerosas ocasiones la importancia de que las salidas de los recursos residenciales tras alcanzar la mayoría de edad deberían contar con un seguimiento y apoyo por parte de las administraciones públicas dada la vulnerabilidad de estos jóvenes que se encuentran solos sin adultos de referencia a una edad muy joven. Esto supone fortalecer los programas de salida y emancipación, refiriéndonos claramente a programas de autonomía progresiva, sobre los que la Recomendación General 5/2013. Garantías en la atención a los menores/jóvenes extranjeros no acompañados realiza una reflexión y aporta propuestas. Aunque existen programas en marcha y modificaciones importantes proyectadas en este ámbito, es todavía grande el margen de mejora.
Todas las decisiones del Estado español en el marco de actuación de los Estados de la Unión Europea relativas a los programas de reubicación y reasentamiento de personas solicitantes de protección internacional y refugiadas se han acordado sin la participación de las comunidades autónomas. La falta de adaptación normativa del sistema de asilo español al sistema de asilo europeo, junto a la ausencia de un papel decisor por parte de las comunidades autónomas, está impidiendo que éstas tengan un papel activo en el cumplimiento de los compromisos asumidos frente a la UE respecto al cumplimiento del derecho internacional humanitario y ante las personas que solicitan refugio en Europa y sufren un drama humanitario. Actualmente la interlocución del Gobierno Español con las comunidades autónomas es escasa y la gestión de la acogida se lleva a cabo con organizaciones no gubernamentales (como CEAR, Cruz Roja, ACCEM y otras). Sin embargo, las personas tienen necesidades (educativas, sanitarias, de integración social y laboral, etc.) que deben ser atendidas desde recursos, servicios y dispositivos públicos de competencia autonómica. Las personas tienen necesidades integrales con independencia del reparto competencial.
Por parte de las comunidades autónomas, también desde Euskadi, se ha transmitido al Gobierno de España su voluntad de acogida y su posición frente a la situación de las personas refugiadas en Europa. En 2017, los Defensores del Pueblo autonómicos se pronunciaron públicamente, con un diagnóstico compartido y en un sentido similar al realizado por la Defensoría del Pueblo de España en 2016. Junto a las conclusiones y propuestas de esta última las Defensorías del Pueblo autonómicas expresan, entre otras cosas, “su convicción de que es indispensable proceder a una evaluación profunda de los motivos por los que no se ha podido ofrecer hasta ahora acogida a los solicitantes de refugio y de protección subsidiaria humanitaria en Europa y llaman a diseñar otras estrategias extraordinarias capaces de hacer frente al cataclismo humanitario al que Europa se está enfrentando”. Entre las propuestas con las que se intenta dar un mayor grado de concreción y operatividad a este objetivo último se
encuentra la de poner en marcha mesas interinstitucionales y planes de actuación para la acogida de personas refugiadas, en los que se prevea la participación de las entidades sociales que trabajan en la acogida de las personas refugiadas. Esto es ya una realidad en Euskadi, a la que sólo le falta que lleguen personas.
La presencia de niños, niñas y adolescentes en la trata de seres humanos comienza en Euskadi a escucharse en estos últimos años, pero todavía de manera muy incipiente. Aunque existen protocolos, fundamentalmente entre la Ertzaintza –Policía autonómicay los servicios sociales, para la atención a las víctimas de trata, éstos han sido formulados desde la perspectiva de “mujer víctima” y liderados, en consecuencia, por los organismos de protección a las mujeres en desprotección. En este sentido, bajo el foco de la
atención pública sí quedaban las adolescentes, pero no los adolescentes varones, ni los hijos/hijas de las mujeres, que podían estar siendo utilizados por las redes de trata, bien para facilitar la entrada de las mujeres en el país, bien para mantener el control sobre sus madres.
Comienza a visibilizarse su presencia y la vulneración de sus derechos, pero se echa en falta una reflexión –como paso inicialen clave de derechos de la infancia, lo que permitiría tomar conciencia de su presencia y sus necesidades, a la vez que articular las respuestas desde el paradigma del interés superior del menor.
Menores en conflicto con la ley
Hay que comenzar diciendo, como siempre, que la intervención del Ararteko en el ámbito de la administración de justicia encuentra una clara limitación en la propia ley reguladora de la institución, que señala que no entrará en aquellos asuntos sobre los que haya recaído sentencia firme o se encuentre en sede judicial. No obstante, sí puede interesarse por actuaciones en las que se encuentre concernido el Departamento de Justicia, justamente la administración competente en la gestión de los recursos dispuestos para el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas y la atención a las personas menores de edad en conflicto con la ley.
El sistema de justicia juvenil en Euskadi, siguiendo los principios y directrices de la ley que específicamente lo regula, presenta una pronunciada vocación educativa y restaurativa. Los resultados de esta adecuada orientación, a juicio del Ararteko, son identificables en datos como los que ofrece la evaluación intermedia del IV Plan de Justicia Juvenil (20142018) de Euskadi al referirse a la disminución de la reincidencia delictiva (pese al aumento de los delitos cometidos por menores) y a la creciente presencia de los procesos de mediación en los Juzgados de Menores, donde el 84% de éstos se cerró con éxito.
En lo tocante a la actuación con aquellos niños y niñas que, por ser menores de 14 años y, por tanto, inimputables por
delitos que pudieran cometer, el Ararteko ha cerrado en 2017 una intervención de oficio realizada con el propósito de conocer con mayor detalle la actuación de los sistemas de protección a la infancia en estos casos y de, eventualmente, proponer elementos para su mejora. El documento resultante, que en esta ocasión no se formula en formato de recomendación, recoge y comparte la información y las opiniones recibidas de fiscalías y servicios sociales forales y municipales.
En relación con el ámbito policial, además de alguna queja relativa al ejercicio de la función policial en la que podrían haberse visto comprometidos derechos de personas menores, cabe señalar, un año más, la ausencia de dependencias específicas para la custodia de menores en los centros de detención de la Ertzaintza y las prácticas diversas en lo tocante a los libros de detención específicos para menores, exigidos por el reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero.